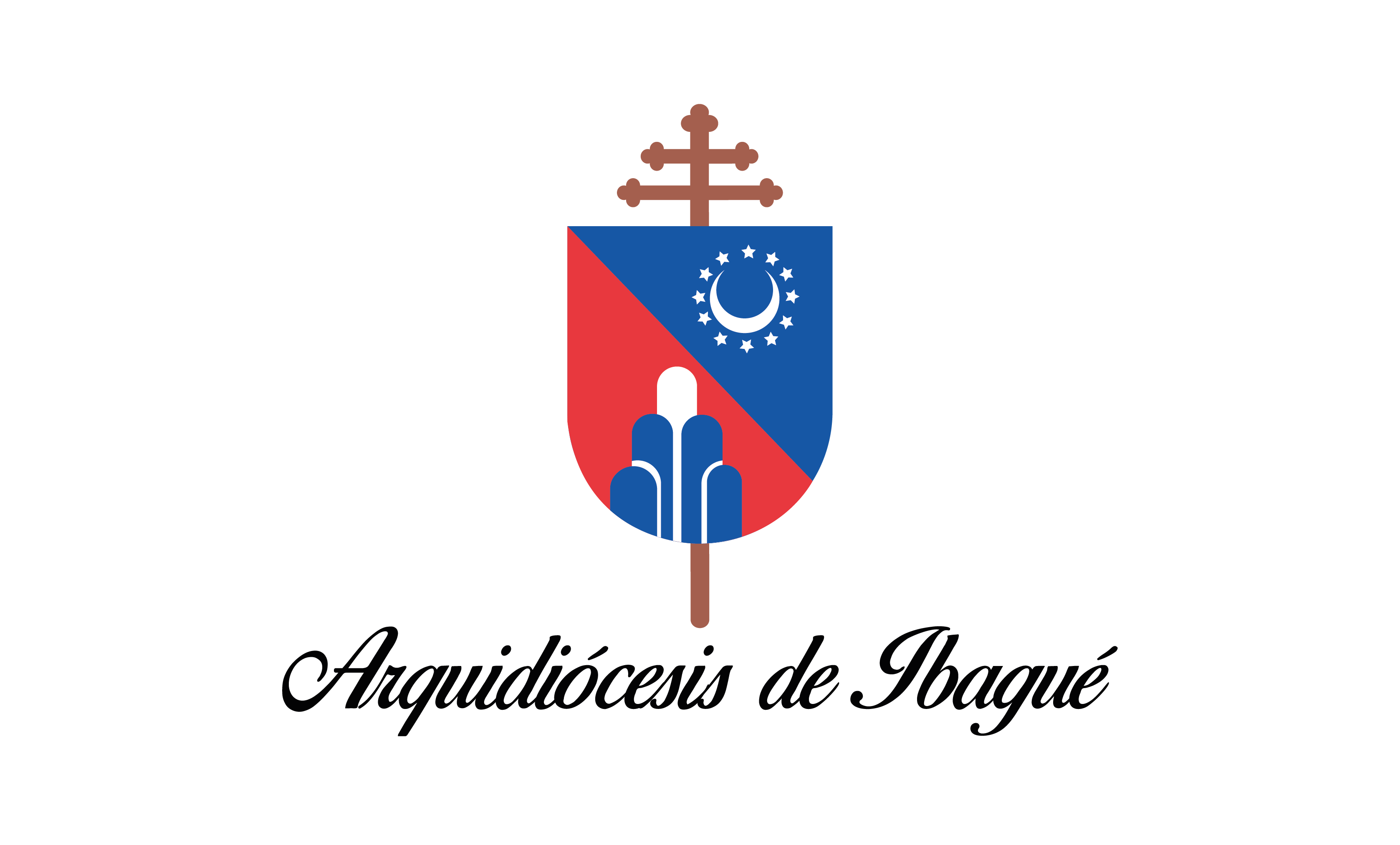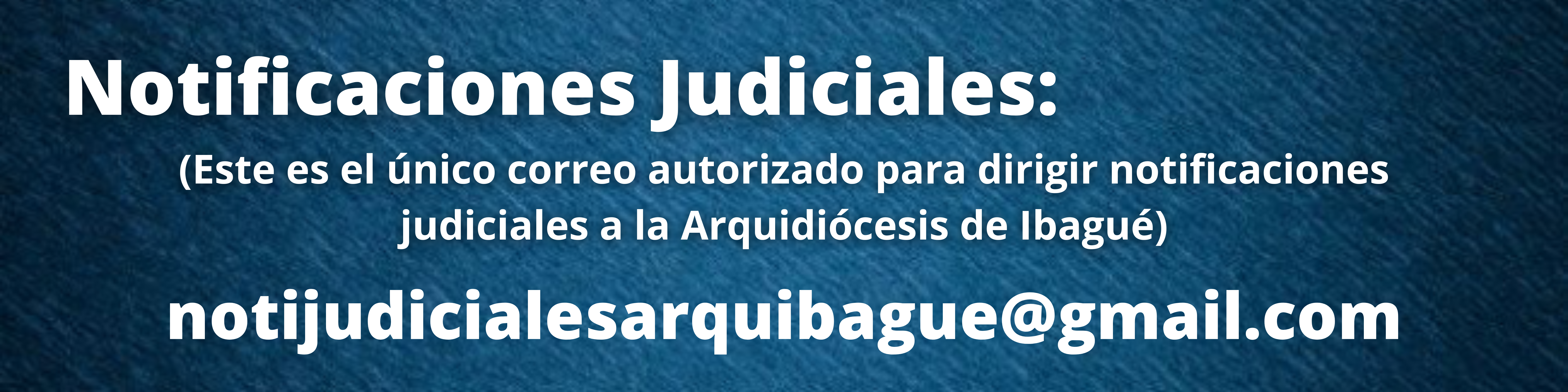Nos dice el Concilio Vaticano II: “Siempre creyó la Iglesia que los… mártires de Cristo, por haber dado el supremo testimonio de fe y de caridad con el derramamiento de su sangre, nos están más íntimamente unidos en Cristo; les profesó especial veneración…e imploró piadosamente el auxilio de su intercesión” (Lumen Gentium, 50).
Cuando la Iglesia, tras un análisis minucioso y hecho con sumo rigor, constata que la muerte de un cristiano se dio en defensa de la fe, de la verdad revelada, de la Iglesia misma; cuando verifica que quienes dieron muerte a alguien actuaban por odio a Dios y a la religión; y cuando, además, constata que la vida del cristiano sacrificado fue un camino de virtud, una existencia vivida a la luz de la ley de Dios, entonces declara con autoridad infalible que esa muerte le ha merecido el laurel de la gloria, lo llama mártir de Dios, lo propone a nuestra veneración, y nos invita a acogernos a su intercesión.
Tal es el caso del Padre Pedro María Ramírez. Recibido el parecer unánime de los integrantes de una comisión teológica y, posteriormente, del grupo de Cardenales de la santa Iglesia sobre el carácter martirial de su muerte, y oído el parecer de la Sagrada Congregación para la causa de los santos, el Santo Padre Francisco acaba de declarar, en su reciente visita a nuestra patria, y en ejercicio de su autoridad infalible, que el Padre Pedro María Ramírez Ramos, mártir de la fe, es nuevo Beato de la Santa Iglesia, y puede ser objeto de nuestro culto.
¡Qué hermoso regalo para la Iglesia colombiana y especialmente para nuestra Iglesia de Ibagué! ¡Qué gracia y bendición de Dios para todos nosotros! Bueno es que recordemos las circunstancias estremecedoras y edificantes de su martirio.
Era párroco de Armero desde el mes de julio de 1946. Allí, leemos en la biografía del P. Daniel Restrepo, “halló problemas de dificilísima solución, especialmente a causa de la frialdad religiosa y de la propaganda protestante y laicista.” Y allí, como en las otras parroquias que se beneficiaron de su ministerio, desplegó todo su celo pastoral y se entregó por entero a la tarea de sembrar el amor y la verdad. Cuando, a raíz del asesinato del líder liberal Jorge Eliécer Gaitán, planeado por oscuras maquinaciones del comunismo internacional, se desataron las fuerzas diabólicas y concentraron su furia contra la Iglesia católica y todo lo que ella representa, el virtuoso Párroco de Armero se convirtió en objetivo de su odio satánico y de su violencia. Y él, que en varias oportunidades había hablado del martirio como una gracia de Dios que era bueno desear, tuvo consciencia de que podía ser inminente para él esa gracia.
Era la tarde del 9 de abril de 1948. Tres días antes, en viaje a El Líbano, había hecho la que fue su última confesión; él mismo lo reveló. “Presiento que mi muerte será trágica”, había dicho un día, siendo párroco de El Fresno. Y a Monseñor Luis Felipe Jáuregui le manifestó, recién ordenado, que él ofrecía su vida, fuese en el martirio o en los sacrificios ordinarios de la vida sacerdotal, por el seminario, los sacerdotes y la diócesis. Me parece que vale la pena hacer énfasis en este aspecto de su vida espiritual, que sin duda proyecta luz sobre el carácter verdaderamente martirial de su sacrificio. A un seminarista, a quien el Padre Daniel Restrepo tuvo ocasión de entrevistar en Armero, le había dicho un día, aconsejándolo: “pídale al Sagrado Corazón la gracia del martirio”. No hay que dudar, es deducción apenas lógica, que él la pedía para sí mismo. Y cómo dudarlo, si una de las frases con sabor a heroísmo y santidad que pronunció pocas horas antes de su muerte, y que trae en su relato estremecedor la Madre Miguelina de Jesús, Superiora de las Religiosas Eucarísticas que lo acompañaron en sus dos últimos días, fue ésta : “La palma del martirio es una gran gracia de Dios”.
Volvamos, pues, a retomar el hilo de la narración, y acerquémonos con admiración y respeto a ese itinerario final que lo condujo a la cima de su propio Gólgota. Esa tarde del nueve, al regresar del hospital, en donde había asistido a un enfermo grave, escucha, por las calles, rumores crecientes que llegan hasta la imprecación. Y evidentemente toma conciencia de la gravedad de la situación y parece saber lo que le acontecerá. Es lo cierto que apresura el paso, y llegado a la Parroquia toma la llave del sagrario y traslada el copón con las hostias consagradas a la capilla del colegio, aledaño a la Iglesia. Ya en ese momento empieza a oírse el ruido producido por el ataque de la turba al templo parroquial y a la casa cural, cuyas puertas son derribadas y en la que irrumpe la chusma destruyendo cuanto encuentra a su paso; el Padre Pedro María los encara, y ante la requisitoria de los desalmados para que les entregara las armas que, según ellos, escondía, los autoriza para que requisen cuanto quieran. La turbamulta, ebria y como enloquecida, se aleja temporalmente, dejando solo huellas de destrucción y pillaje y profiriendo toda clase de improperios. Temporalmente…Las horas finales de ese día fueron de zozobra, de tristeza ante la destrucción, de temor ante las noticias que llegaban sobre la tempestad de violencia y muerte que se vivía en muchos lugares de la nación; el Sacerdote pasó todo ese tiempo, a ratos solo, acompañado a veces por las religiosas, en oración y súplica; y esa noche, ante las instancias de las hermanas, trató de dormir algunas horas en un pobre lugar que le adecuaron en medio del desorden dejado por la gentuza en su casa.
Así llega el día fatídico del diez de abril. Muy temprano, celebró la que fue su última Eucaristía, con especialísima unción, según testimonio de las religiosas. Y continuó viviendo horas intensas de oración, que sólo interrumpía brevemente para informarse y para preocuparse por la suerte de las religiosas y de las personas que prestaban algún servicio en la parroquia. Hacia las nueve de la mañana, y pese a instancias para que no saliera, se fue a asistir a un enfermo; por la calle fue objeto de insultos y amenazas; cuando regresó, poco después, con visible preocupación ordenó a las Hermanas que se reunieran en la capilla, y, explicándoles que era necesario tomar las medidas necesarias para evitar que el Santísimo fuera objeto de alguna sacrílega profanación, consumió con ellas las hostias consagradas, dejando solo una como reserva y advirtiendo que en caso de peligro cualquiera de las Hermanas, si él no estaba, podía consumirla. A media mañana, interrumpiendo su oración, escribió lo que constituye su Testamento; un documento estremecedor, digno de ser parangonado con las más sublimes páginas que encontramos en las historia de los héroes y de los santos; solo cuatro palabras de esa página admirable, cuyo texto completo aparece en otro lugar de esta publicación, bastan para medir la grandeza de su alma: por Armero “quiero derramar mi sangre”.
Horas más tarde, hacia las tres, la horda de facinerosos regresó, más furiosa aún e incontenible, y arremetió de nuevo contra el templo y ahora contra el colegio; en éste, revestido de sobrepelliz y sumido en profunda oración, casi todo el tiempo en la capilla, donde estaba la única Hostia consagrada que había reservado, permanecía el sacerdote; vivía su oración de Getsemaní, como Jesús antes de la pasión. A una de las hermanas, que le instaba a pensar en la huída, “ yo no huyo, le contestó; porque cuantas veces le pregunto al “Amito” qué debo hacer, me dice que permanezca en mi lugar”. Y a otra que lo abordaba, llegó a decirle: “Por favor, hermanita, no me interrumpa: estoy preparándome”. Y cuando dos o tres de los canallas enardecidos tratan de penetrar al recinto del oratorio, él consume la sagrada Hostia que había dejado en reserva. Fue su viático. Permaneció en oración por algún tiempo, y luego salió, todavía revestido del roquete, y ayudó a algunas de las Hermanas a escapar por una ventana hacia una casa vecina. Luego salió al patio, y se postró de rodillas ante una imagen de la Santísima Virgen. En esa postura lo hallaron varios malhechores, y arremetieron contra él, que no opuso resistencia; era evidente que entregaba con plena conciencia su vida en holocausto martirial.
A empellones, y cubriéndolo de denuestos lo arrastraron hacia la calle; en la puerta, se despojó de la sobrepelliz y la estola, que aún vestía, y las entregó a una buena mujer, diciendo: “toma, hija, guárdalas para que no las profanen”. Al salir, una turba vociferante lo esperaba; “aquí les traigo a Sebastián”, dijo con voz enronquecida por el odio uno de los que lo arrastraban, cuyo remoquete se recuerda para baldón de los criminales: “Manoñeque”, le decían.
Son varios los intentos que se dan para explicar esa expresión : ¿hace socarrona alusión al nombre de la Parroquia de San Sebastián, de La Plata, cuna espiritual del mártir? o ¿es versión de un dicho que, según nota que trae la biografía del P. Restrepo, era usual en la región, (“poner Sebastián”) y que significaba fastidiar y provocar odio? Sea como fuere, testigos de los hechos ponen en labios del bandido esas palabras. Que me hacen pensar en las de Pilato a la multitud vociferante : “ecce homo”, aquí tenéis al hombre.
La turba ebria respondió con una catarata de improperios, y llovieron golpes, bofetadas, varillazos, “planazos”, mientras lo empujaban, “como oveja llevada al matadero”; así lo hicieron atravesar la calle, y al llegar a la esquina del parque alguien gritó: no más plan, denle con el filo. Y un aleve machetazo que le abrió la cara y el cuello lo hizo caer de rodillas, sangrando profusamente; se escucharon entonces las que fueron sus últimas palabras : ”Padre, perdónalos. Todo por Cristo”; fueron como un eco sublime de las que sellaron los labios de Jesucristo en lo alto de la Cruz . Un varillazo brutal, que lo desnucó, lo hizo caer boca abajo, desangrándose; y mientras agonizaba, sobre su cuerpo exánime continuaron cayendo puntapiés y más golpes, que consumaban la infamia. La obra infernal estaba cumplida; el discípulo del Mártir del Calvario había seguido e imitado a su Señor hasta la cima de su oblación.
Mario García c.m.