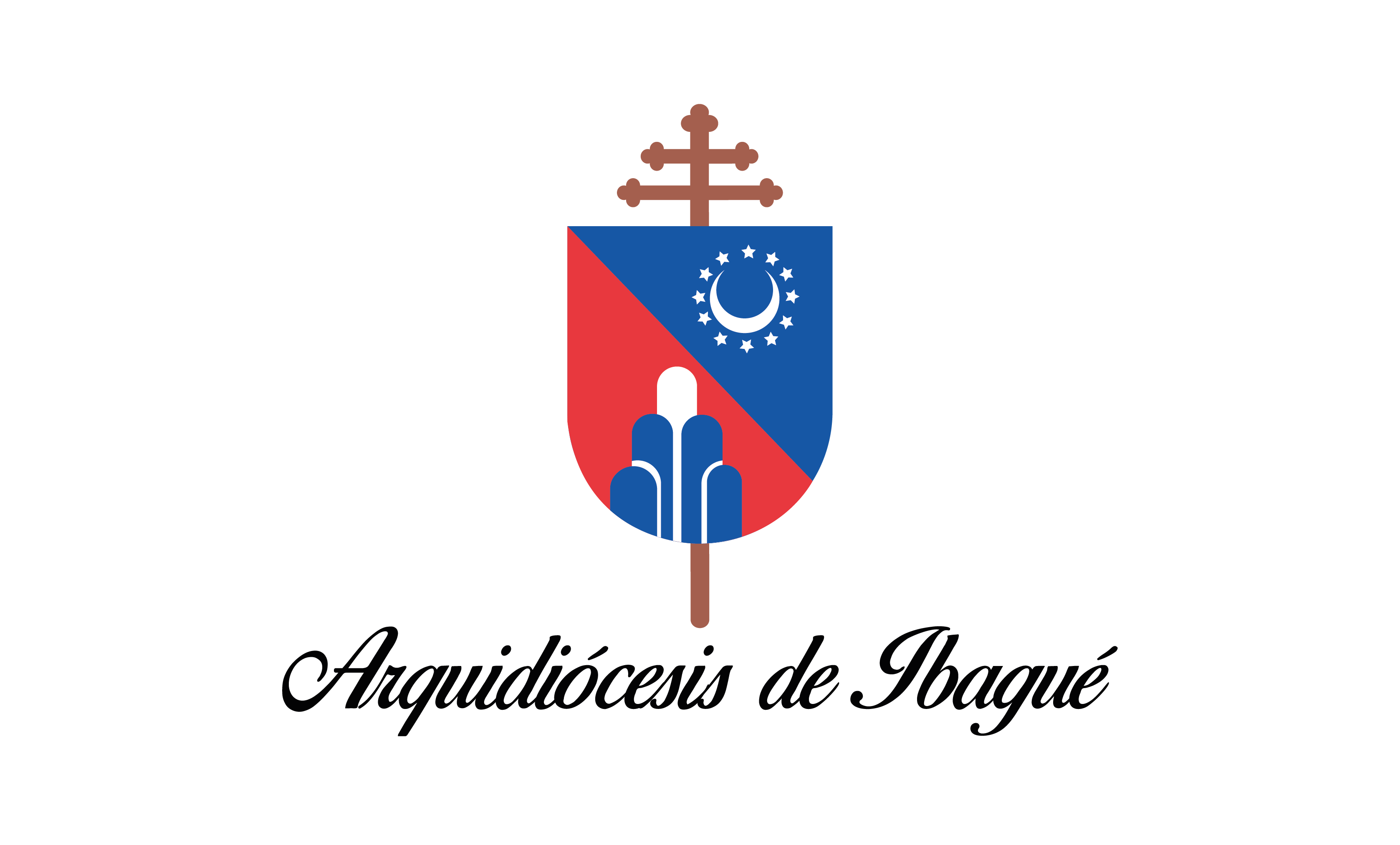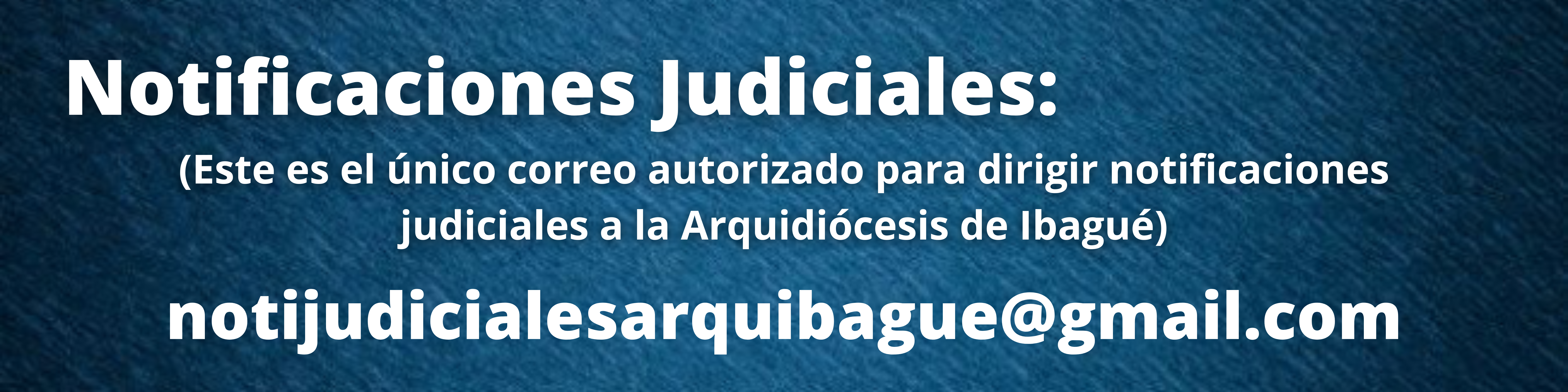12 Enero 2014. En el año 1970, Joseph Ratzinger no era ni siquiera obispo. Era un sacerdote profesor de teología, primero en Tubinga y luego en Ratisbona.
12 Enero 2014. En el año 1970, Joseph Ratzinger no era ni siquiera obispo. Era un sacerdote profesor de teología, primero en Tubinga y luego en Ratisbona.
Había dado una serie de charlas radiofónicas en Alemania y la editorial Kösel-Verlag de Múnich las reunió en 1970, con el título “Glaube und Zukunft” (traducido al español al año siguiente como “Fe y futuro”).
En su quinto capítulo, recogía unas charlas con una pregunta: ¿cómo será la Iglesia del año 2000?
Era 1970 y la Iglesia empezaba a aplicar el Concilio Vaticano II. Algunos aplicaban cosas que, de hecho, no estaban en los documentos del Concilio.
En el mundo occidental, la revolución sexual y la crisis de autoridad de mayo del 68 se había consolidado. En África se independizaban docenas de naciones. La Unión Soviética parecía dominar medio planeta y estar ahí para siempre. Internet era inimaginable.
El holocausto nuclear y el exterminio mútuo asegurado parecían más que probables. Unos prometían utopías mediante la ciencia y la política; otros predicaban desgracias cósmicas. Autor: Pablo J. Gimés. Fuente: religión en libertad.
En ese contexto, el padre Ratzinger, que había sido uno de los peritos más jóvenes en el Concilio y había visto las dinámicas de la Iglesia desde cerca, planteó esta profecía. Este es su texto (en la imagen, el año 2000 tal como lo preveía un dibujante francés de 1910).
El futuro de la Iglesia puede venir y vendrá también hoy sólo de la fuerza de quienes tienen raíces profundas y viven de la plenitud pura de su fe.
El futuro no vendrá de quienes sólo dan recetas.
No vendrá de quienes sólo se adaptan al instante actual.
No vendrá de quienes sólo critican a los demás y se toman a sí mismos como medida infalible.
Tampoco vendrá de quienes eligen sólo el camino más cómodo, de quienes evitan la pasión de la fe y declaran falso y superado, tiranía y legalismo, todo lo que es exigente para el ser humano, lo que le causa dolor y le obliga a renunciar a sí mismo.
Digámoslo de forma positiva: el futuro de la Iglesia, también en esta ocasión, como siempre, quedará marcado de nuevo con el sello de los santos. Y, por tanto, por seres humanos que perciben más que las frases que son precisamente modernas. Por quienes pueden ver más que los otros, porque su vida abarca espacios más amplios. La gratuidad que libera a las personas se alcanza sólo en la paciencia de las pequeñas renuncias cotidianas a uno mismo. [...]
¿Qué significa esto para nuestra pregunta? Significa que las grandes palabras de quienes nos profetizan una Iglesia sin Dios y sin fe son palabras vanas.
No necesitamos una Iglesia que celebre el culto de la acción en «oraciones» políticas. Es completamente superflua y por eso desaparecerá por sí misma.
Permanecerá la Iglesia de Jesucristo, la Iglesia que cree en el Dios que se ha hecho ser humano y que nos promete la vida más allá de la muerte.
De la misma manera, el sacerdote que sólo sea un funcionario social puede ser reemplazado por psicoterapeutas y otros especialistas. Pero seguirá siendo aún necesario el sacerdote que no es especialista, que no se queda al margen cuando aconseja en el ejercicio de su ministerio, sino que en nombre de Dios se pone a disposición de los demás y se entrega a ellos en sus tristezas, sus alegrías, su esperanza y su angustia.
Demos un paso más. También en esta ocasión, de la crisis de hoy surgirá mañana una Iglesia que habrá perdido mucho.
Se hará pequeña, tendrá que empezar todo desde el principio. Ya no podrá llenar muchos de los edificios construidos en una coyuntura más favorable. Perderá adeptos, y con ellos muchos de sus privilegios en la sociedad.
Se presentará, de un modo mucho más intenso que hasta ahora, como la comunidad de la libre voluntad, a la que sólo se puede acceder a través de una decisión.
Como pequeña comunidad, reclamará con mucha más fuerza la iniciativa de cada uno de sus miembros.
Ciertamente conocerá también nuevas formas ministeriales y ordenará sacerdotes a cristianos probados que sigan ejerciendo su profesión: en muchas comunidades más pequeñas y en grupos sociales homogéneos la pastoral se ejercerá normalmente de este modo.
Junto a estas formas seguirá siendo indispensable el sacerdote dedicado por entero al ejercicio del ministerio como hasta ahora.
Pero en estos cambios que se pueden suponer, la Iglesia encontrará de nuevo y con toda la determinación lo que es esencial para ella, lo que siempre ha sido su centro: la fe en el Dios trinitario, en Jesucristo, el Hijo de Dios hecho hombre, la ayuda del Espíritu que durará hasta el fin. La Iglesia reconocerá de nuevo en la fe y en la oración su verdadero centro y experimentará nuevamente los sacramentos como celebración y no como un problema de estructura litúrgica.
Será una Iglesia interiorizada, que no suspira por su mandato político y no flirtea con la izquierda ni con la derecha.
Le resultará muy difícil. En efecto, el proceso de la cristalización y la clarificación le costará también muchas fuerzas preciosas. La hará pobre, la convertirá en una Iglesia de los pequeños.
El proceso resultará aún más difícil porque habrá que eliminar tanto la estrechez de miras sectaria como la voluntariedad envalentonada.
Se puede prever que todo esto requerirá tiempo. El proceso será largo y laborioso, al igual que también fue muy largo el camino que llevó de los falsos progresismos, en vísperas de la revolución francesa –cuando también entre los obispos estaba de moda ridiculizar los dogmas y tal vez incluso dar a entender que ni siquiera la existencia de Dios era en modo alguno segura– hasta la renovación del siglo XIX.
Pero tras la prueba de estas divisiones surgirá, de una Iglesia interiorizada y simplificada, una gran fuerza.
Porque los seres humanos serán indeciblemente solitarios en un mundo plenamente planificado. Experimentarán, cuando Dios haya desaparecido totalmente para ellos, su absoluta y horrible pobreza. Y entonces descubrirán la pequeña comunidad de los creyentes como algo totalmente nuevo. Como una esperanza importante para ellos, como una respuesta que siempre han buscado a tientas.
A mí me parece seguro que a la Iglesia le aguardan tiempos muy difíciles. Su verdadera crisis apenas ha comenzado todavía. Hay que contar con fuertes sacudidas. Pero yo estoy también totalmente seguro de lo que permanecerá al final: no la Iglesia del culto político, que fracasó ya en Gobel, sino la Iglesia de la fe.
Ciertamente ya no será nunca más la fuerza dominante en la sociedad en la medida en que lo era hasta hace poco tiempo. Pero florecerá de nuevo y se hará visible a los seres humanos como la patria que les da vida y esperanza más allá de la muerte.
Repasar la "profecía" de 1970 de Joseph Ratzinger ayuda a entender su pontificado como Benedicto XVI... e incluso su nombre papal, que alude a San Benito: el santo creador de comunidades pequeñas pero renovadoras, los monasterios, en tiempos de caos.
Benedicto XVI, como Papa, pudo ver en el siglo XXI que, efectivamente, no se llenaban muchos templos construidos en épocas distintas. Pudo ver también que las iglesias protestantes más liberales, las que no aceptaban los dogmas del cristianismo bíblico ni la exigente moral cristiana, se deslizaban hacia la irrelevancia estadística y social, perdiendo fieles, clero y presencia en todo el mundo.
Benedicto XVI pudo ver cómo él también llenaba explanadas enormes, como Cuatro Vientos en la JMJ de Madrid, con 2 millones de jóvenes en 2011... Les pidió, como antes a los jóvenes en Marienfeld, en Colonia, "crear comunidades".
Lo que no parece que vaya a cumplirse es su previsión de que la Iglesia "ordenará sacerdotes a cristianos probados que sigan ejerciendo su profesión: en muchas comunidades más pequeñas y en grupos sociales homogéneos".
La demografía ha ido por otros derroteros. En realidad, la Iglesia católica probablemente es más pobre, pero desde luego no es más pequeña.
En 1970 había casi 420.000 sacerdotes para atender a 650 millones de católicos.
En 2013 hay 412.000 sacerdotes para atender a 1.200 millones de católicos.
El número de sacerdotes no ha crecido: el de fieles casi se ha doblado.
La idea de "sacerdotes que son cristianos probados que siguen ejerciendo su profesión" sólo parece aplicable en casos muy especiales... como los tres ordinariatos anglocatólicos que Benedicto XVI creó en Gran Bretaña, Norteamérica y Australia: comunidades pequeñas, cuyo clero (ex-pastores anglicanos) suele mantener algún trabajo civil, en parte porque tienen esposa e hijos.
Pero la realidad para la inmensa mayoría de la Iglesia es que los sacerdotes tienen multitudes anónimas que atender... a las que apenas llegan.
En 1970 había apenas 300 diáconos permanentes; en 2013 son casi 40.000. Es clero casado en su inmensa mayoría, que ejerce su profesión. Quizá cumplen parte de la visión del profesor Ratzinger. Pero pocas veces están engarzados en aquella visión de "pequeñas comunidades" que él proponía (y ha seguido proponiendo en su pontificado).
Lo que no cambia es el llamado a evangelizar: en 1970 y en 2013 el porcentaje de católicos en el mundo es el mismo, en torno al 18%.
La mies sigue siendo mucha, y la receta del profesor Ratzinger se mantiene: se necesitan más santos y menos criticones (o, como él dice, "quienes sólo critican a los demás y se toman a sí mismos como medida infalible").
Quizá por eso, cuando renunció al trono de Pedro, prometió varias veces ante los cardenales, sin saber quién sería su sucesor, "obediencia incondicional" ya al nuevo Papa.