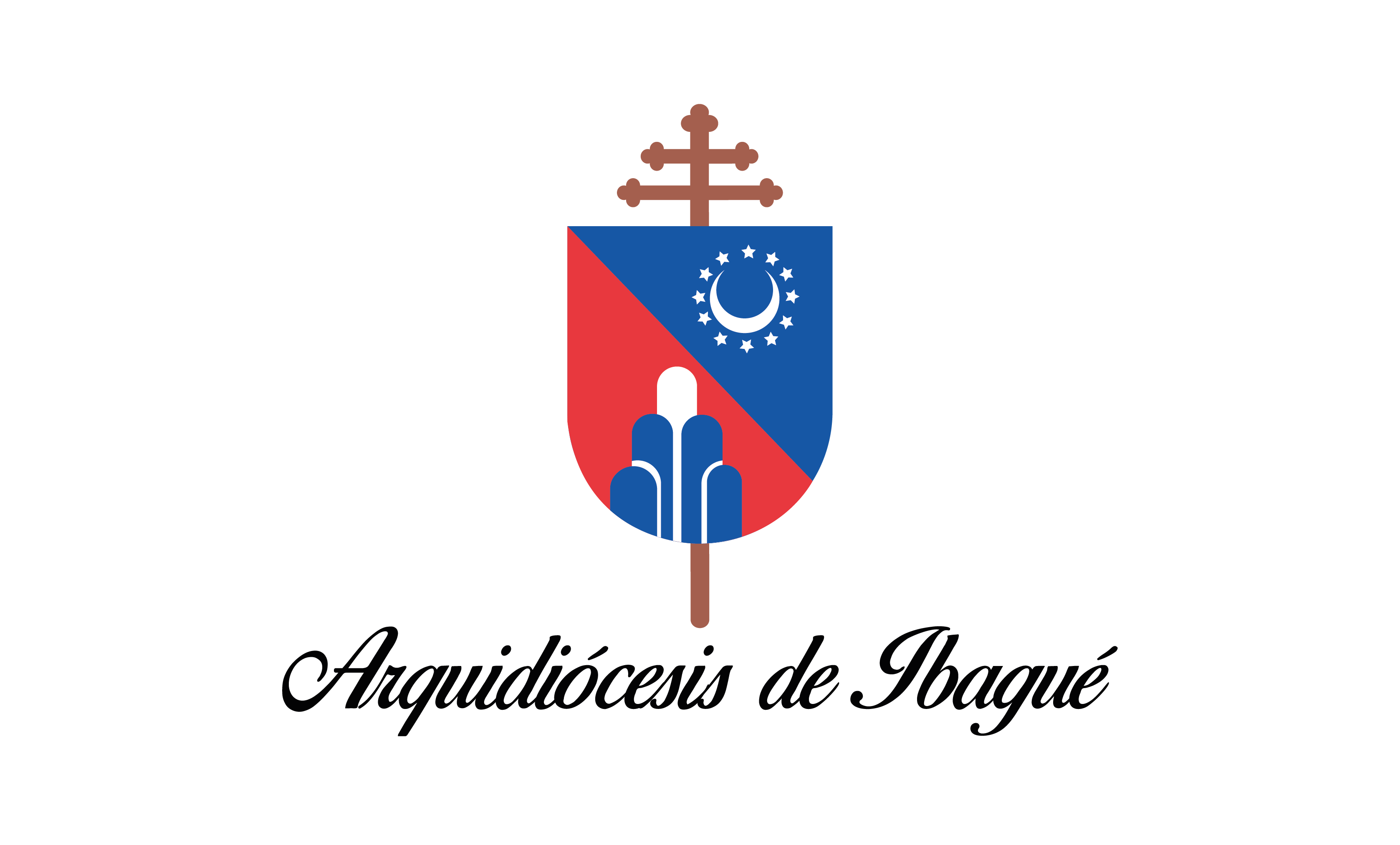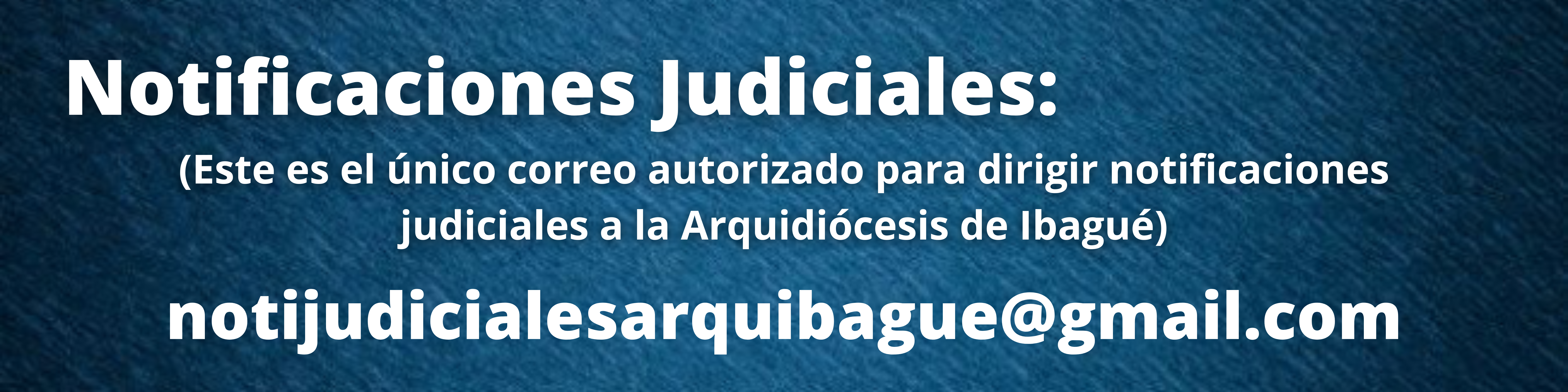Discurso del santo padre Francisco con ocasión de la inauguración del año judicial del tribunal de la Rota Romana,viernes 22 de enero 2016.

Queridos hermanos: Os doy mi cordial bienvenida, y le agradezco al Decano las palabras con que ha introducido nuestro encuentro. El ministerio del Tribunal Apostólico de la Rota Romana ha sido desde siempre una ayuda al Sucesor de Pedro, para que la Iglesia, inescindiblemente unida a la familia, siga proclamando el designio de Dios Creador y Redentor sobre la sacralidad y belleza de la institución familiar. Una misión siempre actual y que adquiere mayor relevancia en nuestro tiempo.
Junto a la definición de la Rota Romana como Tribunal de la familia [1], quisiera resaltar otra prerrogativa, y es que también es el Tribunal de la verdad del vínculo sagrado. Y estos dos aspectos son complementarios. La Iglesia, en efecto, puede mostrar el indefectible amor misericordioso de Dios por las familias, en particular a las heridas por el pecado y por las pruebas de la vida, y, al mismo tiempo, proclamar la irrenunciable verdad del matrimonio según el designio de Dios. Este servicio está confiado en primer lugar al Papa y a los obispos.
En el camino sinodal sobre el tema de la familia, que el Señor nos ha concedido realizar en los dos últimos años, hemos podido realizar, en espíritu y estilo de efectiva colegialidad, un profundo discernimiento sapiencial, gracias al cual la Iglesia ha indicado al mundo —entre otras cosas— que no puede haber confusión entre la familia querida por Dios y cualquier otro tipo de unión.
Con esa misma actitud espiritual y pastoral, vuestra actividad, tanto al juzgar como al contribuir a la formación permanente, asiste y promueve el opus veritatis. Cuando la Iglesia, a través de vuestro servicio, se propone declarar la verdad sobre el matrimonio en el caso concreto, para el bien de los fieles, al mismo tiempo tiene siempre presente que quienes, por libre elección o por infelices circunstancias de la vida, viven en un estado objetivo de error, siguen siendo objeto del amor misericordioso de Cristo y por lo tanto de la misma Iglesia.
La familia, fundada en el matrimonio indisoluble, unitivo y procreativo, pertenece al «sueño» de Dios y de su Iglesia para la salvación de la humanidad. Tal y como afirmó el beato Pablo VI, la Iglesia siempre ha dirigido «una mirada especial, llena de solicitud y de amor, a la familia y a sus problemas. Por medio del matrimonio y de la familia Dios ha unido sabiamente dos de las mayores realidades humanas: la misión de transmitir la vida y el amor mutuo y legítimo del hombre y la mujer, por el cual están llamados a completarse mutuamente en una entrega recíproca no sólo física, sino sobre todo espiritual. O mejor dicho, Dios ha querido hacer partícipes a los esposos de su amor, del amor personal que Él tiene por cada uno de ellos y por el cual les llama a ayudarse y a entregarse mutuamente para alcanzar la plenitud de su vida personal; y del amor que Él trae a la humanidad y a todos sus hijos, y por el cual desea multiplicar los hijos de los hombres para hacerles partícipes de su vida y felicidad eterna».
La familia y la Iglesia, en planos diversos, concurren para acompañar al ser humano hacia el fin de su existencia. Y lo hacen, ciertamente, con las enseñanzas que transmiten, pero también con su propia naturaleza de comunidad de amor y vida. De hecho, igual que la familia puede ser llamada «Iglesia doméstica», a la Iglesia se le aplica correctamente el título de familia de Dios. Por lo tanto «el “espíritu familiar” es una carta constitucional para la Iglesia: así el cristianismo debe aparecer, y así debe ser. Está escrito en letras claras: “Vosotros que un tiempo estabais lejos —dice san Pablo— […] ya no sois extranjeros ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios” (Ef 2, 19). La Iglesia es y debe ser la familia de Dios».
Precisamente porque la Iglesia es madre y maestra, sabe que entre los cristianos, algunos tienen una fe fuerte, formada por la caridad, fortalecida por una buena catequesis y nutrida por la oración y la vida sacramental, mientras que otros tienen una fe débil, descuidada, no formada, poco educada, u olvidada. Es bueno recordar con claridad que la calidad de la fe no es una condición esencial del consentimiento matrimonial, el cual, de acuerdo con la doctrina de siempre, puede ser minado solamente a nivel natural (cf. CIC, can. 1055 § 1 e 2). De hecho, el habitus fidei se infunde en el momento del bautismo y sigue teniendo un misterioso influjo en el alma, incluso cuando la fe no se haya desarrollado y psicológicamente parezca estar ausente. No es raro que los novios, empujados al verdadero matrimonio por el instinctus naturae, en el momento de la celebración, tengan un conocimiento limitado de la plenitud del plan de Dios, y sólo después, en la vida familiar, descubran todo lo que Dios, Creador y Redentor ha establecido para ellos. Las deficiencias de formación en la fe y también el error relativo a la unidad, la indisolubilidad y la dignidad sacramental del matrimonio vician el consentimiento matrimonial solamente si determinan la voluntad (cf. CIC, can. 1099). Precisamente por eso los errores que afectan a la naturaleza sacramental del matrimonio deben evaluarse con mucha atención.
La Iglesia, pues, con renovado sentido de responsabilidad sigue proponiendo el matrimonio, en sus elementos esenciales —hijos, bien de los cónyuges, unidad, indisolubilidad, sacramentalidad— no como un ideal para pocos, a pesar de los modernos modelos centrados en lo efímero y lo transitorio, sino como una realidad que, en la gracia de Cristo, puede ser vivida por todos los fieles bautizados. Y por ello, con mayor razón, la urgencia pastoral, que abraza todas las estructuras de la Iglesia, impulsa a converger hacia un intento común ordenado a la preparación adecuada al matrimonio, en una especie de nuevo catecumenado —subrayo esto: en una especie de nuevo catecumenado— tan deseado por algunos Padres Sinodales.
Queridos hermanos, el tiempo en que vivimos es muy comprometedor, tanto para las familias, como para los pastores, que estamos llamados a acompañarlas. Con esta conciencia, os deseo un buen trabajo para el nuevo año que el Señor nos dona. Os aseguro mi oración y yo también cuento con la vuestra. Que la Virgen y San José obtengan a la Iglesia crecer en el espíritu de familia y a las familias sentirse cada vez más parte viva y activa del pueblo de Dios. Gracias.