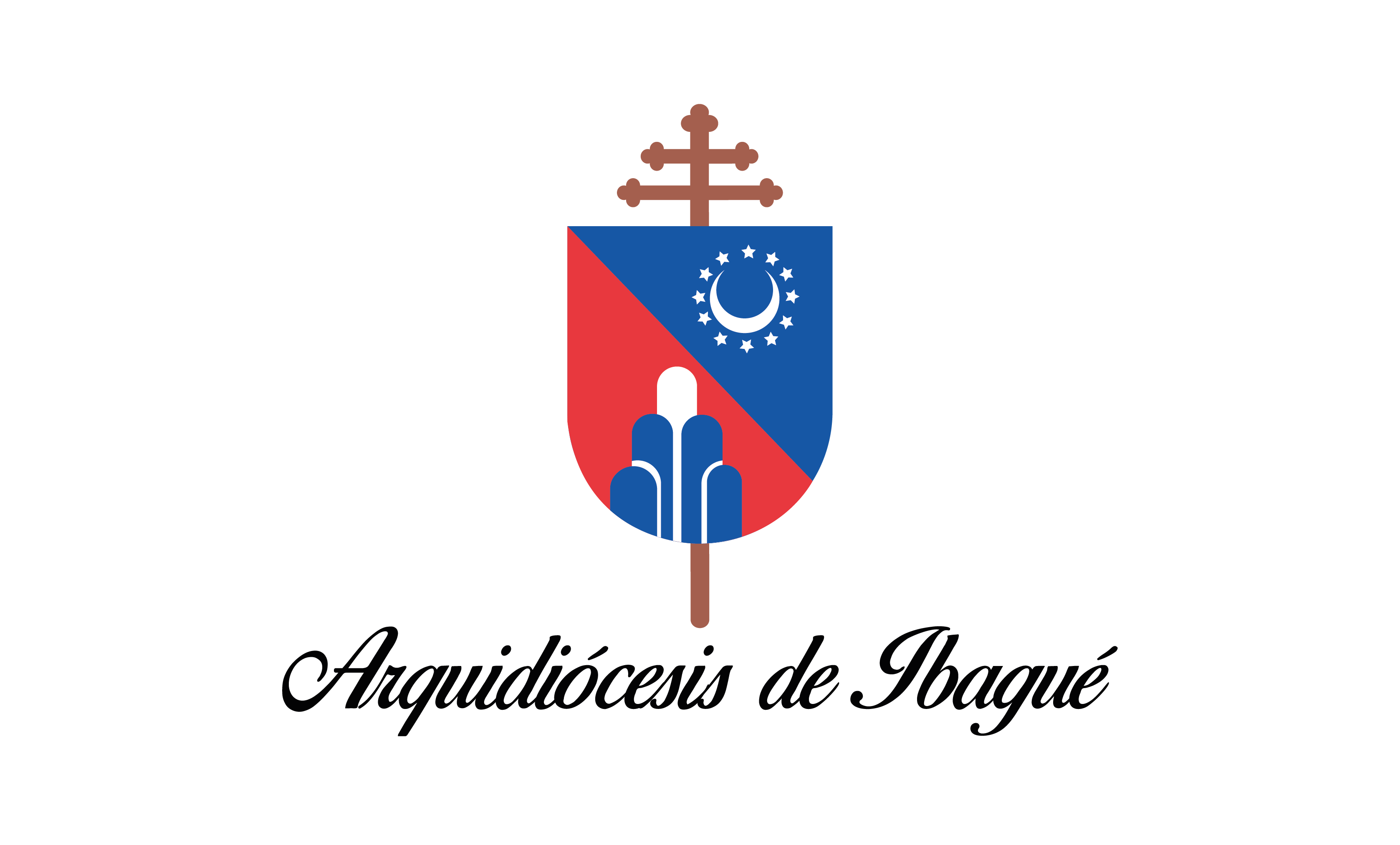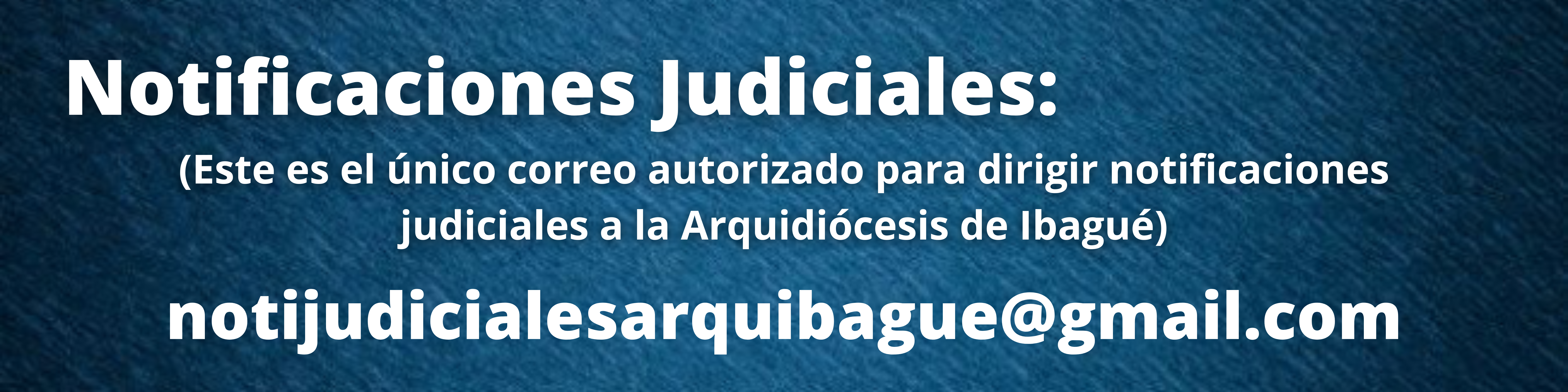DISCURSO DEL SANTO PADRE BENEDICTO XVI AL TRIBUNAL DE LA ROTA ROMANA
POR LA INAUGURACIÓN DEL AÑO JUDICIAL
Sala Clementina Sábado 26 de Enero de 2013.
¡Estimados integrantes del Tribunal de la Rota Romana!
 Es para mí un motivo de alegría encontrarme en ocasión de la inauguración del año judicial Agradezco a vuestro decano Mons. Pio Vito Pinto, por los sentimientos expresados en vuestro nombre, los que devuelvo de corazón. Este encuentro me ofrece la oportunidad de reafirmar mi estima y consideración por el alto servicio que dan al Sucesor de Pedro y a toda la Iglesia, como de invitales a un empeño cada vez mayor en un ámbito seguramente duro, pero precioso para la salvación de las almas. El principio que la 'salus animarum' es la suprema ley de en la Iglesia debe ser tenido bien presente y encontrar cada día, en vuestro trabajo la debida y rigurosa respuesta.
Es para mí un motivo de alegría encontrarme en ocasión de la inauguración del año judicial Agradezco a vuestro decano Mons. Pio Vito Pinto, por los sentimientos expresados en vuestro nombre, los que devuelvo de corazón. Este encuentro me ofrece la oportunidad de reafirmar mi estima y consideración por el alto servicio que dan al Sucesor de Pedro y a toda la Iglesia, como de invitales a un empeño cada vez mayor en un ámbito seguramente duro, pero precioso para la salvación de las almas. El principio que la 'salus animarum' es la suprema ley de en la Iglesia debe ser tenido bien presente y encontrar cada día, en vuestro trabajo la debida y rigurosa respuesta.
1. En el contexto del Año de la Fe, me gustaría detenerme de manera particular sobre algunos aspectos de la relación entre fe y matrimonio, observando como la actual crisis de fe que afecta a varias partes del mundo, trae consigo una crisis de la sociedad conyugal, con toda la carga de sufrimiento y de disgusto que esto comporta también para los hijos. Podemos tomar como punto de partida la común raíz idiomática que en latín tiene el término 'fides' y 'foedus', vocablo este último con el cual el Código de Derecho Canónico define la realidad natural del matrimonio como pacto irrevocable entre el hombre y la mujer (cfr can. 1055 § 1). La confianza recíproca, de hecho es la base irrenunciable de cualquier pacto o alianza.
En el plano teológico, la relación entre la fe y el matrimonio tiene un significado más profundo. El vínculo esponsal, aunque sea realidad natural entre los bautizados, fue elevado por Cristo a la dignidad de sacramento”. (Cfr ibidem).
El pacto indisoluble entre hombre y mujer no requiere, a los fines de la sacramentalidad, la fe personal de los contrayentes. Lo que si se pide como condición mínima necesaria es la intención de hacer lo que hace la Iglesia. Y si bien es importante no confundir el problema de la intención con el de la fe personal de los contrayentes, no es posible separarlos totalmente. Como hacía notar la Comisión Teológica Internacional en un documento de 1977, “En el caso en el que no se advierta ningún rastro de fe en cuanto tal (en el sentido del término “creencia” disposición a creer) ní algún deseo de la gracia y de la salvación, se pone en el problema de saber en realidad si la intención general de la que hemos hablado es verdaderamente sacramental, está presente o no , y si el matrimonio ha sido contraído válidamente o no”. (La dottrina cattolica sul sacramento del matrimonio [1977], 2.3: Documenti 1969-2004, vol. 13, Bolonia 2006, p. 145).
El beato Juan Pablo II, dirigiéndose a este Tribunal, diez años atrás, precisó que “una actitud de los contrayentes que no tenga en cuenta la dimensión sobrenatural en el matrimonio, puede volverlo nulo solamente si golpea la validez en el plano natural en el que se pone el mismo signo sacramental. (ibidem). Sobre tal problemática, especialmente en el contexto actual será necesario promover ulteriores reflexiones.
2. La cultura contemporánea, marcada por un fuerte subjetivismo y un relativismo ético y religioso plantea serios retos a la persona y a la familia. En primer lugar, el de la capacidad misma del ser humano para unirse, y el de si una unión que dure toda la vida es realmente posible (...) Es parte de una mentalidad muy extendida, pensar que la persona sea ella misma permaneciendo “autónoma” y entrando en contacto con el otro solo través de relaciones que pueden ser interrumpidas en cualquier momento. Cfr Allocuzione alla Curia Romana [21 dicembre 2012]: L’Osservatore Romano, 22 diciembre 2012, p. 4).
A nadie se le escapa como la decisión del ser humano de unirse con un vínculo que dure toda la vida influye la perspectiva básica de cada uno, es decir, si está anclada en un terreno puramente humano o si se abre a la luz de la fe en Señor. Sólo abriéndose a la verdad de Dios, de hecho es posible entender y realizar en lo concreto de la vida también conyugal y familiar, la verdad del hombre como su hijo, regenerado por el bautismo.
"El que permanece en mí y yo en él, ése da mucho fruto, porque separados de mí no podéis hacer nada", así decía Jesús a sus discípulos, recordándoles la incapacidad sustancial del ser humano para efectuar , sólo por sí mismo, lo que es necesario para el verdadero bien. El rechazo de la propuesta divina conduce, de hecho, a un desequilibrio profundo en todas las relaciones humanas, (Cfr Discorso alla Commissione Teologica Internazionale [7 diciembre 2012]: L’Osservatore Romano, 8 de diciembre de 2012, p. 7), incluida la matrimonial y facilita una errada comprensión de la libertad y la auto-realización, lo que unido a la fuga ante el sufrimiento soportado con paciencia condena al hombre a cerrarse en su egoísmo y egocentrismo. Por el contrario, la aceptación de la fe hace al hombre capaz de la entrega de sí, en el cual solamente “abriéndose al otro, a los otros, a los hijos y la familia... dejándose plasmar en el sufrimiento, él descubre la amplitud de la persona humana. (Discurso a la Curia Romana [21 dicembre de 2012]: L’Osservatore Romano, 22 dicembre 2012, p. 4).
La fe en Dios, sostenida por la gracia divina, es por lo tanto un elemento muy importante para vivir la dedicación mutua y la fidelidad conyugal. (Catequesis en la Audiencia general [8 de junio de 2011] : Insegnamenti VII/I [2011], p. 792-793). No se pretende con esto afirmar que la fidelidad, como las otras propiedades, no sean posibles en el matrimonio natural entre los no bautizados. De hecho, éste no se encuentra desprovisto de bienes que "proceden de Dios Creador y se insertan de forma incoativa en el amor esponsal que une a Cristo con la Iglesia". (Commissione Teologica Internazionale, La dottrina cattolica sul sacramento del matrimonio [1977], 3.4: Documenti 1969-2004, vol. 13, Bologna 2006, p. 147).
Pero, seguramente el cerrarse a Dios o el rechazo de la dimensión sagrada de la unión conyugal y su valor en el orden de la gracia hacen ardua la encarnación concreta del altísimo modelo de matrimonio concebido por la Iglesia, según el plan de Dios, pudiendo llegar a socavar la validez misma del pacto -como asume la consolidada jurisprudencia de este Tribunal- cuando se traduzca en un rechazo del principio de la obligación conyugal de fidelidad o de los otros elementos o propiedades esenciales del matrimonio.
Tertuliano, en su famosa "Carta a la esposa", hablando de la vida matrimonial marcada por la fe, escribe que las parejas cristianas "son verdaderamente dos en una sola carne y donde la carne es única, único es el espíritu. Juntos oran, juntos se postran y ayunan juntos, cada uno enseña al otro, el uno honra al otro, el que sabe sostiene al otro". (Ad uxorem libri duo, II, IX: PL 1, 1415B-1417A).
En términos similares se expresa san Clemente Alejandrino: “Si de hecho para ambos uno sólo es Dios, entonces para ambos uno sólo es el Pedagogo -Cristo-, una es la Iglesia, una la sabiduría, uno el pudor, en común tenemos la nutrición, el matrimonio nos une... Y se común es la vida, común también la gracia, la salvación, la virtud, la moral”. (Pædagogus, I, IV, 10.1: PG 8, 259B).
Los santos que han vivido la unión matrimonial y familiar desde una perspectiva cristiana, fueron capaces de superar incluso las situaciones más adversas, logrando la santificación del cónyuge y los hijos con un amor que se ve reforzado por una solida fe en Dios, una sincera piedad religiosa y una intensa vida sacramental. Justamente estas experiencias, marcadas por la fe, hacen comprender cómo, aún hoy, es precioso el sacrificio ofrecido por el cónyuge abandonado o que ha padecido un divorcio, si —reconociendo la indisolubilidad del vínculo matrimonial válido— consigue no dejarse "implicar en una nueva unión … En tal caso su ejemplo de fidelidad y de coherencia cristiana asume un particular valor de testimonio frente al mundo y a la Iglesia". (Juan Pablo II, Exhort. ap. Familiaris Consortio [22 noviembre 1981], 83: AAS 74 [1982], p. 184).
3. Quisiera, al concluir, detenerme brevemente en el "bonum coniugum". La fe es importante en la realización del auténtico bien conyugal, que consiste simplemente en querer siempre y en cualquier caso el bien del otro, en función de un verdadero e indisoluble "consortium vitae". De hecho, en el propósito de los esposos cristianos de vivir una verdadera "communio coniugalis" hay un dinamismo propio de la fe, por lo que la "confessio", la respuesta personal y sincera al anuncio salvífico, implica al creyente en el movimiento de amor de Dios. "Confessio" y "caritas" son "las dos maneras en que Dios nos atrae, nos hace actuar con Él, en Él y para la humanidad, para su criatura... La "confessio" no es una cosa abstracta, es "caritas", es amor. Sólo así, es realmente el reflejo de la verdad divina, que como verdad es también inseparablemente amor. (Meditación en la primera Congregación General del la XIII Asamblea Ordinaria del Sínodo de los obispos [8 de octubre de 2012]: L’Osservatore Romano, 10 octubre de 2012, p. 7).
Sólo a través de la llama de la caridad, la presencia del Evangelio no es ya sólo palabra, sino realidad vivida. En otras palabras, si bien es cierto que "la fe sin la caridad no da fruto, y la caridad sin fe sería un sentimiento constantemente a merced de la duda", hemos de concluir que "fe y caridad se necesitan mutuamente, de modo que la una permite a la otra realizar su camino". (Lett. ap. Porta fidei [11 octubre de 2012], 14: L’Osservatore Romano, 17-18 octubre 2011, p.
4. Si esto vale en el contexto más amplio de la vida comunitaria, debe tener aún más valor en la unión matrimonial. Es en ella, en efecto, que la fe hace crecer y fructificar el amor de los esposos, dando espacio a la presencia del Dios Trino y haciendo que la misma vida conyugal, vivida así, sea "buena noticia" ante mundo.
Reconozco las dificultades, desde un punto de vista jurídico y práctico, para dilucidar el elemento esencial del "bonum coniugum", entendido hasta ahora principalmente en relación a las hipótesis de incapacidad. (cfr CIC, can. 1095). El "bonum coniugum" es también relevante en el ámbito de la simulación del consentimiento. Ciertamente, en los casos sometidos a vuestro juicio, será la indagación "in facto" que verificará la posible validez de esta causa de nulidad, predominante o coexistente con los tres "bienes" agustinianos: la procreación, la exclusividad y la perpetuidad.
No se debe prescindir por lo tanto, de la consideración de que puedan darse casos en que, precisamente por la ausencia de fe, el bien de los cónyuges resulte dañado, es decir, excluido del mismo consenso, por ejemplo, en el caso de subversión por parte de uno de ellos, a causa de una concepción errónea del vínculo nupcial, del principio de paridad, o en el caso de rechazo de la unión dual que caracteriza el vínculo matrimonial, en relación con la posible coexistente exclusión de la fidelidad y del uso de la cópula realizada "humano modo".
Con estas consideraciones ciertamente no quiero sugerir ningún automatismo fácil entre carencia de fe e invalidez de la unión matrimonial, sino más bien poner de relieve cómo tal carencia puede, aunque no necesariamente, dañar los bienes del matrimonio, ya que la referencia al orden natural querido por Dios es inherente al pacto conyugal. (cfr Gen 2,24).
Queridos hermanos, invoco la ayuda de Dios sobre vosotros y sobre todos aquellos que en la Iglesia obran para salvaguardar la verdad y la justicia referente al vínculo sacro del matrimonio, y por ello mismo, de la familia cristiana.
Os confío a la protección de María Santísima, madre de Cristo, y de san José, custodio de la Familia de Nazaret, silencioso y obediente ejecutor del plan divino de la salvación, mientras les imparto con gusto a Uds. y a vuestros queridos, la bendición apostólica. Fuente: Sala Stampa:
DISCURSO DEL SANTO PADRE BENEDICTO XVI
AL TRIBUNAL DE LA ROTA ROMANA POR LA INAUGURACIÓN DEL AÑO JUDICIAL
 Sala Clementina. Sábado 21 de enero de 2012
Sala Clementina. Sábado 21 de enero de 2012
Queridos componentes del Tribunal de la Rota romana:
Es para mí motivo de alegría recibiros hoy en el encuentro anual con ocasión de la inauguración del año judicial. Dirijo mi saludo al Colegio de los prelados auditores, empezando por el decano, monseñor Antoni Stankiewicz, a quien agradezco sus palabras. Un cordial saludo también a los oficiales, a los abogados, a los demás colaboradores y a todos los presentes. En esta circunstancia renuevo mi estima por el delicado y valioso ministerio que desempeñáis en la Iglesia y que requiere siempre un renovado compromiso por la incidencia que tiene para la salus animarum del pueblo de Dios.
En la cita de este año deseo partir de uno de los importantes acontecimientos eclesiales que viviremos en unos meses: me refiero al Año de la fe, que, tras las huellas de mi venerado predecesor, el siervo de Dios Pablo VI, he querido convocar en el quincuagésimo aniversario de la apertura del concilio ecuménico Vaticano II. Ese gran Pontífice —como escribí en la Carta apostólica de convocatoria— estableció por primera vez un período tal de reflexión «consciente de las graves dificultades del tiempo, sobre todo con respecto a la profesión de la fe verdadera y a su recta interpretación»[1].
Retomando una exigencia similar, pasando al ámbito que afecta más directamente a vuestro servicio en la Iglesia, quiero detenerme hoy en un aspecto primario del ministerio judicial, o sea, la interpretación de la ley canónica en orden a su aplicación[2].
El nexo con el tema al que acabo de aludir —la recta interpretación de la fe— ciertamente no se reduce a una mera asonancia semántica, puesto que el derecho canónico encuentra su fundamento y su sentido mismo en las verdades de fe, y la lex agendi no puede sino reflejar la lex credendi. La cuestión de la interpretación de la ley canónica, por lo demás, constituye un tema muy amplio y complejo respecto al cual me limitaré a algunas observaciones.
Ante todo la hermenéutica del derecho canónico está estrechamente vinculada a la concepción misma de la ley de la Iglesia.
En caso de que se tendiera a identificar el derecho canónico con el sistema de las leyes canónicas, el conocimiento de aquello que es jurídico en la Iglesia consistiría esencialmente en comprender lo que establecen los textos legales. A primera vista este enfoque parece valorar plenamente la ley humana. Pero es evidente el empobrecimiento que comportaría esta concepción: con el olvido práctico del derecho natural y del derecho divino positivo, así como de la relación vital de todo derecho con la comunión y la misión de la Iglesia, el trabajo del intérprete queda privado del contacto vital con la realidad eclesial.
En los últimos tiempos algunas corrientes de pensamiento han puesto en guardia contra el excesivo apego a las leyes de la Iglesia, empezando por los Códigos, juzgándolo, precisamente, como una manifestación de legalismo. En consecuencia, se han propuesto vías hermenéuticas que permiten una aproximación más acorde con las bases teológicas y las intenciones también pastorales de la norma canónica, llevando a una creatividad jurídica en la que cada situación se convertiría en factor decisivo para comprobar el auténtico significado del precepto legal en el caso concreto. La misericordia, la equidad, la oikonomia tan apreciada en la tradición oriental, son algunos de los conceptos a los que se recurre en esa operación interpretativa. Conviene observar inmediatamente que este planteamiento no supera el positivismo que denuncia, limitándose a sustituirlo con otro en el que la obra interpretativa humana se alza como protagonista para establecer lo que es jurídico. Falta el sentido de un derecho objetivo que hay que buscar, pues este queda a merced de consideraciones que pretenden ser teológicas o pastorales, pero al final se exponen al riesgo de la arbitrariedad. De ese modo la hermenéutica legal se vacía: en el fondo no interesa comprender la disposición de la ley, pues esta puede adaptarse dinámicamente a cualquier solución, incluso opuesta a su letra. Ciertamente existe en este caso una referencia a los fenómenos vitales, pero de los que no se capta la dimensión jurídica intrínseca.
Existe otra vía en la que la comprensión adecuada a la ley canónica abre el camino a una labor interpretativa que se inserta en la búsqueda de la verdad sobre el derecho y sobre la justicia en la Iglesia. Como quise evidenciar en el Parlamento federal de mi país, en el Reichstag de Berlín[3], el verdadero derecho es inseparable de la justicia. El principio, obviamente, también vale para la ley canónica, en el sentido de que esta no puede encerrarse en un sistema normativo meramente humano, sino que debe estar unida a un orden justo de la Iglesia, en el que existe una ley superior. En esta perspectiva la ley positiva humana pierde la primacía que se le querría atribuir, pues el derecho ya no se identifica sencillamente con ella; en cambio, en esto la ley humana se valora como expresión de justicia, ante todo por cuanto declara como derecho divino, pero también por lo que introduce como legítima determinación de derecho humano.
Así se hace posible una hermenéutica legal que sea auténticamente jurídica, en el sentido de que, situándose en sintonía con el significado propio de la ley, se puede plantear la cuestión crucial sobre lo que es justo en cada caso. Conviene observar al respecto que, para percibir el significado propio de la ley, es necesario siempre contemplar la realidad que reglamenta, y ello no sólo cuando la ley sea prevalentemente declarativa del derecho divino, sino también cuando introduzca constitutivamente reglas humanas. Estas deben interpretarse también a la luz de la realidad regulada, la cual contiene siempre un núcleo de derecho natural y divino positivo, con el que debe estar en armonía cada norma a fin de que sea racional y verdaderamente jurídica.
En esta perspectiva realista el esfuerzo interpretativo, a veces arduo, adquiere un sentido y un objetivo. El uso de los medios interpretativos previstos por el Código de derecho canónico en el canon 17, empezando por «el significado propio de las palabras, considerado en el texto y en el contexto», ya no es un mero ejercicio lógico. Se trata de una tarea que es vivificada por un auténtico contacto con la realidad global de la Iglesia, que permite penetrar en el verdadero sentido de la letra de la ley. Acontece entonces algo semejante a cuanto he dicho a propósito del proceso interior de san Agustín en la hermenéutica bíblica: «el trascender la letra le hizo creíble la letra misma»[4]. Se confirma así que también en la hermenéutica de la ley el auténtico horizonte es el de la verdad jurídica que hay que amar, buscar y servir.
De ello se deduce que la interpretación de la ley canónica debe realizarse en la Iglesia. No se trata de una mera circunstancia externa, ambiental: es una remisión al propio humus de la ley canónica y de las realidades reguladas por ella. El sentire cum Ecclesia tiene sentido también en la disciplina, a causa de los fundamentos doctrinales que siempre están presentes y operantes en las normas legales de la Iglesia. De este modo hay que aplicar también a la ley canónica la hermenéutica de la renovación en la continuidad de la que hablé refiriéndome al concilio Vaticano II[5], tan estrechamente unido a la actual legislación canónica. La madurez cristiana lleva a amar cada vez más la ley y a quererla comprender y aplicar con fidelidad.
Estas actitudes de fondo se aplican a todas las clases de interpretación: desde la investigación científica sobre el derecho, pasando por la labor de los agentes jurídicos en sede judicial o administrativa, hasta la búsqueda cotidiana de las soluciones justas en la vida de los fieles y de las comunidades. Se necesita espíritu de docilidad para acoger las leyes, procurando estudiar con honradez y dedicación la tradición jurídica de la Iglesia para poderse identificar con ella y también con las disposiciones legales emanadas por los pastores, especialmente las leyes pontificias así como el magisterio sobre cuestiones canónicas, el cual es de por sí vinculante en lo que enseña sobre el derecho[6]. Sólo de este modo se podrán discernir los casos en los que las circunstancias concretas exigen una solución equitativa para lograr la justicia que la norma general humana no ha podido prever, y se podrá manifestar en espíritu de comunión lo que puede servir para mejorar el ordenamiento legislativo.
Estas reflexiones adquieren una relevancia peculiar en el ámbito de las leyes relativas al acto constitutivo del matrimonio y su consumación y a la recepción del Orden sagrado, y de aquellas que corresponden a los procesos respectivos. Aquí la sintonía con el verdadero sentido de la ley de la Iglesia se convierte en una cuestión de amplia y profunda incidencia práctica en la vida de las personas y de las comunidades, y requiere una atención especial. En particular, hay que aplicar todos los medios jurídicamente vinculantes que tienden a asegurar la unidad en la interpretación y en la aplicación de las leyes que la justicia requiere: el magisterio pontificio específicamente concerniente en este campo, contenido sobre todo en los discursos a la Rota romana; la jurisprudencia de la Rota romana, sobre cuya relevancia ya os he hablado[7]; las normas y las declaraciones emanadas por otros dicasterios de la Curia romana. Esta unidad hermenéutica en lo que es esencial no mortifica en modo alguno las funciones de los tribunales locales, llamados a ser los primeros en afrontar las complejas situaciones reales que se dan en cada contexto cultural. Cada uno de ellos, en efecto, debe proceder con un sentido de verdadera reverencia respecto a la verdad del derecho, procurando practicar ejemplarmente, en la aplicación de las instituciones judiciales y administrativas, la comunión en la disciplina, como aspecto esencial de la unidad de la Iglesia.
Antes de concluir este momento de encuentro y de reflexión, deseo recordar la reciente innovación —a la que se ha referido monseñor Stankiewicz— según la cual se han transferido a una Oficina de este Tribunal apostólico las competencias sobre los procedimientos de dispensa del matrimonio rato y no consumado, y las causas de nulidad del Orden sagrado[8]. Estoy seguro de que se dará una generosa respuesta a este nuevo compromiso eclesial.
Alentando vuestra valiosa obra, que requiere un trabajo fiel, cotidiano y comprometido, os encomiendo a la intercesión de la santísima Virgen María, Speculum iustitiae, y de buen grado os imparto la bendición apostólica.
[1] Motu pr. Porta fidei, 11 de octubre de 2011, 5: L’Osservatore Romano, edición en lengua española, 23 de octubre de 2011, p. 3.
[2] Cf. can. 16 § 3 CIC; can. 1498 § 3 CCEO.
[3] Cf. Discurso al Parlamento de la República federal de Alemania, 22 de septiembre de 2011: L’Osservatore Romano, edición en lengua española, 25 de septiembre de 2011, pp. 6-7.
[4] Cf. Exhort. ap. postsinodal Verbum Domini, 30 de septiembre de 2010, 38: AAS 102 (2010) 718, n. 38.
[5] Cf. Discurso a la Curia romana, 22 de diciembre de 2005: AAS 98 (2006) 40-53.
[6] Cf. Juan Pablo II, Discurso a la Rota romana, 29 de enero de 2005, 6: AAS 97 (2005) 165-166.
[7] Cf. Discurso a la Rota romana, 26 de enero de 2008: AAS 100 (2008) 84-88.
[8] Cf. Motu pr. Quaerit semper, 30 de agosto de 2011: L’Osservatore Romano, edición en lengua española, 9 de octubre de 2011, p. 2.
DISCURSO DEL SANTO PADRE BENEDICTO XVI
A LOS MIEMBROS DEL TRIBUNAL DE LA ROTA ROMANA
EN LA INAUGURACIÓN DEL AÑO JUDICIAL
Sala Clementina Sábado 22 de enero de 2011
Queridos componentes del Tribunal de la Rota romana:
Me alegra encontrarme con vosotros para esta cita anual con ocasión de la inauguración del año judicial. Dirijo un cordial saludo al Colegio de los prelados auditores, comenzando por el decano, monseñor Antoni Stankiewicz, a quien agradezco sus amables palabras. Saludo a los oficiales, a los abogados y a los demás colaboradores de este Tribunal, así como a todos los presentes. Este momento me brinda la oportunidad de renovar mi estima por la obra que lleváis a cabo al servicio de la Iglesia y de animaros a un compromiso cada vez mayor en un sector tan delicado e importante para la pastoral y para la salus animarum.
La relación entre el derecho y la pastoral ocupó el centro del debate posconciliar sobre el derecho canónico. La célebre afirmación del venerable siervo de Dios Juan Pablo II, según la cual «no es verdad que, para ser más pastoral, el derecho deba hacerse menos jurídico» (Discurso a la Rota romana, 18 de enero de 1990, n. 4: AAS 82 [1990] 874; L’Osservatore Romano, edición en lengua española, 28 de enero de 1990, p. 11) expresa la superación radical de una aparente contraposición. «La dimensión jurídica y la pastoral —decía— están inseparablemente unidas en la Iglesia peregrina sobre esta tierra. Ante todo, existe armonía entre ellas, que deriva de la finalidad común: la salvación de las almas» (ib.). En el primer encuentro que tuve con vosotros en 2006, traté de evidenciar el auténtico sentido pastoral de los procesos de nulidad del matrimonio, fundado en el amor a la verdad (cf. Discurso a la Rota romana, 28 de enero de 2006: AAS 98 [2006] 135-138). Hoy quiero detenerme a considerar la dimensión jurídica que está inscrita en la actividad pastoral de preparación y admisión al matrimonio, para tratar de poner de relieve el nexo que existe entre esa actividad y los procesos judiciales matrimoniales.
La dimensión canónica de la preparación al matrimonio quizás no es un elemento que se percibe inmediatamente. En efecto, por una parte se observa que en los cursos de preparación al matrimonio las cuestiones canónicas ocupan un lugar muy modesto, cuando no insignificante, puesto que se tiende a pensar que los futuros esposos tienen muy poco interés en problemáticas reservadas a los especialistas. Por otra, aunque a nadie se le escapa la necesidad de las actividades jurídicas que preceden al matrimonio, dirigidas a comprobar que «nada se opone a su celebración válida y lícita» (CIC, can. 1066), se ha difundido la mentalidad según la cual el examen de los esposos, las publicaciones matrimoniales y los demás medios oportunos para llevar a cabo las necesarias investigaciones prematrimoniales (cf. ib., can. 1067), entre los cuales se hallan los cursos de preparación al matrimonio, constituyen trámites de naturaleza exclusivamente formal. De hecho, a menudo se considera que, al admitir a las parejas al matrimonio, los pastores deberían proceder con liberalidad, al estar en juego el derecho natural de las personas a casarse.
Conviene, al respecto, reflexionar sobre la dimensión jurídica del matrimonio mismo. Es un tema al que aludí en el contexto de una reflexión sobre la verdad del matrimonio, en la que afirmé, entre otras cosas: «Ante la relativización subjetivista y libertaria de la experiencia sexual, la tradición de la Iglesia afirma con claridad la índole naturalmente jurídica del matrimonio, es decir, su pertenencia por naturaleza al ámbito de la justicia en las relaciones interpersonales. Desde este punto de vista, el derecho se entrelaza de verdad con la vida y con el amor como su intrínseco deber ser» (Discurso a la Rota romana, 27 de enero de 2007, AAS 99 [2007] 90; L’Osservatore Romano, edición en lengua española, 2 de febrero de 2007, p. 6). No existe, por tanto, un matrimonio de la vida y otro del derecho: no hay más que un solo matrimonio, el cual es constitutivamente vínculo jurídico real entre el hombre y la mujer, un vínculo sobre el que se apoya la auténtica dinámica conyugal de vida y de amor. El matrimonio celebrado por los esposos, aquel del que se ocupa la pastoral y el regulado por la doctrina canónica, son una sola realidad natural y salvífica, cuya riqueza da ciertamente lugar a una variedad de enfoques, pero sin que se pierda su identidad esencial. El aspecto jurídico está intrínsecamente vinculado a la esencia del matrimonio. Esto se comprende a la luz de una noción no positivista del derecho, sino considerada en la perspectiva de la relacionalidad según justicia.
El derecho a casarse, o ius connubii, se debe ver en esa perspectiva. Es decir, no se trata de una pretensión subjetiva que los pastores deban satisfacer mediante un mero reconocimiento formal, independientemente del contenido efectivo de la unión. El derecho a contraer matrimonio presupone que se pueda y se quiera celebrarlo de verdad y, por tanto, en la verdad de su esencia tal como la enseña la Iglesia. Nadie puede reivindicar el derecho a una ceremonia nupcial. En efecto, el ius connubii se refiere al derecho de celebrar un auténtico matrimonio. No se negaría, por tanto, el ius connubii allí donde fuera evidente que no se dan las premisas para su ejercicio, es decir, si faltara claramente la capacidad requerida para casarse, o la voluntad se planteara un objetivo que está en contraste con la realidad natural del matrimonio.
A propósito de esto, quiero reafirmar lo que escribí tras el Sínodo de los obispos sobre la Eucaristía: «Debido a la complejidad del contexto cultural en que vive la Iglesia en muchos países, el Sínodo recomendó tener el máximo cuidado pastoral en la formación de los novios y en la verificación previa de sus convicciones sobre los compromisos irrenunciables para la validez del sacramento del matrimonio. Un discernimiento serio sobre este punto podrá evitar que los dos jóvenes, movidos por impulsos emotivos o razones superficiales, asuman responsabilidades que luego no sabrían respetar (cf. Propositio 40). El bien que la Iglesia y toda la sociedad esperan del matrimonio, y de la familia fundada en él, es demasiado grande como para no ocuparse a fondo de este ámbito pastoral específico. Matrimonio y familia son instituciones que deben ser promovidas y protegidas de cualquier equívoco posible sobre su auténtica verdad, porque el daño que se les hace provoca de hecho una herida a la convivencia humana como tal» (Sacramentum caritatis, 22 de febrero de 2007, n. 29: AAS 99 [2007] 130).
La preparación al matrimonio, en sus varias fases descritas por el Papa Juan Pablo II en la exhortación apostólica Familiaris consortio, tiene ciertamente finalidades que trascienden la dimensión jurídica, pues su horizonte está constituido por el bien integral, humano y cristiano, de los cónyuges y de sus futuros hijos (cf. n. 66: AAS 73 [1981] 159-162), orientado en definitiva a la santidad de su vida (cf. Código de derecho canónico, can. 1063, n. 2). Sin embargo, no hay que olvidar nunca que el objetivo inmediato de esa preparación es promover la libre celebración de un verdadero matrimonio, es decir, la constitución de un vínculo de justicia y de amor entre los cónyuges, con las características de la unidad y la indisolubilidad, ordenado al bien de los cónyuges y a la procreación y educación de la prole, y que entre los bautizados constituye uno de los sacramentos de la Nueva Alianza. Con ello no se dirige a la pareja un mensaje ideológico extrínseco, ni mucho menos se le impone un modelo cultural; más bien, se ayuda a los novios a descubrir la verdad de una inclinación natural y de una capacidad de comprometerse que ellos llevan inscritas en su ser relacional hombre-mujer. De allí brota el derecho como componente esencial de la relación matrimonial, arraigado en una potencialidad natural de los cónyuges que la donación consensuada actualiza. Razón y fe contribuyen a iluminar esta verdad de vida, aunque debe quedar claro que, como enseñó también el venerable Juan Pablo ii, «la Iglesia no rechaza la celebración del matrimonio a quien está bien dispuesto, aunque esté imperfectamente preparado desde el punto de vista sobrenatural, con tal de que tenga la recta intención de casarse según la realidad natural del matrimonio» (Discurso a la Rota romana, 30 de enero de 2003, n. 8: AAS 95 [2003] 397; L’Osservatore Romano, edición en lengua española, 7 de febrero de 2003, p. 6). En esta perspectiva debe ponerse un cuidado particular en acompañar la preparación al matrimonio tanto remota como próxima e inmediata (cf. Juan Pablo II, Familiaris consortio, 22 de noviembre de 1981, n. 66: AAS 73 [1981] 159-162).
Entre los medios para asegurar que el proyecto de los contrayentes sea realmente conyugal destaca el examen prematrimonial. Ese examen tiene una finalidad principalmente jurídica: comprobar que nada se oponga a la celebración válida y lícita de las bodas. Jurídico, sin embargo, no quiere decir formalista, como si fuera un trámite burocrático consistente en rellenar un formulario sobre la base de preguntas rituales. Se trata, en cambio, de una ocasión pastoral única —que es preciso valorar con toda la seriedad y la atención que requiere— en la que, a través de un diálogo lleno de respeto y de cordialidad, el pastor trata de ayudar a la persona a ponerse seriamente ante la verdad sobre sí misma y sobre su propia vocación humana y cristiana al matrimonio. En este sentido, el diálogo, siempre realizado separadamente con cada uno de los dos contrayentes —sin disminuir la conveniencia de otros coloquios con la pareja— requiere un clima de plena sinceridad, en el que se debería subrayar el hecho de que los propios contrayentes son los primeros interesados y los primeros obligados en conciencia a celebrar un matrimonio válido.
De esta forma, con los diversos medios a disposición para una esmerada preparación y verificación, se puede llevar a cabo una eficaz acción pastoral dirigida a la prevención de las nulidades matrimoniales. Es necesario esforzarse para que se interrumpa, en la medida de lo posible, el círculo vicioso que a menudo se verifica entre una admisión por descontado al matrimonio, sin una preparación adecuada y un examen serio de los requisitos previstos para su celebración, y una declaración judicial a veces igualmente fácil, pero de signo inverso, en la que el matrimonio mismo se considera nulo solamente basándose en la constatación de su fracaso. Es verdad que no todos los motivos de una posible declaración de nulidad pueden identificarse o incluso manifestarse en la preparación al matrimonio, pero, igualmente, no sería justo obstaculizar el acceso a las nupcias sobre la base de presunciones infundadas, como la de considerar que, a día de hoy, las personas son generalmente incapaces o tienen una voluntad sólo aparentemente matrimonial. En esta perspectiva, es importante que haya una toma de conciencia aún más incisiva sobre la responsabilidad en esta materia de aquellos que tienen cura de almas. El derecho canónico en general, y especialmente el matrimonial y procesal, requieren ciertamente una preparación particular, pero el conocimiento de los aspectos básicos y de los inmediatamente prácticos del derecho canónico, relativos a las propias funciones, constituye una exigencia formativa de relevancia primordial para todos los agentes pastorales, en especial para aquellos que actúan en la pastoral familiar.
Todo ello requiere, además, que la actuación de los tribunales eclesiásticos transmita un mensaje unívoco sobre lo que es esencial en el matrimonio, en sintonía con el Magisterio y la ley canónica, hablando con una sola voz. Ante la necesidad de la unidad de la jurisprudencia, confiada al cuidado de este Tribunal, los demás tribunales eclesiásticos deben adecuarse a la jurisprudencia rotal (cf. Juan Pablo II, Discurso a la Rota romana, 17 de enero de 1998, n. 4: AAS 90 [1998] 783). Recientemente insistí en la necesidad de juzgar rectamente las causas relativas a la incapacidad consensual (cf. Discurso a la Rota romana, 29 de enero de 2009: AAS 101 [2009] 124-128). La cuestión sigue siendo muy actual, y por desgracia aún persisten posiciones incorrectas, como la de identificar la discreción de juicio requerida para el matrimonio (cf. Código de derecho canónico, can. 1095, n. 2) con la deseada prudencia en la decisión de casarse, confundiendo así una cuestión de capacidad con otra que no afecta a la validez, pues concierne al grado de sabiduría práctica con la que se ha tomado una decisión que es, en cualquier caso, verdaderamente matrimonial. Más grave aún sería el malentendido si se quisiera atribuir eficacia invalidante a las decisiones imprudentes tomadas durante la vida matrimonial.
En el ámbito de las nulidades por la exclusión de los bienes esenciales del matrimonio (cf. ib., can. 1101 § 2) es necesario también un serio esfuerzo para que las sentencias judiciales reflejen la verdad sobre el matrimonio, la misma que debe iluminar el momento de la admisión a las nupcias. Pienso, de modo particular, en la cuestión de la exclusión del bonum coniugum. Con respecto a esa exclusión parece repetirse el mismo peligro que amenaza la recta aplicación de las normas sobre la incapacidad, es decir, el de buscar motivos de nulidad en los comportamientos que no tienen que ver con la constitución del vínculo conyugal sino con su realización en la vida. Es necesario resistir a la tentación de transformar las simples faltas de los esposos en su existencia conyugal en defectos de consenso. De hecho, la verdadera exclusión sólo puede verificarse cuando se menoscaba la ordenación al bien de los cónyuges (cf. ib., can. 1055 § 1), excluida con un acto positivo de voluntad. Sin duda, son del todo excepcionales los casos en los que falta el reconocimiento del otro como cónyuge, o bien se excluye la ordenación esencial de la comunidad de vida conyugal al bien del otro. La jurisprudencia de la Rota romana deberá examinar atentamente la precisión de estas hipótesis de exclusión del bonum coniugum.
Al concluir estas reflexiones, vuelvo a considerar la relación entre derecho y pastoral, la cual a menudo es objeto de malentendidos, en detrimento del derecho, pero también de la pastoral. Es necesario, en cambio, favorecer en todos los sectores, y de modo especial en el campo del matrimonio y de la familia, una dinámica de signo opuesto, de armonía profunda entre pastoralidad y juridicidad, que ciertamente se revelará fecunda en el servicio prestado a quien se acerca al matrimonio.
Queridos componentes del Tribunal de la Rota romana, os encomiendo a todos a la poderosa intercesión de la santísima Virgen María, para que nunca os falte la asistencia divina al llevar a cabo con fidelidad, espíritu de servicio y fruto vuestro trabajo diario, y de buen grado os imparto a todos una especial bendición apostólica.
DISCURSO DE SU SANTIDAD BENEDICTO XVI
A LOS MIEMBROS DEL TRIBUNAL DE LA ROTA ROMANA
CON OCASIÓN DE LA INAUGURACIÓN DEL AÑO JUDICIAL
Sala Clementina Viernes 29 de enero de 2010
Queridos miembros del Tribunal de la Rota romana:
Me alegra encontrarme una vez más con vosotros para la inauguración del Año judicial. Saludo cordialmente al Colegio de los prelados auditores, comenzando por el decano, monseñor Antoni Stankiewicz, a quien agradezco las palabras que me ha dirigido en nombre de los presentes. Saludo también a los promotores de justicia, a los defensores del vínculo, a los demás oficiales, a los abogados y a todos los colaboradores de ese Tribunal apostólico, al igual que a los miembros del Estudio rotal. Aprovecho de buen grado la ocasión para renovaros mi profunda estima y mi sincera gratitud por vuestro ministerio eclesial, reafirmando, al mismo tiempo, la necesidad de vuestra actividad judicial. El valioso trabajo que los prelados auditores están llamados a desempeñar con diligencia, en nombre y por mandato de esta Sede apostólica, se apoya en las autorizadas y consolidadas tradiciones de ese Tribunal, y cada uno de vosotros debe sentirse personalmente comprometido a respetarlas.
Hoy deseo detenerme en el núcleo esencial de vuestro ministerio, tratando de profundizar en las relaciones con la justicia, la caridad y la verdad. Haré referencia sobre todo a algunas consideraciones expuestas en la encíclica Caritas in veritate, que, aunque consideradas en el contexto de la doctrina social de la Iglesia, pueden iluminar también otros ámbitos eclesiales. Se ha de tener en cuenta la tendencia, difundida y arraigada, aunque no siempre manifiesta, que lleva a contraponer la justicia y la caridad, como si una excluyese a la otra. En este sentido, refiriéndose más específicamente a la vida de la Iglesia, algunos consideran que la caridad pastoral podría justificar cualquier paso hacia la declaración de la nulidad del vínculo matrimonial para ayudar a las personas que se encuentran en situación matrimonial irregular. La verdad misma, aunque se la invoque con las palabras, tendería de ese modo a ser vista desde una perspectiva instrumental, que la adaptaría caso por caso a las diversas exigencias que se presentan.
Partiendo de la expresión "administración de la justicia", quiero recordar ante todo que vuestro ministerio es esencialmente obra de justicia: una virtud —"que consiste en la constante y firme voluntad de dar a Dios y al prójimo lo que les es debido" (Catecismo de la Iglesia católica, n. 1807)— cuyo valor humano y cristiano, también dentro de la Iglesia, es sumamente importante redescubrir. A veces se subestima el Derecho canónico, como si fuera un mero instrumento técnico al servicio de cualquier interés subjetivo, aunque no esté fundado en la verdad. En cambio, es necesario que dicho Derecho se considere siempre en su relación esencial con la justicia, conscientes de que la actividad jurídica en la Iglesia tiene como fin la salvación de las almas y "constituye una peculiar participación en la misión de Cristo Pastor... en actualizar el orden querido por el mismo Cristo" (Juan Pablo II, Discurso a la Rota romana, 18 de enero de 1990: AAS 82 [1990] 874, n. 4; cf. L'Osservatore Romano, edición en lengua española, 28 de enero de 1990, p. 11). Desde esta perspectiva, es preciso tener presente, sea cual sea la situación, que el proceso y la sentencia están unidos de un modo fundamental a la justicia y están a su servicio. El proceso y la sentencia tienen una gran relevancia tanto para las partes como para toda la comunidad eclesial y ello adquiere un valor del todo singular cuando se trata de pronunciarse sobre la nulidad de un matrimonio, que concierne directamente al bien humano y sobrenatural de los cónyuges, así como al bien público de la Iglesia. Más allá de esta dimensión de la justicia que podríamos definir "objetiva", existe otra, inseparable de ella, que concierne a los "agentes del derecho", es decir, a los que la hacen posible. Quiero subrayar que estos deben caracterizarse por un alto ejercicio de las virtudes humanas y cristianas, especialmente de la prudencia y la justicia, pero también de la fortaleza. Esta última adquiere más relevancia cuando la injusticia parece el camino más fácil de seguir, en cuanto que implica condescender a los deseos y las expectativas de las partes, o a los condicionamientos del ambiente social. En ese contexto, el juez que desea ser justo y quiere adecuarse al paradigma clásico de la "justicia viva" (cf. Aristóteles, Ética a Nicómaco, v, 1132 a), tiene ante Dios y los hombres la grave responsabilidad de su función, que incluye también la debida tempestividad en cada fase del proceso: "quam primum, salva iustitia" (Consejo pontificio para los textos legislativos, Instr. Dignitas connubii, art. 72). Todos aquellos que trabajan en el campo del Derecho, cada uno según su función propia, deben guiarse por la justicia. Pienso especialmente en los abogados, que no sólo deben examinar con la máxima atención la verdad de las pruebas, sino que también, en cuanto abogados de confianza, deben evitar cuidadosamente asumir el patrocinio de causas que, según su conciencia, no sean objetivamente defendibles.
Por otra parte, la acción de quien administra la justicia no puede prescindir de la caridad. El amor a Dios y al prójimo debe caracterizar todas sus actividades, incluso las más técnicas y burocráticas en apariencia. La mirada y la medida de la caridad ayudarán a no olvidar que nos encontramos siempre ante personas marcadas por problemas y sufrimientos. También en el ámbito específico del servicio de agentes de la justicia vale el principio según el cual "la caridad supera la justicia" (Caritas in veritate, 6). En consecuencia, el trato con las personas, si bien sigue una modalidad específica vinculada al proceso, debe servir en el caso concreto para facilitar a las partes, mediante la delicadeza y la solicitud, el contacto con el tribunal competente. Al mismo tiempo, es importante, siempre que se vea alguna esperanza de éxito, esforzarse por inducir a los cónyuges a convalidar su matrimonio y a restablecer la convivencia conyugal (cf. Código de derecho canónico, can. 1676). Asimismo, hay que tratar de instaurar entre las partes un clima de disponibilidad humana y cristiana, fundada en la búsqueda de la verdad (cf. Dignitas connubii, art. 65 2-3).
Sin embargo, es preciso reafirmar que toda obra de caridad auténtica comprende la referencia indispensable a la justicia, sobre todo en nuestro caso. "El amor —"caritas"— es una fuerza extraordinaria, que mueve a las personas a comprometerse con valentía y generosidad en el campo de la justicia y de la paz" (Caritas in veritate, 1). "Quien ama con caridad a los demás es ante todo justo con ellos. No basta decir que la justicia no es extraña a la caridad, que no es un camino alternativo o paralelo a la caridad: la justicia es "inseparable de la caridad", intrínseca a ella" (ib., 6). La caridad sin justicia no es caridad, sino sólo una falsificación, porque la misma caridad requiere la objetividad típica de la justicia, que no hay que confundir con una frialdad inhumana. A este respecto, como afirmó mi predecesor el venerable Juan Pablo II en su discurso dedicado a las relaciones entre pastoral y derecho: "El juez (...) debe cuidarse siempre del peligro de una malentendida compasión que degeneraría en sentimentalismo, sólo aparentemente pastoral" (18 de enero de 1990: AAS 82 [1990] 875, n. 5; cf L'Osservatore Romano, edición en lengua española, 28 de enero de 1990, p. 11).
Hay que huir de las tentaciones pseudo-pastorales que sitúan las cuestiones en un plano meramente horizontal, en el que lo que cuenta es satisfacer las peticiones subjetivas para obtener a toda costa la declaración de nulidad, a fin de poder superar, entre otras cosas, los obstáculos para recibir los sacramentos de la Penitencia y la Eucaristía. En cambio, el bien altísimo de la readmisión a la Comunión eucarística después de la reconciliación sacramental exige que se considere el bien auténtico de las personas, inseparable de la verdad de su situación canónica. Sería un bien ficticio, y una falta grave de justicia y de amor, allanarles el camino hacia la recepción de los sacramentos, con el peligro de hacer que vivan en contraste objetivo con la verdad de su condición personal.
Acerca de la verdad, en las alocuciones dirigidas a este Tribunal apostólico, en 2006 y en 2007, ya reafirmé la posibilidad de alcanzar la verdad sobre la esencia del matrimonio y sobre la realidad de cada situación personal que se somete al juicio del tribunal (28 de enero de 2006: AAS 98 [2006] 135-138; cf. L'Osservatore Romano, edición en lengua española, 3 de febrero de 2006, p. 3; y 27 de enero de 2007, AAS 99 [2007] 86-91: cf. L'Osservatore Romano, edición en lengua española, 2 de febrero de 2007, pp. 6-7); sobre la verdad en los procesos matrimoniales cf. Instr. Dignitas connubii, artt. 65 1-2, 95 1, 167, 177, 178). Hoy quiero subrayar que tanto la justicia como la caridad postulan el amor a la verdad y conllevan esencialmente la búsqueda de la verdad. En particular, la caridad hace que la referencia a la verdad sea todavía más exigente. "Defender la verdad, proponerla con humildad y convicción y testimoniarla en la vida son formas exigentes e insustituibles de caridad. Esta "goza con la verdad" (1 Co 13, 6)" (Caritas in veritate, 1). "Sólo en la verdad resplandece la caridad y puede ser vivida auténticamente (...). Sin verdad, la caridad cae en mero sentimentalismo. El amor se convierte en un envoltorio vacío que se rellena arbitrariamente. Este es el riesgo fatal del amor en una cultura sin verdad. Es presa fácil de las emociones y las opiniones contingentes de los sujetos, una palabra de la que se abusa y que se distorsiona, terminando por significar lo contrario" (ib., 3).
Es preciso tener presente que este vaciamiento no sólo puede llevarse a cabo en la actividad práctica del juzgar, sino también en los planteamientos teóricos, que tanto influyen después en los juicios concretos. El problema se plantea cuando se ofusca en mayor o menor medida la esencia misma del matrimonio, arraigada en la naturaleza del hombre y de la mujer, que permite expresar juicios objetivos sobre cada matrimonio. En este sentido, la consideración existencial, personalista y relacional de la unión conyugal nunca puede ir en detrimento de la indisolubilidad, propiedad esencial que en el matrimonio cristiano alcanza, junto con la unidad, una particular firmeza por razón del sacramento (cf. Código de derecho canónico, can. 1056). Tampoco hay que olvidar que el matrimonio goza del favor del derecho. Por lo tanto, en caso de duda, se ha de considerar válido mientras no se pruebe lo contrario (cf. ib., can. 1060). De otro modo, se corre el grave riesgo de quedarse sin un punto de referencia objetivo para pronunciarse sobre la nulidad, transformando cualquier dificultad conyugal en un síntoma de fallida realización de una unión cuyo núcleo esencial de justicia —el vínculo indisoluble— de hecho se niega.
Ilustres prelados auditores, oficiales y abogados, os confío estas reflexiones, conociendo bien el espíritu de fidelidad que os anima y vuestro compromiso por dar plena actuación a las normas de la Iglesia, buscando el verdadero bien del pueblo de Dios. Como apoyo para vuestra valiosa actividad, invoco sobre cada uno de vosotros y sobre vuestro trabajo diario la protección materna de María santísima Speculum iustitiae e imparto con afecto la bendición apostólica.
DISCURSO DEL SANTO PADRE BENEDICTO XVI
AL TRIBUNAL DE LA ROTA ROMANA CON MOTIVO
DE LA INAUGURACIÓN DEL AÑO JUDICIAL
Sala Clementina Jueves 29 de enero de 2009
Ilustres jueces, oficiales y colaboradores del Tribunal de la Rota romana:
La solemne inauguración de la actividad judicial de vuestro Tribunal me ofrece también este año la alegría de recibir a sus dignos componentes: al monseñor decano, a quien agradezco sus nobles palabras de saludo, al Colegio de los prelados auditores, a los oficiales del Tribunal y a los abogados del Estudio rotal. A todos os dirijo mi cordial saludo, juntamente con la expresión de mi aprecio por las importantes tareas que realizáis como fieles colaboradores del Papa y de la Santa Sede.
Vosotros esperáis del Papa, al inicio de vuestro año de trabajo, unas palabras que os sirvan de luz y orientación en el cumplimiento de vuestras delicadas tareas. Son muchos los temas que podríamos tratar en esta circunstancia, pero a veinte años de distancia de los discursos de Juan Pablo II sobre la incapacidad psíquica en las causas de nulidad matrimonial, del 5 de febrero de 1987 (AAS 79 [1987] 1453-1459) y del 25 de enero de 1988 (AAS 80 [1988] 1178-1185), parece oportuno preguntarse en qué medida esas intervenciones han tenido una recepción adecuada en los tribunales eclesiásticos. No es este el momento de hacer un balance, pero está a la vista de todos el dato de hecho de un problema que sigue siendo de gran actualidad. En algunos casos, por desgracia, se puede advertir aún viva la exigencia de la que hablaba mi venerado predecesor: la de preservar a la comunidad eclesial "del escándalo de ver destruido en la práctica el valor del matrimonio cristiano por la multiplicación exagerada y casi automática de las declaraciones de nulidad, en caso de fracaso del matrimonio, con el pretexto de cierta inmadurez o debilidad psíquica de los contrayentes" (Discurso a la Rota romana, 5 de febrero de 1987, n. 9: L'Osservatore Romano, edición en lengua española, 22 de marzo de 1987, p. 20).
En nuestro encuentro de hoy me urge llamar la atención de los operadores del derecho sobre la exigencia de tratar las causas con la debida profundidad que exige el ministerio de verdad y de caridad que es propio de la Rota romana. En efecto, a la exigencia del rigor de procedimiento, los discursos mencionados, basándose en los principios de la antropología cristiana, proporcionan los criterios de fondo, no sólo para el análisis de los informes periciales psiquiátricos y psicológicos, sino también para la misma definición judicial de las causas. Al respecto, conviene recordar una vez más algunas distinciones que trazan la línea de demarcación ante todo entre "una madurez psíquica, que sería el punto de llegada del desarrollo humano", y la "madurez canónica, que es en cambio el punto mínimo de partida para la validez del matrimonio" (ib., n. 6); en segundo lugar, entre incapacidad y dificultad, en cuanto que "sólo la incapacidad, y no simplemente la dificultad para prestar el consentimiento y para realizar una verdadera comunidad de vida y de amor, hace nulo el matrimonio" (ib., n. 7); en tercer lugar, entre la dimensión canónica de la normalidad, que inspirándose en la visión integral de la persona humana, "comprende también moderadas formas de dificultad psicológica", y la dimensión clínica que excluye del concepto de la misma toda limitación de madurez y "toda forma de psicopatología" (Discurso a la Rota romana, 25 de enero de 1988, n. 5: L'Osservatore Romano, edición en lengua española, 7 de febrero de 1988, p. 21); por último, entre la "capacidad mínima, suficiente para un consentimiento válido", y la capacidad idealizada "de una plena madurez en orden a una vida conyugal feliz" (ib., n. 9).
Por lo que atañe a la implicación de las facultades intelectivas y volitivas en la formación del consentimiento matrimonial, el Papa Juan Pablo II, en la mencionada intervención del 5 de febrero de 1987, reafirmó el principio según el cual una verdadera incapacidad "puede considerarse como hipótesis sólo en presencia de una seria forma de anomalía que, de cualquier modo que se quiera definir, ha de afectar sustancialmente a la capacidad de entender y/o de querer" (Discurso a la Rota romana, n. 7). Al respecto parece oportuno recordar que la norma jurídica sobre la incapacidad psíquica en su aspecto aplicativo ha sido enriquecida e integrada también por la reciente instrucción Dignitas connubii del 25 de enero de 2005. En efecto, esta instrucción, para comprobar dicha incapacidad, requiere, ya en el tiempo del matrimonio, la presencia de una particular anomalía psíquica (art. 209, 1) que perturbe gravemente el uso de la razón (art. 209, 2, n. 1; can. 1095, n. 1), o la facultad crítica y electiva en relación con decisiones graves, particularmente por cuanto se refiere a la libre elección del estado de vida (art. 209, 2, n. 2; can. 1095, n. 2), o que provoque en el contrayente no sólo una dificultad grave, sino también la imposibilidad de afrontar los deberes inherentes a las obligaciones esenciales del matrimonio (art. 209, 2, n. 3; can. 1095, n. 3).
Con todo, en esta ocasión quiero volver a tratar el tema de la incapacidad de contraer matrimonio, de la que habla el canon 1095, a la luz de la relación entre la persona humana y el matrimonio, y recordar algunos principios fundamentales que deben iluminar a los especialistas en derecho. Es necesario ante todo redescubrir en positivo la capacidad que en principio toda persona humana tiene de casarse en virtud de su misma naturaleza de hombre o de mujer. En efecto, corremos el peligro de caer en un pesimismo antropológico que, a la luz de la situación cultural actual, considera casi imposible casarse. Aparte del hecho de que esa situación no es uniforme en las diferentes regiones del mundo, no se pueden confundir con la verdadera incapacidad consensual las dificultades reales en que se encuentran muchos, en especial los jóvenes, llegando a considerar que la unión matrimonial normalmente es impensable e impracticable. Más aún, la reafirmación de la capacidad innata humana para el matrimonio es precisamente el punto de partida para ayudar a las parejas a descubrir la realidad natural del matrimonio y la relevancia que tiene en el plano de la salvación. Lo que en definitiva está en juego es la verdad misma sobre el matrimonio y sobre su intrínseca naturaleza jurídica (cf. Benedicto XVI, Discurso a la Rota romana, 27 de enero de 2007, AAS 99 [2007] 86-91), presupuesto imprescindible para poder captar y valorar la capacidad requerida para casarse.
En este sentido, la capacidad debe ser puesta en relación con lo que es esencialmente el matrimonio, es decir, "la comunión íntima de vida y amor conyugal, fundada por el Creador y estructurada con leyes propias" (Gaudium et spes, 48), y, de modo particular, con las obligaciones esenciales inherentes a ella, que deben asumir los esposos (cf. can. 1095, n. 3). Esta capacidad no se mide en relación a un determinado grado de realización existencial o efectiva de la unión conyugal mediante el cumplimiento de las obligaciones esenciales, sino en relación al querer eficaz de cada uno de los contrayentes, que hace posible y operante esa realización ya desde el momento del pacto nupcial.
Así pues, el discurso sobre la capacidad o incapacidad tiene sentido en la medida en que atañe al acto mismo de contraer matrimonio, ya que el vínculo creado por la voluntad de los esposos constituye la realidad jurídica de la una caro bíblica (cf. Gn 2, 24; Mc 10, 8; Ef 5, 31; can. 1061, 1), cuya subsistencia válida no depende del comportamiento sucesivo de los cónyuges a lo largo de la vida matrimonial. De forma diversa, en la visión reduccionista que desconoce la verdad sobre el matrimonio, la realización efectiva de una verdadera comunión de vida y de amor, idealizada en el plano del bienestar puramente humano, resulta esencialmente dependiente sólo de factores accidentales, y no del ejercicio de la libertad humana sostenida por la gracia.
Es verdad que esta libertad de la naturaleza humana, "herida en sus propias fuerzas naturales" e "inclinada al pecado" (Catecismo de la Iglesia católica, n. 405), es limitada e imperfecta, pero no por ello es inauténtica e insuficiente para realizar el acto de autodeterminación de los contrayentes que es el pacto conyugal, que da vida al matrimonio y a la familia fundada en él.
Obviamente, algunas corrientes antropológicas "humanistas", orientadas a la autorrealización y a la autotrascendencia egocéntrica, idealizan de tal forma a la persona humana y el matrimonio, que acaban por negar la capacidad psíquica de muchas personas, fundándola en elementos que no corresponden a las exigencias esenciales del vínculo conyugal. Ante estas concepciones, los estudiosos del derecho eclesial no pueden menos de tener en cuenta el sano realismo al que hacía referencia mi venerado predecesor (cf. Juan Pablo II, Discurso a la Rota romana, 27 de enero de 1997, n. 4: AAS 89 [1997] 488), porque la capacidad hace referencia a lo mínimo necesario para que los novios puedan entregar su ser de persona masculina y femenina para fundar ese vínculo al que está llamada la gran mayoría de los seres humanos. De ahí se sigue que las causas de nulidad por incapacidad psíquica exigen, en línea de principio, que el juez se sirva de la ayuda de peritos para certificar la existencia de una verdadera incapacidad (can. 1680; art. 203, 1, DC), que es siempre una excepción al principio natural de la capacidad necesaria para comprender, decidir y realizar la donación de sí mismos de la que nace el vínculo conyugal.
Venerados componentes del Tribunal de la Rota romana, esto es lo que deseaba exponeros en esta circunstancia solemne, siempre tan grata para mí. A la vez que os exhorto a perseverar con alta conciencia cristiana en el ejercicio de vuestro oficio, cuya gran importancia para la vida de la Iglesia emerge también de las cosas que os acabo de decir, os deseo que el Señor os acompañe siempre en vuestro delicado trabajo con la luz de su gracia, de la que quiere ser prenda la bendición apostólica, que os imparto a cada uno con profundo afecto.
DISCURSO DE SU SANTIDAD BENEDICTO XVI
AL TRIBUNAL DE LA ROTA ROMANA
CON OCASIÓN DE LA INAUGURACIÓN DEL NUEVO AÑO JUDICIAL
Sala Clementina Sábado 26 de enero de 2008
Amadísimos prelados auditores, oficiales y colaboradores del Tribunal de la Rota romana:
Como acaba de recordar vuestro decano, mons. Antoni Stankiewicz, en sus cordiales palabras, se cumple el primer centenario del restablecimiento del Tribunal apostólico de la Rota romana, realizado por san Pío X en el año 1908 con la constitución apostólica Sapienti consilio. Esta circunstancia hace aún más vivos los sentimientos de aprecio y gratitud que albergo al encontrarme con vosotros ya por tercera vez. Os saludo cordialmente a todos y a cada uno.
En vosotros, queridos prelados auditores, y también en todos los que de diversas maneras participan en la actividad de este Tribunal, veo personificada una institución de la Sede apostólica cuyo arraigo en la tradición canónica es fuente de constante vitalidad. A vosotros corresponde la tarea de mantener viva esa tradición, con la convicción de que así prestáis un servicio siempre actual a la administración de la justicia en la Iglesia.
Este centenario es ocasión propicia para reflexionar sobre un aspecto fundamental de la actividad de la Rota, es decir, sobre el valor de la jurisprudencia rotal en el conjunto de la administración de la justicia en la Iglesia. Es un aspecto que se pone de relieve en la descripción que hace de la Rota la constitución apostólica Pastor bonus: "Este tribunal actúa como instancia superior, ordinariamente en grado de apelación, ante la Sede apostólica, con el fin de tutelar los derechos en la Iglesia, provee a la unidad de la jurisprudencia y, a través de sus sentencias, sirve de ayuda a los tribunales de grado inferior" (art. 126). Mis amados predecesores, en sus discursos anuales, hablaron a menudo con aprecio y confianza de la jurisprudencia de la Rota romana, tanto en general como en referencia a temas concretos, especialmente matrimoniales.
Si es justo y necesario recordar el ministerio de justicia desempeñado por la Rota durante su multisecular existencia, y de modo especial en los últimos cien años, resulta también oportuno, con ocasión de este aniversario, tratar de profundizar en el sentido de este servicio, del cual los volúmenes de decisiones, publicados anualmente, son una manifestación y a la vez un instrumento operativo.
En particular, podemos preguntarnos por qué las sentencias de la Rota poseen una relevancia jurídica que rebasa el ámbito inmediato de las causas en que son emitidas. Prescindiendo del valor formal que todo ordenamiento jurídico puede atribuir a los precedentes judiciales, no cabe duda de que cada una de las decisiones afecta de algún modo a toda la sociedad, pues van determinando lo que todos pueden esperar de los tribunales, lo cual ciertamente influye en el desarrollo de la vida social.
Todo sistema judicial debe tratar de ofrecer soluciones en las que, juntamente con la valoración prudencial de los casos en su irrepetible realidad concreta, se apliquen los mismos principios y normas generales de justicia. Sólo de este modo se crea un clima de confianza en la actuación de los tribunales, y se evita la arbitrariedad de los criterios subjetivos. Además, dentro de cada organización judicial existe una jerarquía entre los diferentes tribunales, de modo que la posibilidad misma de recurrir a los tribunales superiores constituye de por sí un instrumento de unificación de la jurisprudencia.
Las consideraciones que acabo de hacer son perfectamente aplicables también a los tribunales eclesiásticos. Más aún, dado que los procesos canónicos conciernen a los aspectos jurídicos de los bienes salvíficos o de otros bienes temporales que sirven a la misión de la Iglesia, la exigencia de unidad en los criterios esenciales de justicia y la necesidad de poder prever razonablemente el sentido de las decisiones judiciales, se convierte en un bien eclesial público de particular importancia para la vida interna del pueblo de Dios y para su testimonio institucional en el mundo.
Además del valor intrínseco de racionalidad ínsito en la actuación de un tribunal que decide ordinariamente las causas en última instancia, es evidente que el valor de la jurisprudencia de la Rota romana depende de su naturaleza de instancia superior en grado de apelación ante la Sede apostólica. Las disposiciones legales que reconocen ese valor (cf. can. 19 del Código de derecho canónico; const. ap. Pastor bonus, art. 126) no crean, sino que declaran ese valor. Ese valor proviene, en definitiva, de la necesidad de administrar la justicia según parámetros iguales en todo lo que, precisamente, es en sí esencialmente igual.
En consecuencia, el valor de la jurisprudencia rotal no es una cuestión factual de orden sociológico, sino que es de índole propiamente jurídica, en cuanto que se pone al servicio de la justicia sustancial. Por tanto, sería impropio ver una contraposición entre la jurisprudencia rotal y las decisiones de los tribunales locales, los cuales están llamados a desempeñar una función indispensable, al hacer inmediatamente accesible la administración de la justicia, y al poder investigar y resolver los casos en su realidad concreta, a veces vinculada a la cultura y a la mentalidad de los pueblos.
En cualquier caso, todas las sentencias deben estar fundamentadas siempre en los principios y en las normas comunes de justicia. Esa necesidad, común a todo ordenamiento jurídico, reviste en la Iglesia una importancia específica, en la medida en que están en juego las exigencias de la comunión, que implica la tutela de lo que es común a la Iglesia universal, encomendada de modo peculiar a la Autoridad suprema y a los órganos que ad normam iuris participan en su sagrada potestad.
En el ámbito matrimonial, la jurisprudencia rotal ha realizado una labor muy notable a lo largo de estos cien años. En particular, ha brindado aportaciones muy significativas que han desembocado en la codificación vigente. No se puede pensar que, después de esa codificación, haya disminuido la importancia de la interpretación jurisprudencial del derecho por parte de la Rota. En efecto, precisamente la aplicación de la actual ley canónica exige que se capte su verdadero sentido de justicia, unido ante todo a la esencia misma del matrimonio.
La Rota romana está llamada constantemente a una tarea ardua, que influye en gran medida en el trabajo de todos los tribunales: captar la existencia, o no existencia, de la realidad matrimonial, que es intrínsecamente antropológica, teológica y jurídica. Para comprender mejor la función de la jurisprudencia, quiero insistir en lo que os dije el año pasado acerca de la dimensión intrínsecamente jurídica del matrimonio (cf. Discurso del 27 de enero de 2007: AAS 99 [2007] 86-91; L'Osservatore Romano, edición en lengua española, 2 de febrero de 2007, p. 6).
El derecho no se puede reducir a un mero conjunto de reglas positivas que los tribunales han de aplicar. El único modo para fundamentar sólidamente la obra de jurisprudencia consiste en concebirla como auténtico ejercicio de la prudentia iuris, de una prudencia que es algo muy diferente de arbitrariedad o relativismo, pues permite leer en los acontecimientos la presencia o la ausencia de la relación específica de justicia que es el matrimonio, con su real dimensión humana y salvífica. Sólo de este modo las máximas de la jurisprudencia cobran su verdadero valor, y no se convierten en una compilación de reglas abstractas y repetitivas, expuestas al peligro de interpretaciones subjetivas y arbitrarias.
Por eso, la valoración objetiva de los hechos, a la luz del Magisterio y del derecho de la Iglesia, constituye un aspecto muy importante de la actividad de la Rota romana, e influye en gran medida en la actuación de los ministros de justicia de los tribunales de las Iglesias locales. La jurisprudencia rotal se ha de ver como obra ejemplar de sabiduría jurídica, realizada con la autoridad del Tribunal establemente constituido por el Sucesor de Pedro para el bien de toda la Iglesia.
Gracias a esa obra, en las causas de nulidad matrimonial la realidad concreta es juzgada objetivamente a la luz de los criterios que reafirman constantemente la realidad del matrimonio indisoluble, abierta a todo hombre y a toda mujer según el plan de Dios creador y salvador. Eso requiere un esfuerzo constante para lograr la unidad de criterios de justicia que caracteriza de modo esencial a la noción misma de jurisprudencia y es su presupuesto fundamental de operatividad.
En la Iglesia, precisamente por su universalidad y por la diversidad de las culturas jurídicas en que está llamada a actuar, existe siempre el peligro de que se formen, sensim sine sensu, "jurisprudencias locales" cada vez más distantes de la interpretación común de las leyes positivas e incluso de la doctrina de la Iglesia sobre el matrimonio. Deseo que se estudien los medios oportunos para hacer que la jurisprudencia rotal sea cada vez más manifiestamente unitaria, así como efectivamente accesible a todos los agentes de justicia, a fin de que se encuentre una aplicación uniforme en todos los tribunales de la Iglesia.
En esta perspectiva realista se ha de entender también el valor de las intervenciones del Magisterio eclesiástico sobre las cuestiones jurídicas matrimoniales, incluidos los discursos del Romano Pontífice a la Rota romana. Son una guía inmediata para la actividad de todos los tribunales de la Iglesia en cuanto que enseñan con autoridad lo que es esencial sobre la realidad del matrimonio.
Mi venerado predecesor Juan Pablo II, en su último discurso a la Rota, puso en guardia contra la mentalidad positivista en la comprensión del derecho, que tiende a separar las leyes y las normas jurídicas de la doctrina de la Iglesia. Afirmó: "En realidad, la interpretación auténtica de la palabra de Dios que realiza el Magisterio de la Iglesia tiene valor jurídico en la medida en que atañe al ámbito del derecho, sin que necesite un ulterior paso formal para convertirse en vinculante jurídica y moralmente. Asimismo, para una sana hermenéutica jurídica es indispensable tener en cuenta el conjunto de las enseñanzas de la Iglesia, situando orgánicamente cada afirmación en el cauce de la tradición. De este modo se podrán evitar tanto las interpretaciones selectivas y distorsionadas como las críticas estériles a algunos pasajes" (Discurso a la Rota romana, 29 de enero de 2005, n. 6: AAS 97 [2005] 166; L'Osservatore Romano, edición en lengua española, 4 de febrero de 2005, p. 3).
Este centenario está destinado a ir más allá de la conmemoración formal. Se convierte en ocasión para una reflexión que debe fortalecer vuestro compromiso, vivificándolo con un sentido eclesial cada vez más profundo de la justicia, que es un verdadero servicio a la comunión salvífica. Os animo a orar diariamente por la Rota romana y por todos los que trabajan en el sector de la administración de la justicia en la Iglesia, recurriendo a la intercesión materna de María santísima, Speculum iustitiae.
Esta invitación podría parecer meramente devota y más bien extrínseca con respecto a vuestro ministerio, pero no debemos olvidar que en la Iglesia todo se realiza mediante la fuerza de la oración, que transforma toda nuestra existencia y nos colma de la esperanza que Jesús nos trae. Esta oración, inseparable del trabajo diario, serio y competente, aportará luz y fuerza, fidelidad y auténtica renovación a la vida de esta venerable institución, mediante la cual, ad normam iuris, el Obispo de Roma ejerce su solicitud primacial para la administración de la justicia en todo el pueblo de Dios. Por ello, mi bendición de hoy, llena de afecto y gratitud, quiere abrazar a todos vosotros, aquí presentes, y a cuantos en todo el mundo sirven a la Iglesia y a los fieles en este campo.
DISCURSO DEL SANTO PADRE BENEDICTO XVI
A LOS PRELADOS AUDITORES Y OFICIALES
DEL TRIBUNAL DE LA ROTA ROMANA
CON MOTIVO DE LA INAUGURACIÓN DEL AÑO JUDICIAL
Sábado 27 de enero de 2007
Queridos prelados auditores, oficiales y colaboradores del Tribunal de la Rota romana:
Me alegra particularmente encontrarme nuevamente con vosotros con ocasión de la inauguración del año judicial. Saludo cordialmente al Colegio de prelados auditores, comenzando por el decano, monseñor Antoni Stankiewicz, al que agradezco las palabras con las que ha introducido nuestro encuentro. Saludo, asimismo, a los oficiales, a los abogados y a los demás colaboradores de este Tribunal, así como a los miembros del Estudio rotal y a todos los presentes.
Aprovecho de buen grado la ocasión para renovaros la expresión de mi estima y para reafirmar, al mismo tiempo, la importancia de vuestro ministerio eclesial en un sector tan vital como es la actividad judicial. Tengo bien presente el valioso trabajo que estáis llamados a realizar con diligencia y escrúpulo en nombre y por mandato de esta Sede apostólica. Vuestra delicada tarea de servicio a la verdad en la justicia está sostenida por las insignes tradiciones de este Tribunal, con respecto a las cuales cada uno de vosotros debe sentirse personalmente comprometido.
El año pasado, en mi primer encuentro con vosotros, traté de explorar los caminos para superar la aparente contraposición entre la instrucción del proceso de nulidad matrimonial y el auténtico sentido pastoral. Desde esta perspectiva, emergía el amor a la verdad como punto de convergencia entre investigación procesal y servicio pastoral a las personas. Pero no debemos olvidar que en las causas de nulidad matrimonial la verdad procesal presupone la "verdad del matrimonio" mismo.
Sin embargo, la expresión "verdad del matrimonio" pierde relevancia existencial en un contesto cultural marcado por el relativismo y el positivismo jurídico, que consideran el matrimonio como una mera formalización social de los vínculos afectivos. En consecuencia, no sólo llega a ser contingente, como pueden serlo los sentimientos humanos, sino que se presenta como una superestructura legal que la voluntad humana podría manipular a su capricho, privándola incluso de su índole heterosexual.
Esta crisis de sentido del matrimonio se percibe también en el modo de pensar de muchos fieles. Los efectos prácticos de lo que llamé "hermenéutica de la discontinuidad y de la ruptura" con respecto a la enseñanza del concilio Vaticano II (cf. Discurso a la Curia romana, 22 de diciembre de 2005: L'Osservatore Romano, edición en lengua española, 30 de diciembre de 2005, p. 11) se notan de modo particularmente intenso en el ámbito del matrimonio y de la familia. En efecto, a algunos les parece que la doctrina conciliar sobre el matrimonio, y concretamente la descripción de esta institución como "intima communitas vitae et amoris" (Gaudium et spes, 48), debe llevar a negar la existencia de un vínculo conyugal indisoluble, porque se trataría de un "ideal" al que no pueden ser "obligados" los "cristianos normales".
De hecho, también en ciertos ambientes eclesiales, se ha generalizado la convicción según la cual el bien pastoral de las personas en situación matrimonial irregular exigiría una especie de regularización canónica, independientemente de la validez o nulidad de su matrimonio, es decir, independientemente de la "verdad" sobre su condición personal. El camino de la declaración de nulidad matrimonial se considera, de hecho, como un instrumento jurídico para alcanzar ese objetivo, según una lógica en la que el derecho se convierte en la formalización de las pretensiones subjetivas. Al respecto, hay que subrayar ante todo que el Concilio describe ciertamente el matrimonio como intima communitas vitae et amoris, pero que esa comunidad, siguiendo la tradición de la Iglesia, está determinada por un conjunto de principios de derecho divino que fijan su verdadero sentido antropológico permanente (cf. ib.).
Por lo demás, tanto el magisterio de Pablo VI y de Juan Pablo II, como la obra legislativa de los Códigos latino y oriental, se han orientado en fiel continuidad hermenéutica con el Concilio. En efecto, también con respecto a la doctrina y a la disciplina matrimonial, esas instancias realizaron el esfuerzo de "reforma" o "renovación en la continuidad" (cf. Discurso a la Curia romana, cit.). Este esfuerzo se ha realizado apoyándose en el presupuesto indiscutible de que el matrimonio tiene su verdad, a cuyo descubrimiento y profundización concurren armoniosamente razón y fe, o sea, el conocimiento humano, iluminado por la palabra de Dios, sobre la realidad sexualmente diferenciada del hombre y de la mujer, con sus profundas exigencias de complementariedad, de entrega definitiva y de exclusividad.
La verdad antropológica y salvífica del matrimonio, también en su dimensión jurídica, se presenta ya en la sagrada Escritura. La respuesta de Jesús a los fariseos que le pedían su parecer sobre la licitud del repudio es bien conocida: "¿No habéis leído que el Creador, desde el comienzo, los hizo varón y hembra, y que dijo: "Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos se harán una sola carne?". De manera que ya no son dos, sino una sola carne. Pues bien, lo que Dios unió no lo separe el hombre" (Mt 19, 4-6).
Las citas del Génesis (Gn 1, 27; 2, 24) proponen de nuevo la verdad matrimonial del "principio", la verdad cuya plenitud se encuentra en relación con la unión de Cristo con la Iglesia (cf. Ef 5, 30-31), y que fue objeto de tan amplias y profundas reflexiones por parte del Papa Juan Pablo II en sus ciclos de catequesis sobre el amor humano en el designio divino. A partir de esta unidad dual de la pareja humana se puede elaborar una auténtica antropología jurídica del matrimonio.
En este sentido, son particularmente iluminadoras las palabras conclusivas de Jesús: "Pues bien, lo que Dios unió no lo separe el hombre". Ciertamente, todo matrimonio es fruto del libre consentimiento del hombre y de la mujer, pero su libertad traduce en acto la capacidad natural inherente a su masculinidad y feminidad. La unión tiene lugar en virtud del designio de Dios mismo, que los creó varón y mujer y les dio poder de unir para siempre las dimensiones naturales y complementarias de sus personas.
La indisolubilidad del matrimonio no deriva del compromiso definitivo de los contrayentes, sino que es intrínseca a la naturaleza del "vínculo potente establecido por el Creador" (Juan Pablo II, Catequesis, 21 de noviembre de 1979, n. 2: L'Osservatore Romano, edición en lengua española, 25 de noviembre de 1979, p. 3). Los contrayentes se deben comprometer de modo definitivo precisamente porque el matrimonio es así en el designio de la creación y de la redención. Y la juridicidad esencial del matrimonio reside precisamente en este vínculo, que para el hombre y la mujer constituye una exigencia de justicia y de amor, a la que, por su bien y por el de todos, no se pueden sustraer sin contradecir lo que Dios mismo ha hecho en ellos.
Es preciso profundizar este aspecto, no sólo en consideración de vuestro papel de canonistas, sino también porque la comprensión global de la institución matrimonial no puede menos de incluir también la claridad sobre su dimensión jurídica. Sin embargo, las concepciones acerca de la naturaleza de esta relación pueden divergir de manera radical.
Para el positivismo, la juridicidad de la relación conyugal sería únicamente el resultado de la aplicación de un norma humana formalmente válida y eficaz. De este modo, la realidad humana de la vida y del amor conyugal sigue siendo extrínseca a la institución "jurídica" del matrimonio. Se crea una ruptura entre derecho y existencia humana que niega radicalmente la posibilidad de una fundación antropológica del derecho.
Totalmente diverso es el camino tradicional de la Iglesia en la comprensión de la dimensión jurídica de la unión conyugal, siguiendo las enseñanzas de Jesús, de los Apóstoles y de los santos Padres. San Agustín, por ejemplo, citando a san Pablo, afirma con fuerza: "Cui fidei (coniugali) tantum iuris tribuit Apostolus, ut eam potestatem appellaret, dicens: Mulier non habet potestatem corporis sui, sed vir; similiter autem et vir non habet potestatem corporis sui, sed mulier (1 Co 7, 4)" (De bono coniugali, 4, 4).
San Pablo, que tan profundamente expone en la carta a los Efesios el "gran misterio" (mustÖrion m+ga) del amor conyugal en relación con la unión de Cristo con la Iglesia (Ef 5, 22-31), no duda en aplicar al matrimonio los términos más fuertes del derecho para designar el vínculo jurídico con el que están unidos los cónyuges entre sí, en su dimensión sexual. Del mismo modo, para san Agustín, la juridicidad es esencial en cada uno de los tres bienes (proles, fides, sacramentum), que constituyen los ejes de su exposición doctrinal sobre el matrimonio.
Ante la relativización subjetivista y libertaria de la experiencia sexual, la tradición de la Iglesia afirma con claridad la índole naturalmente jurídica del matrimonio, es decir, su pertenencia por naturaleza al ámbito de la justicia en las relaciones interpersonales. Desde este punto de vista, el derecho se entrelaza de verdad con la vida y con el amor como su intrínseco deber ser. Por eso, como escribí en mi primera encíclica, "en una perspectiva fundada en la creación, el eros orienta al hombre hacia el matrimonio, un vínculo marcado por su carácter único y definitivo; así, y sólo así, se realiza su destino íntimo" (Deus caritas est, 11). Así, amor y derecho pueden unirse hasta tal punto que marido y mujer se deben mutuamente el amor con que espontáneamente se quieren: el amor en ellos es el fruto de su libre querer el bien del otro y de los hijos; lo cual, por lo demás, es también exigencia del amor al propio verdadero bien.
Toda la actividad de la Iglesia y de los fieles en el campo familiar debe fundarse en esta verdad sobre el matrimonio y su intrínseca dimensión jurídica. No obstante esto, como he recordado antes, la mentalidad relativista, en formas más o menos abiertas o solapadas, puede insinuarse también en la comunidad eclesial. Vosotros sois bien conscientes de la actualidad de este peligro, que se manifiesta a veces en una interpretación tergiversada de las normas canónicas vigentes.
Es preciso reaccionar con valentía y confianza contra esta tendencia, aplicando constantemente la hermenéutica de la renovación en la continuidad y sin dejarse seducir por caminos de interpretación que implican una ruptura con la tradición de la Iglesia. Estos caminos se alejan de la verdadera esencia del matrimonio así como de su intrínseca dimensión jurídica y con diversos nombres, más o menos atractivos, tratan de disimular una falsificación de la realidad conyugal. De este modo se llega a sostener que nada sería justo o injusto en las relaciones de una pareja, sino que únicamente responde o no responde a la realización de las aspiraciones subjetivas de cada una de las partes. Desde esta perspectiva, la idea del "matrimonio in facto esse" oscila entre una relación meramente factual y una fachada jurídico-positivista, descuidando su esencia de vínculo intrínseco de justicia entre las personas del hombre y de la mujer.
La contribución de los tribunales eclesiásticos a la superación de la crisis de sentido sobre el matrimonio, en la Iglesia y en la sociedad civil, podría parecer a algunos más bien secundaria y de retaguardia. Sin embargo, precisamente porque el matrimonio tiene una dimensión intrínsecamente jurídica, ser sabios y convencidos servidores de la justicia en este delicado e importantísimo campo tiene un valor de testimonio muy significativo y de gran apoyo para todos.
Vosotros, queridos prelados auditores, estáis comprometidos en un frente en el que la responsabilidad con respecto a la verdad se aprecia de modo especial en nuestro tiempo. Permaneciendo fieles a vuestro cometido, haced que vuestra acción se inserte armoniosamente en un redescubrimiento global de la belleza de la "verdad sobre el matrimonio" —la verdad del "principio"—, que Jesús nos enseñó plenamente y que el Espíritu Santo nos recuerda continuamente en el hoy de la Iglesia.
Queridos prelados auditores, oficiales y colaboradores, estas son las consideraciones que deseaba proponer a vuestra atención, con la certeza de encontrar en vosotros a jueces y magistrados dispuestos a compartir y a hacer suya una doctrina de tanta importancia y gravedad. Os expreso a todos y a cada uno en particular mi complacencia, con plena confianza en que el Tribunal apostólico de la Rota romana, manifestación eficaz y autorizada de la sabiduría jurídica de la Iglesia, seguirá desempeñando con coherencia su no fácil munus al servicio del designio divino perseguido por el Creador y por el Redentor mediante la institución matrimonial. Invocando la asistencia divina sobre vuestro trabajo, de corazón os imparto a todos una especial bendición apostólica.
ISCURSO DEL SANTO PADRE BENEDICTO XVI
A LOS PRELADOS AUDITORES, DEFENSORES DEL VÍNCULO
Y ABOGADOS DE LA ROTA ROMANA Sábado 28 de enero de 2006
Ilustres jueces, oficiales y colaboradores del Tribunal apostólico de la Rota romana:
Ha pasado casi un año desde el último encuentro de vuestro tribunal con mi amado predecesor Juan Pablo II. Fue el último de una larga serie. De la inmensa herencia que él nos dejó también en materia de derecho canónico, quisiera señalar hoy en particular la Instrucción Dignitas connubii, sobre el procedimiento que se ha de seguir en las causas de nulidad matrimonial. Con ella se quiso elaborar una especie de vademécum, que no sólo recoge las normas vigentes en esta materia, sino que también las enriquece con otras disposiciones, necesarias para la aplicación correcta de las primeras. La mayor contribución de esa Instrucción, que espero sea aplicada íntegramente por los agentes de los tribunales eclesiásticos, consiste en indicar en qué medida y de qué modo deben aplicarse en las causas de nulidad matrimonial las normas contenidas en los cánones relativos al juicio contencioso ordinario, cumpliendo las normas especiales dictadas para las causas sobre el estado de las personas y para las de bien público.
Como sabéis bien, la atención prestada a los procesos de nulidad matrimonial trasciende cada vez más el ámbito de los especialistas. En efecto, las sentencias eclesiásticas en esta materia influyen en que muchos fieles puedan o no recibir la Comunión eucarística. Precisamente este aspecto, tan decisivo desde el punto de vista de la vida cristiana, explica por qué, durante el reciente Sínodo sobre la Eucaristía, muchas veces se hizo referencia al tema de la nulidad matrimonial.
A primera vista, podría parecer que la preocupación pastoral que se reflejó en los trabajos del Sínodo y el espíritu de las normas jurídicas recogidas en la Dignitas connubii son dos cosas profundamente diferentes, incluso casi contrapuestas. Por una parte, parecería que los padres sinodales invitaban a los tribunales eclesiásticos a esforzarse para que los fieles que no están casados canónicamente puedan regularizar cuanto antes su situación matrimonial y volver a participar en el banquete eucarístico. Por otra, en cambio, la legislación canónica y la reciente Instrucción parecerían poner límites a ese impulso pastoral, como si la preocupación principal fuera cumplir las formalidades jurídicas previstas, con el peligro de olvidar la finalidad pastoral del proceso.
Detrás de este planteamiento se oculta una supuesta contraposición entre derecho y pastoral en general. No pretendo afrontar ahora a fondo esta cuestión, ya tratada por Juan Pablo II en repetidas ocasiones, sobre todo en el discurso de 1990 a la Rota romana (cf. AAS 82 [1990] 872-877). En este primer encuentro con vosotros prefiero centrarme, más bien, en lo que representa el punto de encuentro fundamental entre derecho y pastoral: el amor a la verdad. Por lo demás, con esta afirmación me remito idealmente a lo que mi venerado predecesor os dijo precisamente en el discurso del año pasado (cf. AAS 97 [2005] 164-166).
El proceso canónico de nulidad del matrimonio constituye esencialmente un instrumento para certificar la verdad sobre el vínculo conyugal. Por consiguiente, su finalidad constitutiva no es complicar inútilmente la vida a los fieles, ni mucho menos fomentar su espíritu contencioso, sino sólo prestar un servicio a la verdad. Por lo demás, la institución del proceso en general no es, de por sí, un medio para satisfacer un interés cualquiera, sino un instrumento cualificado para cumplir el deber de justicia de dar a cada uno lo suyo.
El proceso, precisamente en su estructura esencial, es una institución de justicia y de paz. En efecto, el proceso tiene como finalidad la declaración de la verdad por parte de un tercero imparcial, después de haber ofrecido a las partes las mismas oportunidades de aducir argumentaciones y pruebas dentro de un adecuado espacio de discusión. Normalmente, este intercambio de opiniones es necesario para que el juez pueda conocer la verdad y, en consecuencia, decidir la causa según la justicia. Así pues, todo sistema procesal debe tender a garantizar la objetividad, la tempestividad y la eficacia de las decisiones de los jueces.
También en esta materia es de importancia fundamental la relación entre la razón y la fe. Si el proceso responde a la recta razón, no puede sorprender que la Iglesia haya adoptado la institución procesal para resolver cuestiones intraeclesiales de índole jurídica. Así se fue consolidando una tradición ya plurisecular, que se conserva hasta nuestros días en los tribunales eclesiásticos de todo el mundo. Además, conviene tener presente que el derecho canónico ha contribuido de modo muy notable, en la época del derecho clásico medieval, a perfeccionar la configuración de la misma institución procesal.
Su aplicación en la Iglesia atañe ante todo a los casos en los que, estando disponible la materia del pleito, las partes podrían llegar a un acuerdo que resolviera el litigio, pero por varios motivos eso no acontece. Al recurrir a un proceso para tratar de determinar lo que es justo, no se pretende acentuar los conflictos, sino hacerlos más humanos, encontrando soluciones objetivamente adecuadas a las exigencias de la justicia.
Naturalmente, esta solución por sí sola no basta, pues las personas necesitan amor, pero, cuando resulta inevitable, constituye un paso significativo en la dirección correcta. Además, los procesos pueden versar también sobre materias que exceden la capacidad de disponer de las partes, en la medida en que afectan a los derechos de toda la comunidad eclesial. Precisamente en este ámbito se sitúa el proceso para declarar la nulidad de un matrimonio: en efecto, el matrimonio, en su doble dimensión, natural y sacramental, no es un bien del que puedan disponer los cónyuges y, teniendo en cuenta su índole social y pública, tampoco es posible imaginar alguna forma de autodeclaración.
En este punto, viene espontáneamente la segunda observación. En sentido estricto, ningún proceso es contra la otra parte, como si se tratara de infligirle un daño injusto. Su finalidad no es quitar un bien a nadie, sino establecer y defender la pertenencia de los bienes a las personas y a las instituciones. En la hipótesis de nulidad matrimonial, a esta consideración, que vale para todo proceso, se añade otra más específica. Aquí no hay algún bien sobre el que disputen las partes y que deba atribuirse a una o a otra. En cambio, el objeto del proceso es declarar la verdad sobre la validez o invalidez de un matrimonio concreto, es decir, sobre una realidad que funda la institución de la familia y que afecta en el máximo grado a la Iglesia y a la sociedad civil.
En consecuencia, se puede afirmar que en este tipo de procesos el destinatario de la solicitud de declaración es la Iglesia misma. Teniendo en cuenta la natural presunción de validez del matrimonio formalmente contraído, mi predecesor Benedicto XIV, insigne canonista, ideó e hizo obligatoria la participación del defensor del vínculo en dichos procesos (cf. const. ap. Dei miseratione, 3 de noviembre de 1741). De ese modo se garantiza más la dialéctica procesal, orientada a certificar la verdad.
El criterio de la búsqueda de la verdad, del mismo modo que nos guía a comprender la dialéctica del proceso, puede servirnos también para captar el otro aspecto de la cuestión: su valor pastoral, que no puede separarse del amor a la verdad. En efecto, puede suceder que la caridad pastoral a veces esté contaminada por actitudes de complacencia con respecto a las personas. Estas actitudes pueden parecer pastorales, pero en realidad no responden al bien de las personas y de la misma comunidad eclesial. Evitando la confrontación con la verdad que salva, pueden incluso resultar contraproducentes en relación con el encuentro salvífico de cada uno con Cristo. El principio de la indisolubilidad del matrimonio, reafirmado por Juan Pablo II con fuerza en esta sede (cf. los discursos del 21 de enero de 2000, en AAS 92 [2000] 350-355, y del 28 de enero de 2002, en AAS 94 [2002] 340-346), pertenece a la integridad del misterio cristiano.
Hoy constatamos, por desgracia, que esta verdad se ve a veces oscurecida en la conciencia de los cristianos y de las personas de buena voluntad. Precisamente por este motivo es engañoso el servicio que se puede prestar a los fieles y a los cónyuges no cristianos en dificultad fortaleciendo en ellos, tal vez sólo implícitamente, la tendencia a olvidar la indisolubilidad de su unión. De ese modo, la posible intervención de la institución eclesiástica en las causas de nulidad corre el peligro de presentarse como mera constatación de un fracaso.
Con todo, la verdad buscada en los procesos de nulidad matrimonial no es una verdad abstracta, separada del bien de las personas. Es una verdad que se integra en el itinerario humano y cristiano de todo fiel. Por tanto, es muy importante que su declaración se produzca en tiempos razonables.
Ciertamente, la divina Providencia sabe sacar bien del mal, incluso cuando las instituciones eclesiásticas descuidaran su deber o cometieran errores. Pero es una obligación grave hacer que la actuación institucional de la Iglesia en los tribunales sea cada vez más cercana a los fieles.
Además, la sensibilidad pastoral debe llevar a esforzarse por prevenir las nulidades matrimoniales cuando se admite a los novios al matrimonio y a procurar que los cónyuges resuelvan sus posibles problemas y encuentren el camino de la reconciliación. Sin embargo, la misma sensibilidad pastoral ante las situaciones reales de las personas debe llevar a salvaguardar la verdad y a aplicar las normas previstas para protegerla en el proceso.
Deseo que estas reflexiones ayuden a hacer comprender mejor que el amor a la verdad une la institución del proceso canónico de nulidad matrimonial y el auténtico sentido pastoral que debe animar esos procesos. En esta clave de lectura, la Instrucción Dignitas connubii y las preocupaciones que emergieron en el último Sínodo resultan totalmente convergentes. Amadísimos hermanos, realizar esta armonía es la tarea ardua y fascinante por cuyo discreto cumplimiento la comunidad eclesial os está muy agradecida. Con el cordial deseo de que vuestra actividad judicial contribuya al bien de todos los que se dirigen a vosotros y los favorezca en el encuentro personal con la Verdad, que es Cristo, os bendigo con gratitud y afecto.