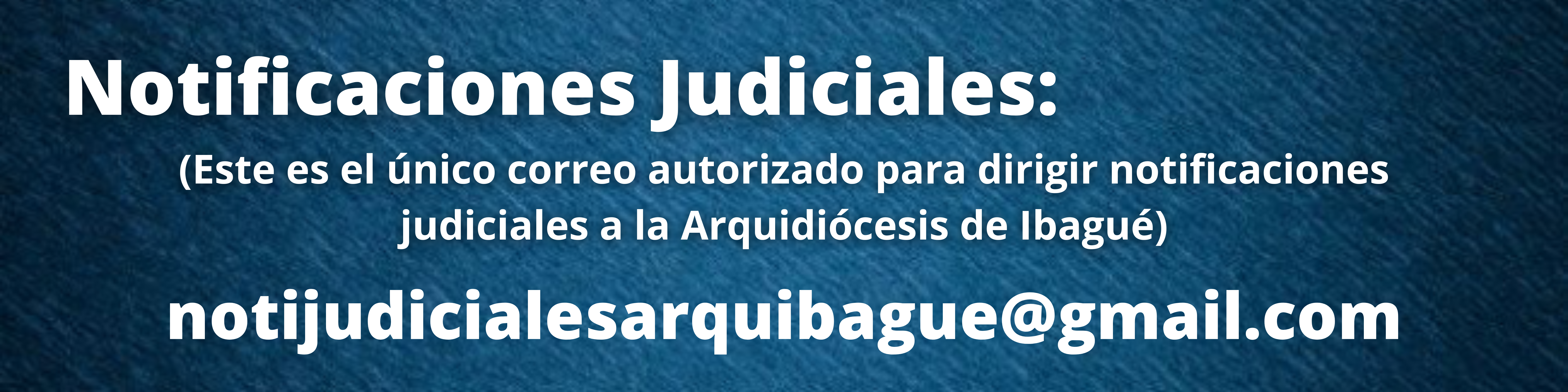No más, Dios mío; no más. Antes morir que volver a ofenderos. Si yo estuviese ahora en el infierno, ¡ oh Sumo Bien mío!, no podría ya amaros, ni Vos podríais amarme a mí... Os amo, Señor, y quiero que me améis. Bien sé que no lo merezco; pero lo merece Jesucristo, que se sa¬crificó en la cruz para que me perdonaseis y amarais. Por amor de vuestro divino Hijo, dadme, pues, ¡oh Eterno Padre!, la gracia de que yo os ame siempre de todo corazón... Os amo, Padre mío, que me disteis a vuestro Hijo Jesús. Os amo, Hijo de Dios, que moristeis por mí.
Os amo, ¡oh Madre de Jesucristo!, que con vuestra intercesión me habéis alcanzado tiempo de penitencia. Alcanzadme ahora, Señora mía, dolor de mis pecados, el amor de Dios y la santa perseverancia.
PUNTO 2
«Si el árbol cayere hacia el austro o hacia el aquilón, en cualquier lugar en que cayere, allí quedará» (Ecl., 11, 3). Donde caiga, en la hora de la muerte, el árbol de tu alma, allí quedará para siempre. No hay, pues, término medio: o reinar eternamente en la gloria, o gemir esclavo en el infierno. O siempre ser bienaventurado, en un mar de inefable dicha, o estar siempre desesperado en una cárcel de tormentos.
San Juan Crisóstomo, considerando que aquel rico calificado de dichoso en el mundo luego fue condenado al infierno, mientras que Lázaro, tenido por infeliz, porque era pobre, fue después felicísimo en el Cielo, exclama:
« ¡ Oh infeliz felicidad, que produjo al rico eterna desventura!... ¡Oh feliz desdicha, que llevó al pobre a la felicidad eterna! »
¿De qué sirve atormentarse, como hacen algunos, diciendo: «¿Quién sabe si estaré condenado o predestinado?...» Cuando cortan el árbol, ¿hacia dónde cae?... Cae hacia donde está inclinado... ¿A qué lado te inclinas, hermano mío?... ¿Qué vida llevas?... Procura inclinarte siempre hacia el austro, consérvate en gracia de Dios, huye del pecado, y así te salvarás y estarás predestinado al Cielo.
Y para huir del pecado, tengamos presente siempre el gran pensamiento de la eternidad, que así, con razón, le llama San Agustín.
Este pensamiento movió a muchos jóvenes a abandonar el mundo y vivir en la soledad, para atender sólo a los negocios del alma. Y en verdad que acertaron, pues ahora, en el Cielo, se regocijan de su resolución, y se regocijarán eternamente.
A una señora que vivía alejada de Dios, la convirtió el Santo M. Avila sin más que decirle: «Pensad, señora, en estas dos palabras: siempre y jamás.» El Padre Pablo Séñeri, por un pensamiento de la eternidad que tuvo un día, no pudo conciliar luego el sueño, y se entregó desde entonces a la vida más austera.
Dresselio refiere que un obispo, con ese pensamiento de la eternidad, llevaba santísima vida, diciendo mentalmente: «A cada instante estoy a las puertas de la eternidad.» Cierto monje se encerró en una tumba, y exclamaba sin cesar: «¡Oh eternidad, eternidad!...» «Quien cree en la eternidad—decía el citado Santo Avila—y no se hace santo, debiera estar encerrado en la casa de locos.»
AFECTOS Y SÚPLICAS
¡Ah Dios mío, tened piedad de mí!... Sabia que pe¬cando me condenaba yo mismo a eterno dolor, y con todo, quise oponerme a vuestra voluntad santísima... ¿Y por qué?... Por un miserable placer... Perdonadme, Señor, que yo me arrepiento de todo corazón. No me rebelaré nunca más contra vuestra santa voluntad. ¡ Desdichado de mí si me hubierais enviado la muerte en el tiempo de mi mala vida! Hallárame en el infierno aborreciendo vuestra voluntad. Mas ahora la amo, y quiero amarla siempre. Enseñadme y ayudadme a cumplir en lo sucesivo vuestro divino beneplácito (Sal. 142,10).
No he de contradeciros más, ¡oh Bondad infinita!; antes bien, os dirigiré solamente esta súplica: «Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el Cielo.» Haced que cumpla perfectamente vuestra voluntad, y nada más pediré. ¿Pues qué otra cosa queréis, Dios mío, sino mi bien y mi salvación?
¡ Ah Padre Eterno! Oídme por amor de Jesucristo, que me enseña lo que he de pediros, como en su nombre os pido: Fiat voluntas tua! Fiat voluntas tua! «¡Hágase tu voluntad!...» ¡Oh dichoso de mí si paso la vida que me resta y muero haciendo vuestra santa voluntad!....
i Oh María, bienaventurada Virgen, que hicisteis siempre con toda perfección la voluntad de Dios, alcanzadme por vuestros méritos que la cumpla yo hasta el fin de mi vida!
PUNTO 3
«Irá el hombre a la casa de su eternidad», dice el Pro¬feta (Ecl, 12, 5). «Irá», para denotar que cada cual ha de ir a la casa que quisiere. No le llevarán, sino que irá por su propia y libre voluntad. Cierto es que Dios quiere que nos salvemos todos, pero no quiere salvarnos a la fuerza. Puso ante nosotros la vida y la muerte, y la que eligiéremos se nos dará (Ecl, 15, 18).
Dice también Jeremías (Jer., 21, 8) que el Señor nos ha dado dos vías para caminar: una la de la gloria, otra la del infierno. A nosotros toca escoger. Pues el que se empeña en andar por la senda del infierno, ¿cómo podrá llegar a la gloria?
De admirar es que, aunque todos los pecadores quieran salvarse, ellos mismos se condenan al infierno, diciendo: Espero salvarme. «Mas ¿quién habrá tan loco—dice San Agustín—que quiera tomar mortal veneno con esperanza de curarse?... Y con todo, cuántos cristianos, cuántos locos se dan, pecando, a sí propios la muerte, y dicen: «Luego pensaré en el remedio...» ¡Oh error deplorable, que a tantos ha enviado al infierno!
No seamos nosotros de estos dementes; consideremos que se trata de la eternidad. Si tanto trabajo se toma el hombre para procurarse una casa cómoda, vasta, sana y en buen sitio, como si tuviera seguridad de que ha de habitarla toda su vida, ¿por qué se muestra tan descuidado cuando se trata de la casa en que ha de estar eternamente?, dice San Euquerio (1).
No se trata de uña morada más o menos cómoda o espaciosa, sino de vivir en un lugar lleno de delicias, entre los amigos de Dios, o en una cárcel colmada de tormentos, entre la turba infame de los malvados, herejes e idólatras... ¿Por cuánto tiempo?... No por veinte ni por cuarenta años, sino por toda la eternidad. ¡Gran negocio, sin duda! No cosa de poco momento, sino de suma impor¬tancia.
Cuando Santo Tomás Moro fué condenado a muerte por Enrique VIII, su esposa, Luisa, procuró persuadirle que consintiera en lo que el rey quería. Pero Santo Tomás Moro le replicó: «Dime, Luisa; ya ves que soy viejo, ¿cuánto tiempo podré vivir aún?» «Podréis vivir todavía veinte años más», dijo la esposa. « ¡ Oh, inconsiderado negocio!—exclamó entonces Tomás—. ¿Por veinte años de vida en la tierra quieres que pierda una eternidad de dicha y que me condene a eterna desventura?»