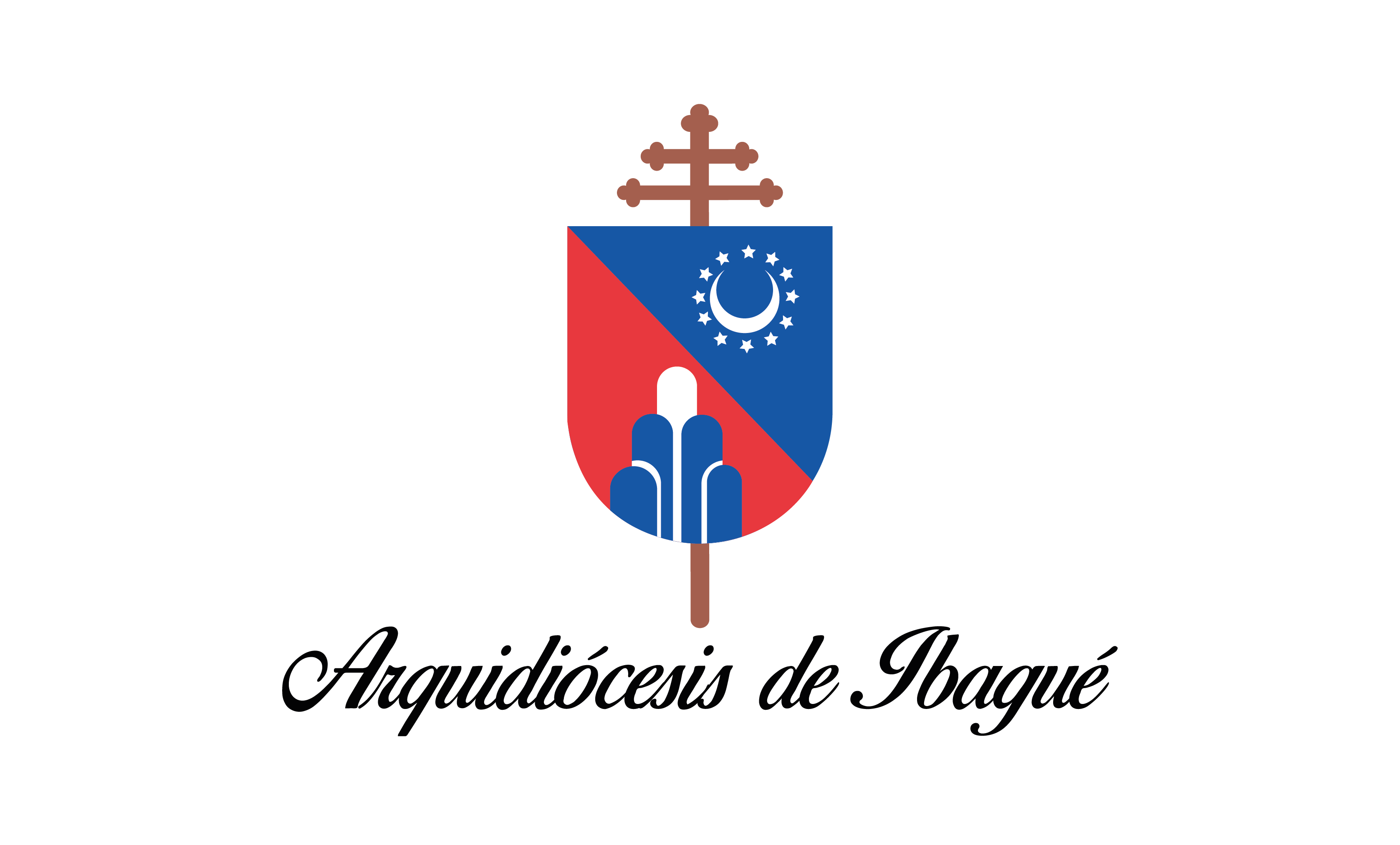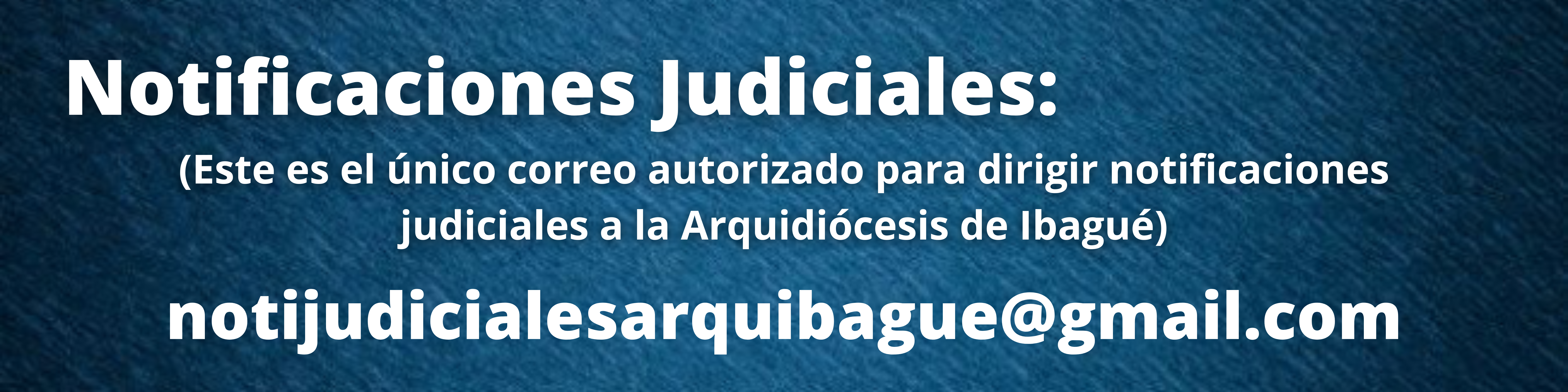Adorar y amar a Dios, es la más hermosa función del hombre acá en la tierra; ya que, por esta adoración, nos hacemos semejantes a los Ángeles y a los santos del cielo. ¡Dios mío!, ¡cuanto honor y cuánta dicha para una criatura vil, representa la facultad de adorar y amar a un Dios tan grande, tan poderoso, tan amable y tan bienhechor!.
Tengo para mi que Dios no debiera haber dado este precepto; bastaba con sufrirnos o tolerarnos postrados ante su santa presencia. ¡Un Dios, mandarnos que le amemos y le adoremos!... ¿Por que esto?. ¿Por ventura tiene Dios necesidad de nuestras oraciones y de nuestros actos de adoración? Decidme, ¿somos acaso nosotros quienes ponemos en su frente la aureola de gloria?. ¿Somos nosotros quienes aumentamos su grandeza y su poder, cuando nos manda amarle bajo pena de castigos eternos?. ¡Ah vil nada, criatura indigna de tanta dicha, de la cual los mismos Ángeles, con ser tan santos, se reconocen infinitamente indignos y se postran temblando ante la divina presencia!. ¡Dios mío!, ¡cuan poco apreciados son del hombre una dicha y un privilegio tales!... Pero, no; no salgamos por eso de nuestra sencillez ordinaria. El pensamiento de que podemos amar y adorar a un Dios tan grande, se nos presenta tan por encima de nuestros méritos, que nos aparta de la vida sencilla. ¡Poder amar a Dios, adorarle y dirigir a Él nuestras oraciones!. ¡Dios mío, cuanta dicha!... ¿Quién podrá jamás comprenderla?... Nuestros actos de adoración y toda nuestra amistad, nada añaden a la felicidad y gloria de Dios; pero Dios no quiere otra cosa que nuestra dicha acá en la tierra, y sabe que esta sólo se halla en el amor que por Él sintamos, sin que consigan jamás hallarla todos cuántos la busquen fuera de El. De manera que, al ordenarnos Dios que le amemos y adoremos, no hace más que forzarnos a ser felices. Veamos, pues, ahora: 1.º En que consiste esta adoración que a Dios debemos y que tan dichosos nos vuelve, y 2.° De que manera debemos rendirla a Dios Nuestro Señor.
I.-- Si me preguntáis ahora que es adorar a Dios, vedlo aquí. Es, a la vez, creer en Dios y creer a Dios. Fijaos en la diferencia que hay entre creer en Dios y creer a Dios. Creer en Dios, que es la fe de los demonios, consiste en creer que hay un Dios, que premia la virtud y castiga el pecado. ¡Dios mío!, ¡cuántos cristianos carecen aun de la fe de los demonios!. Niegan la existencia de Dios, y en su ceguera y frenesí se atreven a sostener que, después de este mundo, no hay ni premio ni castigo. ¡Ah!, desgraciados, si la corrupción de vuestro corazón os ha llevado ya hasta un tal grado de ceguera, id a interrogar a un poseso, y el os explicara lo que la otra vida debéis pensar; os dirá que necesariamente el pecado es castigado y la virtud recompensada. ¡Que desgracia!. ¿De que extravagancias es capaz el corazón que dejo extinguir su fe?. Creer a Dios es reconocerle cómo tal, cómo nuestro Criador, cómo nuestro Redentor; es tomarle por modelo de nuestra vida; es reconocerle cómo Aquel de Quién dependemos en todos nuestras cosas, va en cuanto al alma, ya en cuanto al cuerpo, ya en lo espiritual, va en lo temporal; es reconocerle cómo Aquel de Quién lo esperamos todo y sin el cual nada podemos. Vemos, en la vida de San Francisco, que pasaba noches enteras sin hacer otra oración que esta: «Señor, Vos lo sois todo y yo no soy nada ; sois el Criador de todas las cosas y el Conservador del universo, y yo no soy nada».
Adorar a Dios es ofrecerle el sacrificio de todo nuestro yo, o sea, someternos a su santa voluntad en las cruces, en las aflicciones, en las enfermedades, en la pérdida de bienes, y estar prestos a dar la vida por su amor, si ello fuese preciso. En otros términos, es hacerle ofrenda universal de todo cuanto somos, a saber: de nuestro cuerpo por un culto externo, y de nuestra alma, con todas sus facultades, por un culto interno. Expliquemos esto de una manera más sencilla. Si pregunto a un niño: ¿Cuando debemos adorar a Dios, y, cómo hemos de adorarle?, me contestara: «Por la mañana, por la noche, y con frecuencia durante el día, o sea, continuamente ». Es decir hemos de hacer en la tierra lo que los Ángeles hacen en el cielo. Nos dice: el profeta Isaías que vio al Señor sentado en un radiante trono de gloria; los serafines adorabanle con tan gran respeto, que llegaban hasta ocultar sus pies y su rostro con las alas, mientras cantaban sin cesar: «Santo, Santo, Santo, es el Señor Dios de los ejércitos; gloria, honor y adoración le sean dadas por los siglos de los siglos» (Is. VI,1-3). Leemos en la vida de la beata Victoria, de la Orden de la Encarnación, que en su comunidad había una religiosa muy devota y llena de amor divino. Un día, mientras estaba en oración, el Señor la llamó por su nombre; y aquella santa religiosa le contestó con su sencillez ordinaria: « ¿Que queréis de mi, mi divino Jesús? » Y el Señor le dijo «Tengo en el cielo los serafines que me alaban, me bendicen y me adoran sin cesar; quiero tenerlos también en la tierra, y, quiero que tu te cuentes en su número». Es decir, que la función de los bienaventurados en el cielo no es otra cosa que la de ocuparse en bendecir y alabar a Dios en todas sus perfecciones, cuya función debemos también cumplir mientras estamos en la tierra; los santos la cumplen gozando y triunfando, nosotros luchando. Nos cuenta San Juan que vio una innumerable legión de santos, los cuales estaban ante el trono de Dios, diciendo de todo corazón y con todas sus fuerzas «Honor, bendición, acción de gracias sean dadas a nuestro Dios» (Apoc., V, 13.).
II. --Digo, pues, que hemos de adorar a Dios con frecuencia, primero con el cuerpo esto es, que, al adorar a Dios, debemos arrodillarnos, para manifestar así el respeto que tenemos a su santa presencia. El santo rey David adoraba al Señor siete veces al día (Ps. CXVIII, 164.), y permanecía tanto tiempo arrodillado, que, según el mismo declara, a fuerza de orar hincado de hinojos, se le habían debilitado las rodillas (Ps. CV11, 24.). El profeta Daniel, durante su permanencia en Babilonia, adoraba a Dios tres veces cada día, postrándose de cara a Jerusalén (Dan., VI, 10.) . El mismo Jesucristo, aunque ninguna necesidad tenía de orar, para darnos ejemplo pasaba a menudo las noches en oración (Luc., VI, 12.), arrodillado, y muchas veces la faz en la tierra, cómo lo hizo en el huerto de los Olivos. Son en gran número los santos que imitaron a Jesucristo en la oración. San Jaime adoraba con frecuencia al Señor, no solamente arrodillado, sino además con la faz en tierra, de tal manera que su frente, a fuerza de estar en contacto con el suelo se había vuelto dura cómo la piel de camello. Vemos en la vida de San Bartolomé que doblaba cien veces la rodilla durante el día y otras tantas durante la noche. Si no os es posible adorar a Dios de rodillas y con tanta frecuencia, a lo menos tened cómo un deber estricto hacerlo por la mañana y por la noche, y de cuando en cuando durante el día, aprovechando los momentos en que os halléis solos en casa; con ello mostrareis a Dios que le amáis y que le reconocéis por vuestro Criador y Conservador.
Sobre todo, después de haber entregado nuestro corazón a Dios al despertarnos, después de haber alejado todo pensamiento que no se refieran a las cosas de Dios, después de habernos vestido con modestia; sin apartarnos de la presencia de Dios, debemos practicar nuestras oraciones con el mayor respeto posible, empleando en ello buen espacio de tiempo. Hemos de procurar no dar comienzo a trabajo alguno antes de la oración: ni tan sólo arreglar la cama, emplearnos en quehaceres domésticos, poner las ollas al fuego, llamar a los hijos o a los criados, dar de comer al ganado, así cómo tampoco ordenar trabajo alguno a los hijos o a los servidores antes que hayamos practicado sus oraciones. Si hicierais esto, seriáis el verdugo de su pobre alma; y si lo habéis hecho ya, debéis confesaros de ello, y mirar de no recaer jamás en culpa semejante. Tened presente que es por la mañana la hora en que Dios nos prepara cuántas gracias nos son necesarias para pasar santamente el día. De manera que, si no practicamos nuestras oraciones o las practicamos mal, perdemos todas aquellas gracias que Dios nos tenía destinadas para que nuestras acciones fuesen meritorias. Sabe muy bien el demonio cuan provechoso sea para un cristiano hacer rectamente la oración; por esto no perdona medio alguno para inducirnos a dejarla o hacerla mal. Decía en cierta ocasión, por boca de un poseso, que si podía lograr para si el primer instante del día tenía por seguro quedar dueño del resto.
Para practicar la oración de un modo conveniente, debéis, ante todo, tomar agua bendita a fin de ahuyentar al demonio, y hacer la señal de la cruz, diciendo: «Dios mío, por esta agua bendita y, por la preciosa sangre de Jesucristo vuestro Hijo, lavadme, purificadme de todos mis pecados.» Y estemos ciertos de que si lo practicamos con fe, mientras no estemos manchados por pecado mortal alguno, borraremos todos nuestros pecados veniales...
Hemos de comenzar la oración por un acto de fe lo más viva posible, penetrándonos profundamente de la presencia de Dios, o sea de la grandeza de un Dios tan bueno, que tiene a bien sufrirnos en su santa presencia, a nosotros que desde tanto tiempo mereceríamos ser precipitados en el abismo infernal. Hemos de andar con cuidado en no distraernos, ni distraer a los demás que oran, fuera de un caso evidentemente necesario; pues que, al tener que atender a nosotros o a lo que les decimos, hacen mal su oración, por nuestra causa.
Tal vez me preguntareis: ¿cómo hemos de adorar, o sea, orar ante Dios continuamente, siendo así que no podemos permanecer todo el día arrodillados?. Nada más fácil escuchadme un instante, y veréis cómo se puede adorar a Dios y orar ante El sin dejar el trabajo, de cuatro maneras: de pensamiento, de deseo, de palabra y de obra. Digo primero que podemos hacer esto por medio del pensamiento. En efecto, cuando amamos a alguien, ¿no experimentamos un cierto placer al pensar en el? Pues bien, ¿quién nos impide pensar en Dios durante el día, va recordando los sufrimientos que Jesús acepto por nosotros, ya considerando cuanto nos ama, cuanto desea hacernos felices, toda vez que quiso morir por nuestro bien; cuan bueno fue para con nosotros al hacernos nacer dentro del gremio de la Iglesia Católica, donde tantos medios hallamos para ser felices, es decir, para salvarnos, al paso que muchos otros no disfrutan de tan singular privilegio? Durante el día podemos, de cuando en cuando, levantar nuestros pensamientos y dirigir nuestros deseos al cielo, para contemplar anticipadamente los bienes y las felicidades que Dios nos tiene allí preparados para después de unos cortos instantes de lucha. El sólo pensamiento de que un día iremos a ver a Dios, y quedaremos libres de toda clase de penas, ¿no debería ya consolarnos en nuestros tribulaciones?. Si sentimos sobre nuestros hombros algún peso que nos abruma, pensemos al momento que en ello seguimos las huellas de Cristo llevando la Cruz a cuestas por nuestro amor; unamos, pues, entonces nuestros penas y sufrimientos a los del Salvador. ¿Somos pobres?, dirijamos nuestro pensamiento al pesebre: contemplemos a nuestro amable Jesús acostado en un montón de pajas, careciendo de todo recurso humano. Y si queréis, miradle también agonizante en la Cruz, despojado de todo, hasta de sus vestidos. ¿Nos vemos calumniados?, pensemos en las blasfemias que contra El vomitaron durante su pasión, siendo Él la misma santidad. Algunas veces, durante el día, salgan de lo íntimo de nuestro corazón estas palabras: «Dios mío, os amo y adoro juntándome a todos los Ángeles y santos que están en el cielo». Dijo un día el Señor a Santa Catalina de Sena: «Quiero que hagas de tu corazón un lugar de retiro, donde te encierres conmigo y permanezcas allí en mi compañía». ¡Cuánta bondad de parte del Salvador, al complacerse en conversar con una miserable criatura!. Pues bien, hagamos también nosotros lo mismo; conversemos con el buen Dios, nuestro amable Jesús, que mora en nuestro corazón por la gracia. Adorémosle, entregándole nuestro corazón; amémosle consagrándonos enteramente a Él. No dejemos transcurrir ni un sólo día sin agradecerle tantas gracias cómo durante nuestra vida nos ha concedido; pidámosle perdón de los pecados, rogándole que no piense jamás en ellos, antes bien los olvide eternamente. Pidámosle la gracia de no pensar más que en Él, y de desear tan sólo agradarle en todo cuanto practiquemos durante nuestra vida. «¡Dios mío, hemos de decir, deseo amaros tanto cómo todos los Ángeles y santos juntos. Quiero unir mi amor al que por Vos sintió vuestra Santísima Madre mientras estuvo en la tierra. Dios mío, ¿cuando podré ir a veros en el cielo, a fin de amaros más perfectamente ?» Si nos hallamos solos en casa, ¿quién nos impedirá arrodillarnos?. Y mientras tanto podríamos decir: «Dios mío, quiero amaros de todo corazón, con todos sus movimientos, afectos y deseos; ¡cuanto tarda en llegar el momento de ir a veros en el cielo!» ¿Lo ves cuán fácil sea conversar con Dios, y orar continuamente?. En esto consiste orar todo el día.
2.° Adoramos también a Dios mediante el deseo del cielo. ¿Cómo no desear la posesión de Dios y el gozar de su visión, cuando ello constituye todo nuestro bien?.
3.° Hemos dicho que hemos de orar también de palabra. Cuando amamos a alguien, ¿no sentimos gran placer en ocuparnos y hablar de el ? Pues bien, en vez de hablar de la conducta de fulano o de zutano, cosa que casi nunca haremos sin ofender a Dios, ¿quien nos impide hacer girar nuestra conversación sobre las cosas de Dios, ora leyendo la vida de algún Santo, ora refiriendo lo que oímos en algún sermón o instrucción catequística?. Ocupémonos sobre todo de nuestra Santa religión, de la dicha que la religión nos proporciona, y de las gracias que Dios nos concede a los que a ella pertenecemos. Así cómo muchas veces basta una sola mala conversación para perder a una persona, no es raro tampoco que una conversación buena la convierta o le haga evitar el pecado. ¡Cuántas veces, después de haber conversado con alguien que nos hablo del buen Dios, nos hemos sentido vivamente inclinados a Él, y habremos propuesto portarnos mejor en adelante ?... Esto es lo que multiplicaba tanto el número de los Santos en los primeros tiempos de la Iglesia; en sus conversaciones no se ocupaban de otra cosa que de Dios. Con ello los cristianos se animaban unos a otros, y conservaban constantemente el gusto y la inclinación hacia las cosas de Dios.
4.° Hemos dicho que debíamos adorar a Dios con nuestros actos. Nada más fácil ni más meritorio. Si queréis saber de que manera se hace, vedlo aquí. Para que nuestras acciones sean meritorias y resulten una oración continuada, ante todo hemos de ofrecerlas todos a Dios por la mañana, de una manera general; esto es, hemos de ofrecerle todo cuanto haremos durante el día. Antes de empezar la jornada, podemos decir a Dios Nuestro Señor: «Dios mío, os ofrezco todos los pensamientos, deseos, palabras y obras que ejecutare en el día de hoy; hacedme la gracia de practicarlo todo rectamente y con la sola mira de agradaros a Vos». Después, durante el día, procuraremos renovar repetidamente este ofrecimiento, diciendo a Dios «Ya sabéis, Dios mío que os tengo prometido desde la mañana hacerlo todo por amor vuestro». Si damos alguna limosna, dirijamos nuestra intención, diciendo: «Dios mío, recibid esta limosna o este favor que voy a hacer al prójimo; en méritos de ella, concededme tal o cual gracia ». Unas veces podéis hacerlo en honor de la muerte y pasión de Jesucristo, para obtener vuestra conversión, la de vuestros hijos, la de vuestros criados o la de cualquier otra persona por la cual os intereséis; otras veces podéis ofrecerla en honor de la Santísima Virgen, pidiéndole su protección para vosotros o para el prójimo. Cuando nos mandan algo que nos repugna, digamos al Señor: «Dios mío, os ofrezco esto en honor del sagrado momento en que se os condenó a morir por mi». ¿Trabajamos en algo que nos causa mucha fatiga?, ofrezcamos la molestia a Dios, para que nos libre de las penas de la otra vida. En las horas de descanso, levantemos al cielo nuestra mirada, cómo el lugar donde otro día descansaremos eternamente. Ved, pues, cuanto ganaríamos para el cielo si nos pórtasenos de esta manera, sin necesidad de hacer más de lo que hacemos de ordinario, con tal que lo practicásemos únicamente por Dios y con la sola intención de agradarle.
Nos dice San Juan Crisóstomo que hay tres cosas que atraen nuestro amor: la belleza, la bondad y el mismo amor. Pues bien, nos dice este gran Santo, de estas tres cualidades esta adornado D'ios. Leemos en la vida de Santa Lidwina (Virgen honrada el 14 de abril. Vease Vida de los Santos de Ribadeneyra.)
que, viéndose atacada de muy violentos dolores, apareciósele un Ángel para consolarla. Ella misma nos lo cuenta: le pareció tan excelsa su hermosura y quedó tan arrebatada, que se olvidó de todos sus sufrimientos. Al ver Valeriano el Ángel que custodiaba la pureza de Santa Cecilia, quedó tan prendado de su belleza y movióle de tal manera el corazón, con todo y ser todavía pagano, que se convirtió al momento (En Ribadeneyra, la vida de los Santos Tiburcio, Valeriano y Máximo se inserta en el mismo 14 de abril.). San Juan, el discípulo amado, nos cuenta que vio a un ángel de singular belleza, y quiso adorarle; más el Ángel le dijo: «No hagas esto, pues soy solamente un servidor de Dios cómo tú»(Apoc., XXII, 8-9.). Cuando Moisés pidió al Señor la gracia de poder ver su rostro, el Señor le contestó : «Moisés, es imposible que un mortal vea mi rostro sin morir; es tan grande mi belleza, que la persona que me vea no podrá vivir más; por la sola vista de mi belleza, es preciso que su alma salga del cuerpo» (Exod., XXXIII, 26.). Nos cuenta Santa Teresa que Jesucristo se le apareció muchas veces; pero que jamás hombre alguno podrá formarse idea de la grandeza de su hermosura, muy superior a todo cuanto podemos imaginar. Decidme: si acertásemos a formarnos una idea de la hermosura de Dios, ¿podríamos dejar de amarle? ¡Cuan ciegos somos! No pensamos más que en la tierra y en las cosas creadas, y nos olvidamos de las divinas, que nos elevarían hasta Dios, mostrándonos en alguna manera sus perfecciones y moviendo saludablemente nuestro corazón. Oid a San Agustín: «¡Oh hermosura antigua y siempre nueva!, ¡cuan tarde comencé a amaros! » (Con f., lib. X, cap. XXVII.). Llama antigua la belleza de Dios, porque es eterna, y la llama siempre nueva, porque cuanto más se contempla mayores perfecciones se descubren. ¿Por que los Ángeles y los santos no se cansan jamás de amar a Dios ni de contemplarle? Porque experimentaran continuamente un placer y un gusto enteramente nuevos. Y, ¿por que no habremos de haber lo mismo en la tierra, siendo ello posible?
¡Cuan dichosa sería nuestra vida si la empleáramos en prepararnos la gloria del cielo!. Leemos en la vida de Santo Domingo que llegó a una renuncia tal de si mismo, que no sabia pensar, ni desear, ni amar otra cosa que a Dios. Después de haber empleado el día trabajando por inflamar en los corazones el fuego del divino amor mediante sus predicaciones, por la noche remontabase hasta el cielo mediante la contemplación y las conversaciones que sostenía con su Dios. Tales eran sus ocupaciones. En sus viajes pensaba sólo en Dios; nada era bastante para distraerle de este feliz pensamiento: ¡cuan bueno y amable es Dios, y cuando merece ser amado!. No llegaba a comprender cómo pudiesen encontrarse hombres sobre la tierra que no supiesen amar a Dios, siendo Él tan amable. Derramaba torrentes de lágrimas por causa de aquellos que no querían amar a un Dios tan bueno y digno de ser amado...
Decidme, ¿le amamos como le amaba aquel Santo, nosotros que parecemos hallar singular placer en ofenderle, nosotros que no queremos aceptar el menor sacrificio para evitar el pecado?. Decidme, ¿amamos a Dios al omitir nuestras oraciones, o hacerlas sin respeto ni devoción?. ¿Amamos a Dios cuando no dejamos tiempo a nuestros criados o a nuestros hijos para orar?. Decidme, ¿amamos a Dios cuando trabajamos en el santo día del domingo?. ¿Amamos a Dios cuando estamos en el templo sin respeto alguno, ya durmiendo, ya conversando, ya volviendo la cabeza de un lado a otro, ya saliendo afuera durante los oficios? Confesémoslo con pena, ¡que simulacro de adoradores!. ¡Ay!, ¡cuántos cristianos lo son sólo de hombre!.
En tercer lugar, decimos que hay que amar a Dios por ser EL infinitamente bueno. Cuando Moisés pidió al Señor que le permitiese ver, su rostro, el Señor le contestó Moisés, si te muestro mi faz, te mostrare el resumen o compendio de todo bien» (Ex., XXXIII. 18-19.). Leemos en el Evangelio que una mujer se postro ante el Señor y le llamo «Maestro bueno». Y el Señor le dijo: «¿Por que me llamas Maestro bueno?. Solo Dios es bueno» (Matt., XIX, 17.); con lo cual nos dio a entender que es la fuente de todo bien. Santa Magdalena de Pazzi nos dice que quisiera tener fuerzas para hacerse oír en los cuatro ámbitos del mundo, a fin de incitar a todos los hombres a amar a Dios, puesto que es infinitamente amable. Leemos en la vida de San Jaime, religioso de la Orden de Santo Domingo (Su fiesta en 12 de octubre. Ribadeneyra.), que corrió la campiña y los bosques, clamando con todas sus fuerzas: «¡Oh cielo!, ¡oh tierra!, ¿no amáis a Dios cual lo aman las demás criaturas, ya que es e1 infinitamente digno de ser amado?. ¡Oh Salvador mío!, si los hombres son tan ingratos que no os amen, ¡amadle vosotras, criaturas todas, a vuestro Creador tan bueno y tan amable! ».
¡Ah!, si pudiésemos llegar a comprender la felicidad que se alcanza amando a Dios, lloraríamos día y noche por haber vivido tanto tiempo privados de esta dicha... ¡Ay!, ¡cuan miserable es el hombre! ¡Un simple respeto humano, un insignificante «que dirán», le impiden mostrar a sus hermanos el amor que tiene a Dios!... ¡Dios mío!, ¿no resulta ello incomprensible?...
Leemos en la Historia que los verdugos que atormentaban a San Policarpo le decían: «¿Por que no adoras a los ídolos? » -«Porque no puedo, contesto, pues no adoro sino a un sólo Dios, Creador del cielo y de la tierra». -«Pero, replicaban ellos, si no haces nuestra voluntad, te daremos muerte».
-«Acepto voluntariamente la muerte, pero jamás adoraré al demonio». -«Más que mal hay en decir: Señor Cesar, y sacrificar, para salvar la vida? »--«No lo haré, prefiero morir». -«Jura por la prosperidad del Cesar y profiere injurias contra tu Cristo», le dijo el juez. Respondió el Santo: «¿Cómo podría proferir yo injurias contra mi Dios?. Hace ochenta años que le sirvo, y sólo bienes he recibido de su misericordia». El pueblo, enfurecido, al ver la manera cómo el santo respondía al juez, clamaba: «Es el doctor del Asia, el padre de los cristianos, entregádnoslo». -«Oyeme, juez, dijo el santo obispo, he aquí mi religión: ¡soy cristiano, se sufrir, sé morir y se abstenerme de proferir cualquiera injuria contra mi Salvador Jesucristo, quién tanto me ha amado y tanto merece ser amado! » --«Si no quieres obedecerme, te haré abrasar en vida». -«El fuego con que me amenazas, sólo dura un momento; más tu no conoces el fuego de la divina justicia, que abrasara eternamente a los impíos. ¿Por que te detienes? He aquí mi cuerpo, dispuesto a sufrir cuántos tormentos puedas inventar». Todos los paganos pusieronse a gritar: «Merecedor es de muerte, sea quemado vivo». ¡Ay!, aquellos desgraciados se apresuran a preparar la hoguera cual una turba de energúmenos, y mientras tanto San Policarpo se prepares a morir dando gracias a Jesucristo por haberle hecho participante de su precioso cáliz. Una vez encendida la pira, prendieron al Santo y le arrojaron a ella; pero las llamas, menos crueles que los verdugos, respetaron al Santo, Y envolvieron su cuerpo como en un velo, sin que recibiera daño alguno: lo cual obligo al tirano a apuñalarle en la misma hoguera. Derramose la sangre en tanta abundancia, que llego a extinguir totalmente el fuego (Ribadeneyra, 26 enero.). Aquí tenéis lo que se llama amar a Dios perfectamente, o sea amarle más que a la misma vida. ¡Ay!, en el desgraciado siglo en que vivimos, ¡donde hallaríamos cristianos que hicieran esto por amor de su Dios?. ¡Cuan escasa cosecha de ellos se haría!. Pero, también, ¡cuan raros los que al cielo llegan!
Hemos de amar a Dios en agradecimiento de los bienes que de Él continuamente recibimos. El primer beneficio con que nos favorece es el habernos creado. Estamos dotados de las más bellas cualidades: un cuerpo y un alma formados por la mano del Omnipotente ( Iob., X, 8.); un alma que no perecerá jamás, destinada a pasar su eternidad entre los Ángeles del cielo; un alma, digo, capaz de conocer, amar y servir a Dios; un alma que es la obra más hermosa de la Santísima Trinidad; un alma tan excelente, que sólo Dios esta por encima de ella. En efecto, todas las demás criaturas terrenas perecerán, más nuestra alma jamás será destruirá. ¡Dios mío!, por poco penetrados que estuviésemos de la grandeza de este beneficio, ¿ no emplearíamos, por ventura, toda nuestra vida en acciones de gracias, al conocernos poseedores de tan precioso don?.
Otro beneficio no menor es el don que el Padre Eterno nos hizo de su divino Hijo, el cual sufrió y experimento tantos tormentos a fin de lograr nuestro rescate, cuando habíamos sido vendidos al demonio por el pecado de Adán. ¿Que otro mayor beneficio podía concedernos que instaurar una religión tan santa y consoladora para quienes la conocen y aciertan a practicarla?. Dice San Agustín: «¡Ah!, hermosa religión, si eres tan despreciada, es porque no eres conocida». «No, nos dice San Pablo, ya no os pertenecéis, puesto que habéis sido rescatados por la sangre de Dios hecho hombre» (1 Cor. VI, 19-20.). «Hijos míos, nos dice San Juan, ¡cuanto honor para unas viles criaturas cual nosotros, haber sido adoptados como hijos de Dios y hermanos de Jesucristo!. ¡Mirad que caridad ha tenido con nosotros É1 Padre, al querer que nos llamemos hijos de Dios y lo seamos verdaderamente (I Ioan., III, 1.), y al juntar además con tan gloriosa cualidad la promesa del cielo!».
Examinad, además, si queréis, los beneficios particulares con que nos ha enriquecido: nos hizo nacer de padres cristianos, nos ha conservado la vida, con todo y portarnos cómo enemigos; nos ha perdonado muchos pecados, y nos ha prodigado innumerables gracias durante nuestra vida. Al considerar todo esto, ¿será posible que dejemos de amar a un Dios tan bueno y dadivoso?. ¡Dios mío!, ¿que desgracia es a esta comparable?. Leemos en la historia que cierto hombre había extraído una espina del pie de un león, el cual león fue más tarde cazado y encerrado en el foso con otros que allí se guardaban. Aquel hombre que le había extraído la espina fue condenado a ser devorado por los leones. Al estar en el foso, fue reconocido por el león, el cual no sólo no quiso atacarle, sino que se arrojo a sus plantas y se dejo destrozar por las demás fieras defendiendo la vida de su bienhechor.
¡Ah!, y nosotros tan ingratos, ¿dejaremos transcurrir nuestra vida sin portarnos de manera que nuestros actos sean expresión de gratitud con Dios Nuestro Señor, por los grandes beneficios que nos tiene concedidos?. Considerad, si alcanzáis a ello, ¡cual será nuestra vergüenza el día en que el Señor nos muestre el agradecimiento de que dieron prueba las bestias ante el menor beneficio que de los hombres recibieron, al paso que nosotros, colmados con tantas gracias, luces y bienes de toda clase, lejos de dar gracias a Dios, sólo sabemos ofenderle!. ¡Dios mío!, ¿que desgracia es a esta comparable? Refiérese en la vida de San Luis, rey de Francia, que, durante su expedición a Tierra Santa, un caballero de su cortejo fue de cacería y oyó en la selva los gemidos de un león. Acercose al lugar de donde el ruido procedía, y vio a un león que tenía una gran serpiente enroscada en la cola y comenzaba ya a chupar la sangre de la fiera. Habiendo logrado dar muerte a la serpiente, quedo tan reconocido aquel león, que se puso a seguir al cazador cómo un cordero sigue a su pastor. Cómo debiese el caballero atravesar el mar y no pudiese entrar el león en la nave, la siguió a nado, hasta que perdió la vida sepultado en las aguas. Hermoso ejemplo, ¡una bestia perder la vida para testimoniar gratitud a su bienhechor!, y nosotros, lejos de testimoniar nuestra gratitud a nuestro Dios, ¡no cesamos de ofenderle y ultrajarle con el pecado!. Nos dice San Pablo que aquel que no ama a Dios no es digno de vivir (I Cor. XVI, 22.); en efecto, o debe el hombre amar a su Dios, o dejar de vivir.
Digo que debemos amar a Dios porque Él nos lo manda. San Agustín, hablando de este mandamiento, exclama: «¡Oh precepto estimable¡. ¡Dios mío!. ¿Quién soy yo para que me ordenéis que os ame?. Si no os amo, me amenazáis con grandes calamidades: ¿es por ventura una calamidad pequeña dejar de amaros?. ¡Como! Dios mío, ¿Vos me mandáis que os ame? ¿No sois Vos infinitamente amable? ¿No sería ya demasiado el que nos lo permitieseis?. ¡Que dicha para una criatura tan miserable poder amar a un Dios tan digno de ser amado!. ¡Ah!, favor inapreciable, ¡cuan desconocido eres!».
Leemos en el Evangelio (Mateo, XXII, 36-37.) que un doctor de la ley dijo un día a Jesucristo: «Maestro, ¿cual es el primero o principal de los mandamientos? » Y Jesucristo le contesto
«Amaras al Señor con todo lo corazón, con toda lo alma y con todas tus fuerzas». San Agustín dice: «Si tienes la dicha de amar a Dios, vendrás a ser en alguna manera semejante a Él; si amas la tierra, te volverás terreno; mas si amas las cosas del cielo, te volverás celestial». ¡Dios Mío!, cuan dichoso es el que os ama, pues con ello recibe toda suerte de bienes. No nos admire ver a tantos grandes del mundo abandonar el bullicio del siglo para sepultarse en el corazón de las selvas o encerrarse entre las cuatro paredes de una celda, para dedicarse solamente a amar a Dios. Mirad a un San Pablo ermitaño, cuya sola ocupación durante ochenta años fue la de orar y amar a Dios día y noche (Vida de los Padres del desierto, t. 1, p. 42.). Mirad también a un San Antonio, a quién las noches le parecían breves para orar y alabar en silencio a su Dios y Señor, y se lamentaba de que el sol saliese tan temprano. ¡Amar a Dios, hermanos míos, ¡que dicha cuando tengamos la suerte de comprenderlo!. ¿Hasta cuando sentiremos repugnancia por una obra que debería constituir toda nuestra dicha en esta vida y nuestra eterna felicidad ?... Amar a Dios, hermanos míos, ¡que felicidad!... Dios mío, concedednos el don de la fe y os amaremos de todo corazón.
Digo también que debemos amar a Dios a causa de los abundantes bienes que de Él recibimos. «Dios, nos dice San Juan, ama a los que le aman (Prov., VIII, 27. Ioan., XVI, 27.). Decidme, ¿podemos poseer mayor ventura en este mundo que la de ser amados del mismo Dios? Así es que Nuestro Señor nos ama según le amemos nosotros a Él, es decir, que si le amamos mucho, nos amará también mucho; lo cual debería inducirnos a amar a Dios cuanto nos fuese posible, hasta donde llegase nuestra capacidad. Este amor será la medida de la gloria de que disfrutaremos en el paraíso, ya que ella será proporcionada al amor que habremos tenido a Dios durante nuestra vida; cuanto más hayamos amado a Dios en este mundo, mayor será la gloria de que gozaremos en el cielo, y más le amaremos también, puesto que la virtud de la caridad nos acompañara durante toda la eternidad, y recibirá mayor incremento en el cielo. ¡Que dicha la de haber amado mucho a Dios en esta vida!, pues así le amaremos también mucho en el paraíso.
Nos dice San Antonio que a nadie teme tanto el demonio cómo a un alma que ame a Dios; y que aquel que ama a Dios lleva consigo la señal de predestinación, ya que sólo dejan de amar a Dios los demonios y los réprobos. ¡Ay!, el peor de todos sus males es que a ellos no les cabe jamás la dicha de amarle. ¡Dios mío!, ¿podremos pensar en eso sin morir de pena?...
Cual es la primera pregunta que se nos hace al asistir al catecismo para instruirnos en las verdades de nuestra santa religión? «¿Quién te ha creado y te conserva hasta el presente?» Y nosotros contestamos: «Dios».
-«Y para que te ha creado? » -«Para conocerle, amarle, servirle, y por este medio alcanzar la vida eterna. » Si, nuestra única ocupación acá en la tierra es la de amar a Dios, es decir, comenzar a practicar lo que haremos durante toda la eternidad. ¿Por que hemos de amar a Dios?. Pues porque nuestra felicidad consiste, y no puede consistir en otra cosa, que en el amar de Dios. De manera que si no amamos a Dios, seremos constantemente desgraciados; y si queremos disfrutar de algún consuelo y de alguna suavidad en nuestras penas, solamente lo lograremos recurriendo al amor de Dios. Si queréis convenceros de ello, id a buscar al hombre más feliz según el mundo, si no ama a Dios, veréis cómo en realidad no deja de ser un gran desgraciado. Y, por el contrario, si os encontráis con el hombre más infeliz a los ojos del mundo, veréis como, amando a Dios, resulta dichoso en todos conceptos. ¡Dios mío abridnos los ojos del alma, y así buscaremos nuestra felicidad donde realmente podemos hallarla!.
III.-Pero, me diréis finalmente, ¿de que manera hemos de amar a Dios?. ¿Cómo hemos de amarle?. Escuchad a San Bernardo, él mismo nos lo ensenara al decirnos que hemos de amar a Dios sin medida. «Siendo Dios infinitamente digno de ser amado jamás podremos amarle cual se merece». Pero Jesucristo mismo nos muestra la medida según la cual hemos de amarle, cuando nos dice: «Amaras al Señor lo Dios, con toda tu alma, con todo lo corazón, con todas tus fuerzas. Graba tales pensamientos en tu espíritu, y enséñalos a tus hijos». Dice San Bernardo que amar a Dios de todo corazón, es amarle decididamente y con fervor: es decir, estar, presto a padecer cuando el mundo y el demonio nos hagan sufrir, antes que dejar de amarle. Es preferible a todo lo demás, y no amar ninguna otra cosa sino por Él. San Agustín decía a Dios: «Cuando mi corazón, Dios mío, sea bastante grande para amaros, entonces amare con Vos a las demás cosas más como quiera que mi corazón será siempre demasiado pequeño para Vos, ya que sois infinitamente amable, no amare jamás otra cosa fuera de Vos». Debemos amar a Dios no solamente como a nosotros mismos, sino más que a nosotros mismos, manteniendo constante y firme la resolución de dar nuestra vida por Él.
De esta manera podemos decir que le amaron todas los mártires, puesto que, antes que ofenderle, prefirieron sufrir la perdida de sus bienes, toda suerte de desprecios, la prisión, los azotes, las ruedas de tormento, el potro, el hierro, el fuego, en una palabra, todo cuanto la rabia de los tiranos supo inventar.
Refiérese en la historia de los mártires del Japón que, cuando se predicaba el Evangelio a aquellas gentes y se les iniciaba en el conocimiento de las grandezas de Dios, de sus bondades y de su grande amor para con los hombres, especialmente cuando se les enseñaban los excelsos misterios de nuestra santa religión, todo cuando Dios había hecho por los hombres: un Dios que nace en suma pobreza, y que sufre y muere por nuestra salvación: «¡Oh!, exclamaban aquellos sencillos cristianos, ¡Cuan bueno es el Dios de los cristianos!. ¡Cuan digno de ser amado! ». Pero cuando se les decía que aquel mismo Dios nos había impuesto un mandamiento en el cual nos ordenaba amarle, amenazándonos con un eterno castigo caso de no cumplirlo, quedaban sorprendidos y admirados, sin acertar a comprenderlo,. «¡Cómo!, decían; ¡imponer a los hombres racionales un precepto que ordene amar a un Dios que tanto nos ha amado!..., ¿no es la mayor de las desgracias dejar de amarle?, así cómo amarle, ¿no es la mayor de todas las dichas imaginables?. ¡Cómo!, ¿y los cristianos no permanecen constantemente al pie de los altares para adorar a su Dios, atraídos por tanta bondad e inflamados de amor?». Mas, cuando se les explicaba que existían cristianos que no sólo dejaban de amarle, sino que empleaban su vida ofendiéndole: «¡Oh pueblo ingrato!, ¡oh pueblo bárbaro!, exclamaban indignados, ¡como, es posible que los cristianos sean capaces de tales horrores!. ¿En que tierra maldita habitan esos hombres sin corazón y sin sentimientos». ¡Ay!, si aquellos mártires volviesen hoy a la tierra y se enterasen de los ultrajes que ciertos cristianos infieren a su Dios, tan bueno y cuyo único anhelo es procurarles la salvación, ¿acertarían a creerlo?. Triste es decirlo, ¡hasta el presente no hemos amado a Dios ! ...
Y el cristiano no solamente ha de amar a Dios de todo corazón, sino que además debe poner todo su esfuerzo en procurar que los demás le amen. Los padres y las madres, los dueños y las amas de cases, deben emplear todo su poder y autoridad en hacer que sus hijos y sus criados le amen. ¡Cuanto será el mérito de un padre o de una madre delante de Dios, si, por sus esfuerzos, cuántos viven con ellos le aman de todo corazón!... ¡Cuan abundantemente bendecirá Dios aquellas casas!... ¡Cuántos bienes temporales y eternos derramara sobre aquellas familias! ...
Y ¿cuales son los signos que nos certifican de nuestro amor a Dios? Vedlos aquí: si pensamos en el con frecuencia, si nuestro espíritu se ocupa y entretiene en las cosas divinas, si experimentamos gusto y placer al oír hablar de Dios en las platicas e instrucciones y nos complacemos en todo aquello que pueda traernos su recuerdo. Si amamos a Dios, andaremos con gran temor de ofenderle, vigilaremos constantemente los movimientos de nuestro corazón, temiendo siempre ser engañados por el demonio. Pero el último medio es suplicarle a menudo que nos conserve en su amor, pues este viene del cielo. Debemos, durante el día, dirigir hacia Él nuestros pensamientos, y hasta por la noche, al despertarnos, hemos de prorrumpir en actos de amor a Dios, diciéndole: «Dios mío, hacedme la gracia de amaros cuanto me sea posible». Hemos de sentir gran devoción a la Santísima Virgen, pues ella sola amo mis a Dios que todos los santos juntos; también hemos de mostrar gran devoción al Espíritu Santo, especialmente a las nueve de la mañana. Fue en aquel momento cuando descendió sobre los apóstoles, para llenarlos de su amor (Act. 11, 15.). Al mediodía, deberemos recordar el misterio de la Encarnación, par el cual el Hijo de Dios toma, carne mortal en las entrañas virginales de la bienaventurada Virgen María, y suplicarle que baje a nuestros corazones, como descendió al seno de su Santa Madre. A las tres de la tarde, deberemos representarnos al Salvador muriendo para merecernos un amor eterno. En tal instante debemos hacer un acto de contrición, para testimoniarle la pena que experimentamos por haberle ofendido.
Y concluyamos diciendo que, puesto que nuestra felicidad solamente se halla en el amor de Dios, deberemos temer grandemente el pecado, pues sólo el nos causa su perdida. Acudid a proveeros de este divino amor en los sacramentos que os es dado recibir. Acudir a la Sagrada Mesa con gran temor y confianza, puesto que allí recibimos a nuestro Dios, nuestro Salvador, nuestro Padre, el cual no desea sino nuestra felicidad.