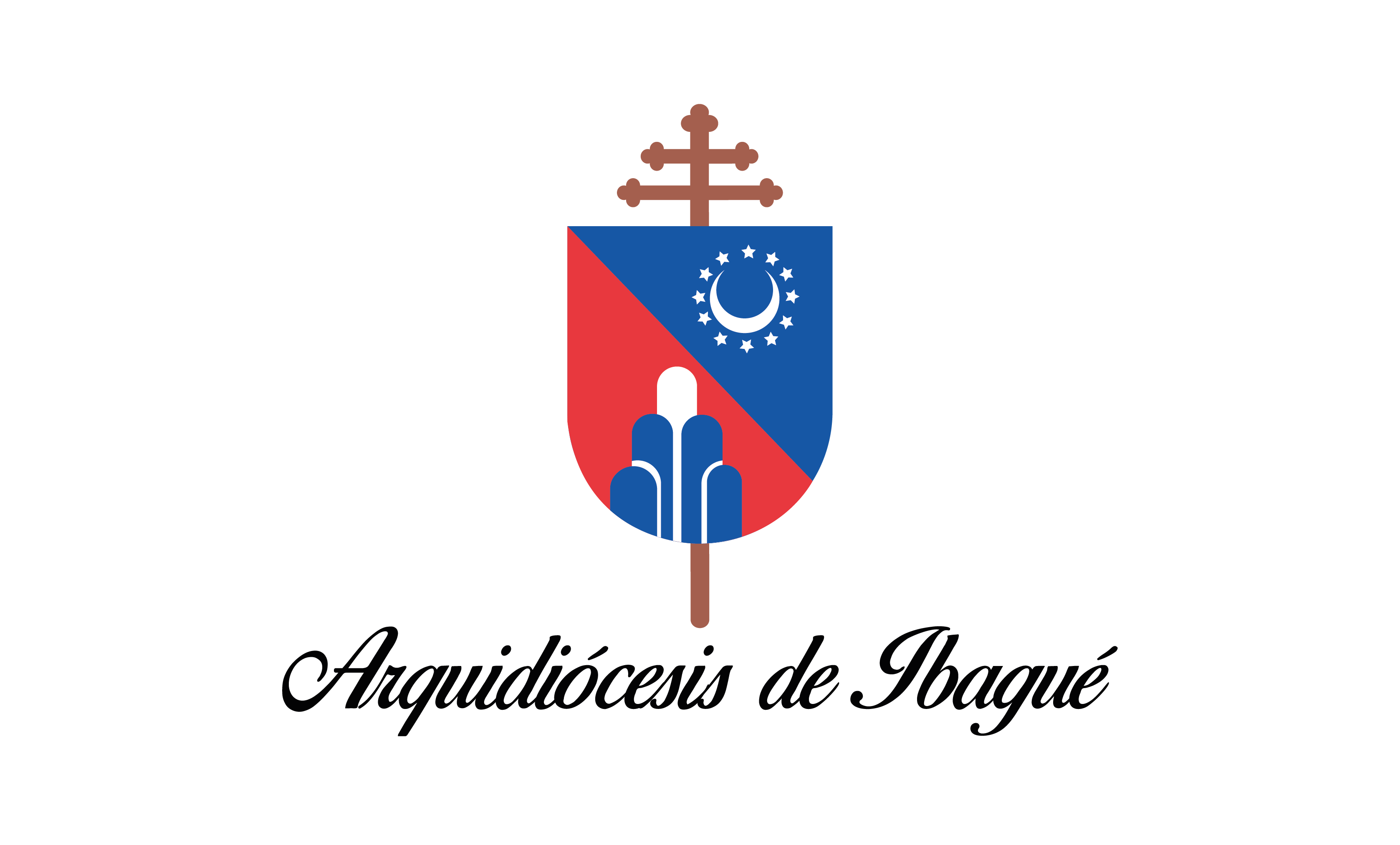Nacido en Turín en febrero de 1927, Carlo María Martini es considerado el intelectual más importante del cristianismo  de este siglo. Ingresó en 1944 en la Compañía de Jesús y fue ordenado sacerdote a los 25 años de edad. Doctor en Teología y Licenciado en Filosofía, es considerado un gran estudioso de las Sagradas Escrituras y especialista en la crítica paleográfica del Nuevo Testamento. Tras una larga etapa docente, en la que dirigió el Instituto Pontificio Bíblico, en Jerusalén, en 1978 pasó a dirigir la Universidad Pontifica Gregoriana, fundada por Ignacio de Loyola y considerada uno de los centros intelectuales de mayor prestigio dentro de la iglesia católica. En 1979 fue nombrado por Juan Pablo II titular de la archidiócesis de Milán, la más grande de Europa y una de las mayores del mundo, y en 1980 fue elevado a cardenal.
de este siglo. Ingresó en 1944 en la Compañía de Jesús y fue ordenado sacerdote a los 25 años de edad. Doctor en Teología y Licenciado en Filosofía, es considerado un gran estudioso de las Sagradas Escrituras y especialista en la crítica paleográfica del Nuevo Testamento. Tras una larga etapa docente, en la que dirigió el Instituto Pontificio Bíblico, en Jerusalén, en 1978 pasó a dirigir la Universidad Pontifica Gregoriana, fundada por Ignacio de Loyola y considerada uno de los centros intelectuales de mayor prestigio dentro de la iglesia católica. En 1979 fue nombrado por Juan Pablo II titular de la archidiócesis de Milán, la más grande de Europa y una de las mayores del mundo, y en 1980 fue elevado a cardenal.
Desde su posición, ha protagonizado gestos espectaculares, potenciando desde el primer momento el diálogo entre ateos y creyentes, fomentando el diálogo entre religiones y ha sido además un viajero incansable por todo el mundo. Considerado también una de las personalidades de mayor prestigio intelectual en la Iglesia católica, ha editado un libro de correspondencia entre él mismo y Umberto Eco –«¿En qué creen los que no creen? Un diálogo sobre la ética en el fin del milenio»—, donde intercambian opiniones sobre temas como la esperanza, las limitaciones a la labor de la mujer dentro de la Iglesia, etc.
Escribió varios libros en los que profundizó los ejercicios espirituales del fundador de los jesuitas, San Ignacio de Loyola, como "Los ejercicios ignacianos a la luz de San Juan", "El itinerario espiritual de los Doce en el Evangelio de San Marcos", "Los ejercicios ignacianos a la luz de San Matero", entre otros.
En octubre de 1999 fue nombrado Doctor ad honorem por la Academia Rusa de las Ciencias. Recibió el Premio Príncipe de Asturias de las Ciencias Sociales, España, octubre de 2000. Recibió el Premio Europa del 2000. Fue miembro de la Pontificia Academia de las Ciencias desde noviembre de 2000. En la Curia Romana fue miembro de las Congregaciones para las Iglesias Orientales, para los Institutos de Vida Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica y para la Educación Católica. Asimismo, fue miembro del Pontificio Consejo para la Cultura y de la Comisión para el Patrimonio Cultural de la Iglesia.
Después de llegar a la edad de jubilación (75 años) como Arzobispo de Milán en el año 2002, el Cardenal Martini se trasladó a Jerusalén para dedicarse al estudio de la Sagrada Escritura y a escribir de nuevo sobre la Biblia. En los últimos años mantenía el contacto con los fieles de Milán a través de una sección de respuesta a los lectores del diario italiano Il Corriere della Sera. Fallece el 31 de Agosto año 2012 a las 15.45 en Gallarte, provincia de Varese, Italia.
Carlo Maria Martini, Cuando los demás entran en escena, nace la ética
Querido Carlo María Martini:
Su carta me libra de una ardua situación comprometida para arrojarme a otra igualmente ardua. Hasta ahora ha sido a mí (aunque no por decisión mía) a quien ha correspondido abrir el discurso, y quien habla el primero es fatalidad que interrogue, esperando que el otro responda. De ahí la apurada situación de sentirme inquisitivo. Y he valorado en su justa medida la decisión y humildad con las que usted, por tres veces, ha desmentido la leyenda según la cual los jesuitas responden siempre a una pregunta con otra pregunta.
Ahora, sin embargo, me encuentro en el apuro de responder yo a su pregunta, porque mi respuesta sería significativa si yo hubiera recibido una educación laica; por el contrario, mi formación se caracteriza por una fuerte huella católica hasta (por señalar un momento de fractura) los veintidós años. La perspectiva laica no ha sido para mí una herencia absorbida pasivamente, sino el fruto, bastante sufrido, de un largo y lento cambio, de modo que me queda siempre la duda de si algunas de mis convicciones morales no dependen todavía de esa huella religiosa que ha marcado mis orígenes. Ya en edad avanzada pude ver (en una universidad católica extranjera que enrola también a profesores de formación laica, exigiéndoles como mucho manifestaciones de obsequio formal en el curso de los rituales académicoreligiosos) a algunos colegas acercarse a los sacramentos sin creer en la «presencia real», y por tanto, sin ni siquiera haberse confesado. Con un escalofrío, después de tantos años, advertí todavía el horror del sacrilegio. Con todo, creo poder decir sobre qué fundamentos se basa hoy mi «religiosidad laica», porque retengo con firmeza que se dan formas de religiosidad, y por lo tanto un sentido de lo sagrado, del límite, de la interrogación y de la esperanza, de la comunión con algo que nos supera, incluso en ausencia de la fe en una divinidad personal y providencial. Pero eso, como se desprende de su carta, lo sabe usted también. Lo que usted se pregunta es en qué radica lo vinculante, impelente e irrenunciabíe en estas formas de ética.
Me gustaría adoptar una perspectiva distan-re respecto a la cuestión. Algunos problemas éticos se me han vuelto más claros reflexionando sobre ciertos problemas semánticos —y no le preocupe que pueda haber quien diga que nuestro diálogo es difícil; las invitaciones a pensar demasiado fácilmente provienen de las revelaciones de los mass-media, previsibles por definición—. Que se acostumbren a la dificultad del pensar, porque ni el misterio ni la evidencia son fáciles. Mi problema era si existían «universales semánticos», es decir, nociones elementales comunes a toda la especie humana que puedan ser expresadas por http://biblioteca.d2g.com todas las lenguas. Problema no tan obvio, desde el momento en que, como se sabe, muchas culturas no reconocen nociones que a nosotros nos parecen evidentes, como por ejemplo la de sustancia a la que pertenecen ciertas propiedades (como cuando decimos que «la manzana es roja») o la de identidad (a = a). Pude persuadirme, sin embargo, de que efectivamente existen nociones comunes a todas las culturas, y que todas se refieren a la posición de nuestro cuerpo en el espacio. Somos animales de posición erecta, por lo que nos resulta fatigoso permanecer largo tiempo cabeza abajo, y por lo tanto poseemos una noción común de lo alto y de lo bajo, tendiendo a privilegiar lo primero sobre lo segundo. Igualmente poseemos las nociones de derecha e izquierda, de estar parados o de caminar, de estar de pie o reclinados, de arrastrarse o de saltar, de la vigilia y del sueño. Dado que poseemos extremidades, sabemos todos lo que significa golpear una materia resistente, penetrar en una sustancia blanda o líquida, deshacer algo, tamborilear, pisar, dar patadas, tal vez incluso danzar. Podría continuar largo rato enumerando esta lista, que abarca también el ver, el oír, el comer o beber, el tragar o expeler. Y naturalmente todo hombre posee nociones sobre lo que significa percibir, recordar o advertir deseo, miedo, tristeza o alivio, placer o dolor, así como emitir sonidos que expresen estos sentimientos. Por lo tanto (y entramos ya en la esfera del derecho) poseemos concepciones universales acerca de la constricción: no deseamos que nadie nos impida hablar, ver, escuchar, dormir, tragar o expeler, ir a donde queramos; sufrimos si alguien nos ata o nos segrega, si nos golpea, hiere o mata, si nos somete a torturas físicas o psíquicas que disminuyan o anulen nuestra capacidad de pensar. Nótese que hasta ahora me he limitado a sacar a escena solamente a una especie de Adán bestial y solitario que no sabe todavía lo que es una relación sexual, el placer del diálogo, el amor a los hijos, el dolor por la pérdida de una persona amada; pero ya en esta fase, al menos para nosotros si no para él o para ella), esta semántica se ha convertido en la base para una ética: debemos, ante todo, respetar los derechos de la corporalidad ajena, entre los que se cuentan también el derecho a hablar y a pensar. Si nuestros semejantes hubieran respetado estos derechos del cuerpo, no habrían tenido lugar la matanza de los Santos Inocentes, los cristianos en el circo, la noche de San Bartolomé, la hoguera para los herejes, los campos de exterminio, la censura, los niños en las minas, los estupros de Bosnia.
Pero ¿cómo es que, pese a elaborar de inmediato un repertorio instintivo de nociones universales, el bestión (o la bestiona) —todo estupor y ferocidad— que he puesto en escena puede llegar a comprender que no sólo desea hacer ciertas cosas y que no le sean hechas otras, sino también que no debe hacer a los demás lo que no desea que le hagan a él? Porque, por fortuna, el Edén se puebla en seguida. La dimensión ética comienza cuando entran en escena los demás. Cualquier ley, por moral o jurídica que sea, regula siempre relaciones interpersonales, incluyendo las que se establecen con quien la impone. Usted mismo atribuye al laico virtuoso la convicción de que los demás están en nosotros. Pero no se trata de una vaga inclinación sentimental, sino de una condición básica. Como hasta las más laicas de entre las ciencias humanas nos enseñan, son los demás, es su mirada, lo que nos define y nos conforma. Nosotros (de la misma forma que no somos capaces de vivir sin comer ni dormir) no somos capaces de comprender quién somos sin la mirada y la respuesta de los demás.
Hasta quien mata, estupra, roba o tiraniza lo hace en momentos excepcionales, porque durante el resto de su vida mendiga de sus semejantes aprobación, amor, respeto, elogio. E incluso de quienes humilla pretende el reconocimiento del miedo y de la sumisión. A falta de tal reconocimiento, el recién nacido abandonado en la jungla no se humaniza (o bien, como Tarzán, busca a cualquier precio a los demás en el rostro de un mono), y corre el riesgo de morir o enloquecer quien viviera en una comunidad en la que todos hubieran decidido sistemáticamente no mirarle nunca y comportarse como si no existiera.
¿Cómo es que entonces hay o ha habido culturas que aprueban las masacres, eí http://biblioteca.d2g.com canibalismo, la humillación de los cuerpos ajenos? Sencillamente porque en ellas se restringe el concepto de «los demás» a la comunidad tribal (o a la etnia) y se considera a los «bárbaros» como seres inhumanos. Ni siquiera los cruzados sentían a los infieles como un prójimo al que amar excesivamente; y es que el reconocimiento del papel de los demás, la necesidad de respetar en ellos esas exigencias que consideramos irrenunciables para nosotros, es el producto de un crecimiento milenario. Incluso el mandamiento cristiano del amor será enunciado, fatigosamente aceptado, sólo cuando los tiempos estén lo suficientemente maduros.
Lo que usted me pregunta, sin embargo, es si esta conciencia de la importancia de los demás es suficiente para proporcionarme una base absoluta, unos cimientos inmutables para un comportamiento ético. Bastaría con que le respondiera que lo que usted define como fundamentos absolutos no impide a muchos creyentes pecar sabiendo que pecan, y la discusión terminaría ahí; la tentación del mal está presente incluso en quien posee una noción fundada y revelada del bien. Pero quisiera contarle dos anécdotas, que me han dado mucho que pensar. Una se refiere a un escritor que se proclama católico, aunque sea sui generis, cuyo nombre omito sólo porque me dijo cuanto voy a citar en el curso de una conversación privada, y yo no soy ningún soplón. Fue en tiempos de Juan XXIII, y mi anciano amigo, encomiando con entusiasmo sus virtudes, afirmó (con evidente intención paradójica): «Este papa Juan debe de ser ateo. ¡Sólo uno que no cree en Dios puede querer tanto a sus semejantes!» Como todas las paradojas, ésta también posee su germen de verdad: sin pensar en el ateo (figura cuya psicología se me escapa, porque al modo kantiano, no veo de qué forma se puede no creer en Dios y considerar que no se puede probar su existencia, y creer después firmemente en la inexistencia de Dios, y sentirse capaz de poder probarla), me parece evidente que para una persona que no haya tenido jamás la experiencia de la trascendencia, o la haya perdido, lo único que puede dar sentido a su propia vida y a su propia muerte, lo único que puede consolarla, es el amor hacia los demás, el intento de garantizar a cualquier otro semejante una vida vivible incluso después de haber desaparecido. Naturalmente, se dan también casos de personas que no creen y que sin embargo no se preocupan de dar sentido a su propia muerte, al igual que hay también casos de personas que afirman ser creyentes y sin embargo serían capaces de arrancar el corazón a un niño vivo con tal de no morir ellos. La fuerza de una ética se juzga por el comportamiento de los santos, no por el de los ignorantes cuius deus venter est13.
Y vamos con la segunda anécdota. Siendo yo un joven católico de dieciséis años, me vi envuelto en un duelo verbal con un conocido, mayor que yo, famoso por ser «comunista», en el sentido que tenía este término en los terribles años cincuenta. Dado que me provocaba, le expuse la pregunta decisiva: ¿cómo podía él, no creyente, dar un sentido a un hecho de otra forma tan insensato como la propia muerte? Y él me contestó: Pidiendo antes de morir un entierro civil. Así, aunque yo ya no esté, habré dejado a los demás un ejemplo.» Creo que incluso usted puede admirar la profunda fe en la continuidad de la vida, el sentido absoluto del deber que animaba aquella respuesta. Y es éste el sentido que ha llevado a muchos no creyentes a morir bajo tortura con tal de no traicionar a sus amigos y a otros a enfermar de peste para curar a los apestados. Es también, a veces, lo único que empuja a los filósofos a filosofar, a los escritores a escribir: lanzar un mensaje en la botella, para que, de alguna forma, aquello en lo que se creía o que nos parecía hermoso, pueda ser creído o parezca hermoso a quienes vengan después. ¿Es de verdad tan fuerte este sentimiento como para justificar una ética tan determinada e inflexible, tan sólidamente fundada como la de quienes creen en la moral revelada, en la supervivencia del alma, en los premios y en los castigos? He intentado basar los principios de una ética laica en un hecho natural (y, como tal, para usted resultado también de un proyecto divino) como nuestra corporalidad y la 13 Cuyo dios es el vientre. (N. del T.) http://biblioteca.d2g.com idea de que sabemos instintivamente que poseemos un alma (o algo que hace las veces de ella) sólo en virtud de la presencia ajena. Por lo que se deduce que lo que he definido como ética laica es en el fondo una ética natural, que tampoco el creyente desconoce. El instinto natural, llevado a su justa maduración y autoconciencia, ¿no es un fundamento que dé garantías suficientes? Claro, se puede pensar que no supone un estímulo suficiente para la virtud: total, puede decir el no creyente, nadie sabrá el mal que secretamente estoy haciendo. Pero adviértase que el no creyente considera que nadie le observa desde lo alto y sabe por lo tanto también —precisamente por ello— que no hay nadie que pueda perdonarle. Si es consciente de haber obrado mal, su soledad no tendrá límites y su muerte será desesperada. Intentará más bien, más aún que el creyente, la purificación de la confesión pública, pedirá el perdón de los demás. Esto lo sabe en lo más íntimo de sus entretelas, y por lo tanto sabe que deberá perdonar por anticipado a los demás. De otro modo, ¿cómo podría explicarse que el remordimiento sea un sentimiento advertido también por los no creyentes?
No quisiera que se instaurase una oposición tajante entre quienes creen en un Dios trascendente y quienes no creen en principio supraindividual alguno. Me gustaría recordar que precisamente a la Ética estaba dedicado el gran libro de Spinoza que comienza con una definición de Dios como causa de sí mismo. Aparte del hecho de que esta divinidad spinoziana, bien lo sabemos, no es ni trascendente ni personal, incluso de la visión de una enorme y única Sustancia cósmica, en la que algún día volveremos a ser absorbidos, puede emerger precisamente una visión de la tolerancia y de la benevolencia, porque en el equilibrio y en la armonía de esa Sustancia única estamos todos interesados. Lo estamos porque de alguna forma pensamos que es imposible que esa Sustancia no resulte de alguna forma enriquecida o deformada por aquello que en el curso de los milenios también nosotros hemos hecho. De modo que me atrevería a decir (no es una hipótesis metafísica, es sólo una tímida concesión a la esperanza que nunca nos abandona) que también en una perspectiva semejante se podría volver a proponer el problema de las formas de vida después de la muerte. Hoy el universo electrónico nos sugiere que pueden existir secuencias de mensajes que se transfieren de un soporte físico a otro sin perder sus características irrepetibles, y parecen incluso sobrevivir como pura inmateria algorítmica en el instante en el que, abandonando un soporte, no se han impreso aún en otro. Quién sabe si la muerte, más que una implosión no podría ser una explosión e impresión, en algún lugar, entre los vórtices del universo, del software (que otros llaman alma) que hemos ido elaborando mientras vivimos, hasta del que forman nuestros recuerdos y remordimientos personales, y por lo tanto, nuestro sufrimiento incurable, nuestro sentido de paz por el deber cumplido y nuestro amor.
Afirma usted que, sin el ejemplo y la palabra de Cristo, a cualquier ética laica le faltaría una justificación de fondo que tuviera una fuerza de convicción ineludible. ¿Por qué sustraer al laico el derecho de servirse del ejemplo de Cristo que perdona? Intente, Cario María Martini, por el bien de la discusión y del paragón en el que cree, aceptar aunque no sea más que por un instante la hipótesis de que Dios no existe, de que el hombre aparece sobre la Tierra por un error de una torpe casualidad, no sólo entregado a su condición de mortal, sino condenado a ser consciente de ello y a ser, por lo tanto, imperfectísimo entre todos los animales (y séame consentido el tono leopardiano de esta hipótesis). Este hombre, para hallar el coraje de aguardar la muerte, se convertiría necesariamente en un animal religioso y aspiraría a elaborar narraciones capaces de proporcionarle una explicación y un modelo, una imagen ejemplar. Y entre las muchas que es capaz de imaginar, algunas fulgurantes, algunas terribles, otras patéticamente consolatorias, al llegar a la plenitud de los tiempos tiene en determinado momento la fuerza, religiosa, moral y poética, de concebir el modelo de Cristo, del amor universal, del perdón de los enemigos, de la vida ofrecida en holocausto para la salvación de los demás. Si yo fuera un viajero proveniente de lejanas galaxias y me topara con una especie que ha sido capaz de proponerse tal modelo, admiraría subyugado tamaña http://biblioteca.d2g.com energía teogóníca y consideraría a esta especie miserable e infame, que tantos horrores a cometido, redimida sólo por el hecho de haber do capaz de desear y creer que todo eso fuera la verdad.
Abandone ahora si lo desea la hipótesis y déjela a otros, pero admita que aunque Cristo no fuera más que el sujeto de una gran leyenda, el hecho de que esta leyenda haya podido ser imaginada y querida por estos bípedos sin plumas que sólo saben que nada saben, sería tan milagroso (milagrosamente misterioso) como el hecho de que el hijo de un Dios real fuera verdaderamente encarnado. Este misterio natural y terreno no cesaría de turbar y hacer mejor el corazón de quien no cree.
Por ello considero que, en sus puntos fundamentales, una ética natural —respetada en la profunda religiosidad que la anima— puede salir al encuentro de los principios de una ética fundada sobre la fe en la trascendencia, la cual no deja de reconocer que los principios naturales han sido esculpidos en nuestro corazón sobre la base de un programa de salvación. Si quedan, como lógicamente quedarán, ciertos márgenes irreconciliables, no serán diferentes de los que aparecen en el encuentro entre religiones distintas. Y en los conflictos de la fe deben prevalecer la Caridad y la Prudencia. Umberto Eco, enero de 1996