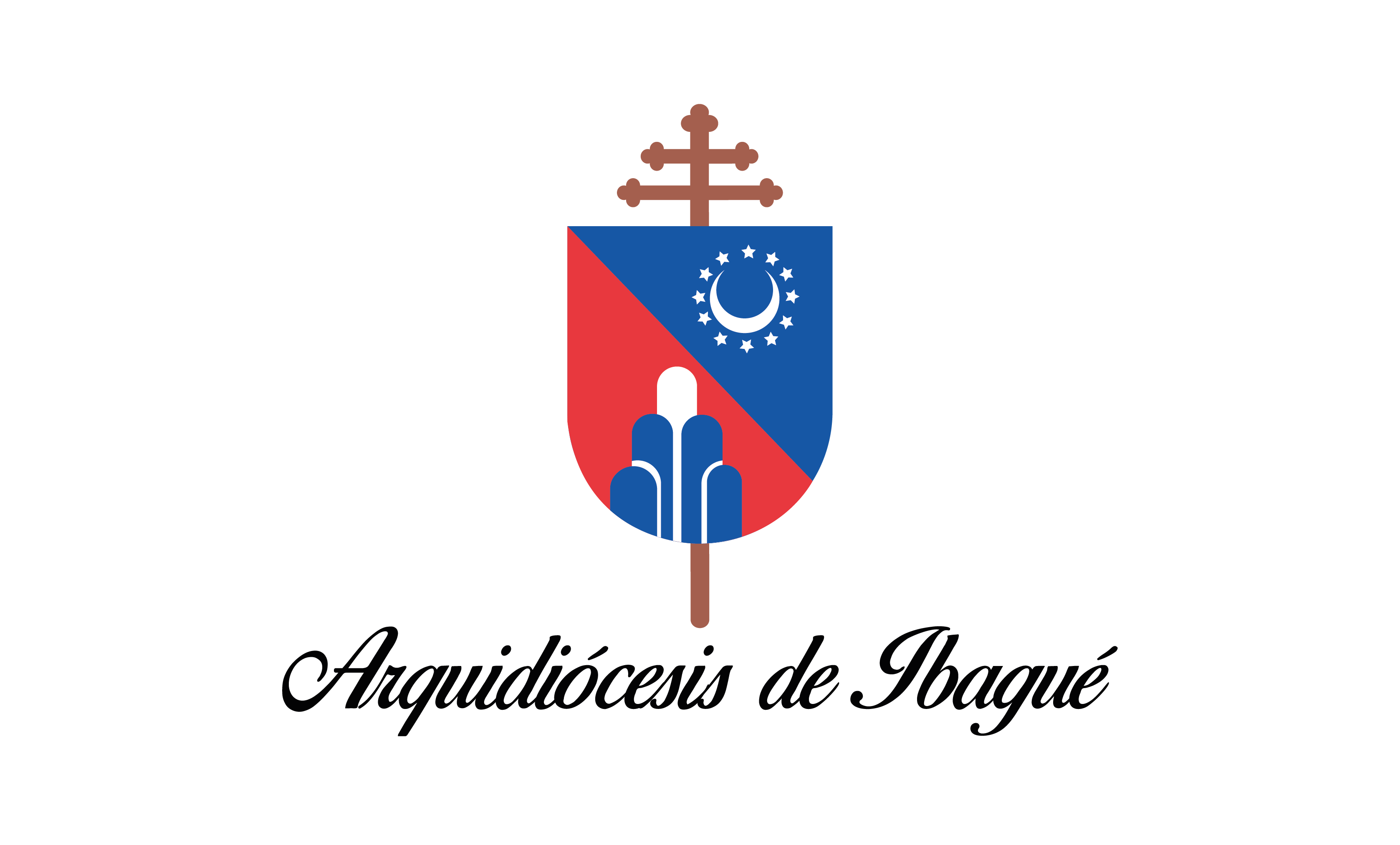2 Marzo 2013. Ponencia del Excelentísimo Señor Obispo, José Miguel Gómez Rodríguez, Obispo en la Diócesis del Líbano – Honda (Tolima), con motivo del Primer Congreso Nacional, sobre san José y la Fe, celebrado en la Arquidiócesis de Ibagué, Colombia, durante los días 1, 2, 3 de Marzo. Al recorrer la terminología hebrea comúnmente empleada para hablar de la fe en el Antiguo Testamento, queda uno sorprendido por dos hechos que se complementan. En primer lugar, no hay un término o concepto abstracto único para definir lo que nosotros llamamos fe y, en segundo lugar, las expresiones que traducimos por tener fe, o creer, son de un contenido significativo extraordinariamente rico.
2 Marzo 2013. Ponencia del Excelentísimo Señor Obispo, José Miguel Gómez Rodríguez, Obispo en la Diócesis del Líbano – Honda (Tolima), con motivo del Primer Congreso Nacional, sobre san José y la Fe, celebrado en la Arquidiócesis de Ibagué, Colombia, durante los días 1, 2, 3 de Marzo. Al recorrer la terminología hebrea comúnmente empleada para hablar de la fe en el Antiguo Testamento, queda uno sorprendido por dos hechos que se complementan. En primer lugar, no hay un término o concepto abstracto único para definir lo que nosotros llamamos fe y, en segundo lugar, las expresiones que traducimos por tener fe, o creer, son de un contenido significativo extraordinariamente rico.
En el grupo de palabras (campo semántico) que viene usado para expresar la fe, la ocurrencia más frecuente es una forma causativa (o hiphil[1]) del verbo ’mn (’aman), he’min, que aparece cincuenta y dos veces en la Biblia, e indica originalmente la estabilidad y la seguridad derivadas del apoyo de otro. El verbo ’aman, en forma activa (qal) significa confirmar o sostener y hasta alimentar. En su forma pasiva (niphal) significa ESTAR FIRME, CONFIAR, CREER algo o CREER en alguna cosa, CREERLE a alguien o CONFIARLE algo a alguien,[2] CREER EN alguien o CONFIAR EN alguien,[3] creer que (algo se verifique o suceda)[4] y hasta confiar que se haga algo (prácticamente: permitir).[5]
El verbo es empleado en algunos contextos profanos y significa simplemente tener confianza en algo o tener algo por verdadero (como sería el caso de Dt 28,66; Job 15,31; 24,22; 39,12 o Gn 45,26; 1Re 10,7; 2Cro 9,6; Pr 14,15; Jer 40,14). Pero el empleo más frecuente y significativo del término se da en ambiente teológico y significa entregarse confiadamente en manos de Dios, como Abraham en Gn 15,6, cuando ya parecen haber caducado los plazos de la realización de la promesa de una posteridad y él simplemente confía que lo que le ha dicho el Señor se cumplirá. O bien, aceptar una propuesta como la que hace Moisés porque su experiencia de encuentro con Dios es signo de la compasión que Dios tiene por el pueblo (cfr. Ex 4,1.31, donde Moisés expone ante el Señor su perplejidad por lo aparentemente increíble del mensaje del que lo ha hecho portador y que el pueblo finalmente cree porque reconoce que en ese mensaje se expresa realmente su necesidad).
De esta manera, el examen de las recurrencias del término va mostrando, poco a poco, que la fe es un complejo de sentimientos reverenciales de temor, respeto, asombro, confianza, obediencia, etc., que el pueblo creyente experimenta frente a los signos de salvación que percibe, como en Ex 14,31; 19,9; y otros.
En los profetas la fe consiste también en la renuncia a los apoyos humanos en tiempo de conflicto o de dificultad, como en Is 7,9 (“si no creéis, no permaneceréis”); o en 8,13 (al Señor es al único a quien hay que temer); o como cuando ante las amenazas de los pueblos vecinos que se alían en su contra, el profeta predica: “vuestra salvación está en confiar y en tener calma” mucho más que en ceder a la tentación de establecer alianzas militares con otros pueblos poderosos (Is 30,5). Ellos son hombres de Dios y saben que Dios es el Señor de la historia, que Dios merece más amor del que la humanidad habitualmente le ofrece y que la fe consiste en una relación personal con el Dios de la alianza que tiene en su mano el cumplimiento de todas las promesas hechas a los padres. La fe es reconocer a Dios como el único salvador y convertirse en testigo de esa realidad, como lo indica Is 43,10. Y es aceptar que también el sufrimiento y la muerte producen justificación y vida como lo recuerdan Is 53,1-12 (el siervo doliente) o Gn 3,15 (protoevangelio). Es saber que esta fe es necesaria para pasar incólumes a través de las grandes pruebas como el desierto o el destierro, en las cuales sólo queda conciencia de que Dios es bueno e infinitamente más poderoso que la situación que se presenta, y que responderá, como siempre responde, a quien ha puesto su confianza en Él. Esa fue la predicación de los profetas que anunciaron el retorno del exilio.
Los Salmos, además de emplear la terminología de la fe con frecuencia, a partir de distintas experiencias religiosas originales, expresan la fe que viven los creyentes. En los Salmos la fe es la seguridad personal vinculada con el reconocimiento de que Dios salva mediante obras maravillosas (cfr. 27,13), con la obediencia a sus mandamientos (cfr. 78,22.32), con la aceptación de sus promesas de salvación (cfr. 106,12.24; 116,10; 119,66). En ellos el orante hace confesión de una confianza particular porque siente que Dios no abandona a los pobres ni a los débiles, Dios ayuda a los que se encuentran en problemas o en tribulaciones, Dios está al lado de los que sufren. Por medio de ellos se elevan alabanzas y acciones de gracias a Quien todo lo ha creado y a Quien todo lo conduce hacia su plenitud. Dios es detallista, cuidadoso y lleno de misericordia y, por eso, merece que el hombre se entregue totalmente a Él y a sus planes de salvación. En fin, los salmos son expresión de la fe de todos los días, de la fe que acompaña los grandes acontecimientos, de la fe que da la primacía a Dios en todo.
La solidez de este conjunto de experiencias religiosas que hemos traducido por “fe” engendra la ’emunah o fidelidad, de la misma raíz, que consiste en la observancia perseverante de comportamientos rectos o justos por parte del hombre (2Re 12,16; 22,7; 2Cro 31,18), en la constancia en escuchar la voz de Dios (Jer 7,28; Sal 119,30), en la dócil aprobación del dinamismo que Dios imprime a la historia (Hab 2,4) y hasta en el abandono confiado de quien se deja involucrar íntimamente por el incansable amor divino. Como consta en Os 2,21-22: “Yo te desposaré para siempre, te desposaré en la justicia y el derecho, en el amor y la misericordia; te desposaré en la fidelidad, y tú conocerás al Señor.” El vocabulario del amor y el de la fe comienzan a entrelazarse de manera inseparable. La fidelidad es respuesta plena a la alianza, mediante el reconocimiento del único Dios (Dt 5,7), el amor exclusivo y confiado (Dt 6,5), la observancia de los preceptos (Dt 7,12).
Uno de los derivados más interesantes de ’aman es la palabra ’emet, que se ha traducido simplemente por verdad. Significa firmeza, fidelidad, confiabilidad, verdad, seguridad. Se refiere a Dios (Sal 25,5 - llévame en tu verdad; 26,3 – he caminado en tu verdad; 86,11 – que yo camine en tu verdad) como uno de sus atributos (Sal 54,7 – la verdad de Dios es fidelidad que defiende y se expresa como poder para destruir al enemigo; 71,22 – verdad como fidelidad en la permanencia a través de los años; Is 38,18.19 – verdad que salva y en la que se puede esperar, porque tiene poder para preservar del mal; 61,8 – verdad como seguridad de que Dios intervendrá para conceder el fruto de la alianza) y aparece con frecuencia asociada con otros de sus atributos, como su lealtad, su misericordia, su bondad (Miq 7,20; Ez 18,9; Neh 9,33 Gn 32,11; 2Sam 2,6; Ex 34,6; Sal 86,15; 40,11-12; 61,8; 115,1; 138,2; etc.); y también se refiere al hombre (Neh 7,2; Ex 18,21), que puede caminar en verdad, es decir, caminar fielmente (1Re 2,4; 3,6; 2Re 20,3; Is 38,3; cfr. 1Sam 12,24). La palabra ’emet también se usa en función adverbial y significa en verdad o verdaderamente. Cuando la fe se pone en relación con el temor de Dios, el concepto profundo se enriquece aún más con un matiz de sinceridad de corazón, fiabilidad de personas e instituciones (Neh 7,2 – Jananí fue hallado digno de confianza y recibió el encargo sobre la ciudad en restauración porque fue sólido en la fe y fiel a sus principios; ó 9,13 – Dios es bueno en todo lo que propone y manda y la solidez extraordinaria de sus enseñanzas hace que sus mandamientos sean siempre justos) y hasta la duración consistente de un reino (2Sam 7,16.28 – el profeta Natán anuncia a David que Dios afianzará su trono por siempre y David, en la oración, reconoce que la promesa de Dios tiene la solidez y la duración que corresponden a Su Majestad omnipotente).
Pero la riqueza de la que se hablaba al principio se nota en que la experiencia de fe no solo se expresa mediante el verbo ’aman y sus formas. Aunque sea sólo de paso, vale la pena mencionar términos como bataḥ, que quiere decir confiar, típico de las oraciones y de los himnos (Sal 13,6 – “yo confío en tu misericordia y me alegraré con tu salvación”; 25,2 – “en Ti he puesto mi confianza, no me dejes confundido, que no triunfen de mí mis enemigos; 26,1 – “he confiado en el señor sin vacilar”); ḥasah, que significa refugiarse, como búsqueda real o figurada de una protección por parte del individuo (Sal 64,11 – “los justos se alegrarán en el Señor y encontrarán en Él su protección/refugio”; Is 57,13 – “pero el que se refugie en Mí, poseerá la tierra y heredará mi santa montaña”); o de la comunidad (Sal 2,12; 5,12; 17,7; 18,31); y otros como ḥakah (aguardar), yaḥal (anhelar) y qawah (esperar) cuando se emplean en relación con ’aman, según lo expuesto más arriba.
La terminología veterotestamentaria describe, por tanto, la fe como “conocimiento-reconocimiento del Señor, de su poder salvador y dominador revelado en la historia, como confianza en sus promesas, como obediencia ante los mandamientos del Señor”.[6]
Y nos quedaría sólo una palabra de vital importancia en la expresión y la celebración de la fe veterotestamentaria. Se trata de la palabra ’amēn que todas las lenguas modernas han conservado. Amén es una forma participial que significa verdaderamente, ciertamente, es verdad, es cierto, sólido y firme. Y quiere decir que todo lo que sale de la boca de Dios es tan seguro que merece toda confianza, que todo es tan verdadero que debe ser creído y que su palabra es tan sólida que puede orientar la propia vida sin riesgo de equivocación. Amén expresa, entonces, un compromiso solemne, preciso e irrevocable, reforzado muchas veces en la Biblia por la repetición, solemnizado por la renovación de la alianza (Neh 8,6 – el episodio del libro descubierto y de la bendición de Dios que hace que el pueblo exclame amén) y hecho sagrado en aquello que podríamos casi indicar como comienzo de culto oficial en Jerusalén, cuando en 1Cro 16,36, el pueblo es invitado a responder amén a las alabanzas que David entona.
El salterio hizo uso muy frecuente del amén convirtiéndolo en la aclamación litúrgica por excelencia. Y así pasó intacto al Nuevo Testamento, para la oración de los creyentes y, de manera especial, para la acogida de las palabras y de las promesas de Cristo. Pablo lo emplea hasta para explicar el misterio de Cristo, ya que en Él todo ha sido sí, pues todas las promesas de Dios se han cumplido en Él. Por eso el amén con que glorificamos a Dios lo decimos por medio de Él. Y Dios es quien nos fortalece en Cristo, quien nos ha ungido, nos ha marcado con su sello y nos ha dado su Espíritu como garantía de salvación. (2Cor 1,19c-22) El mismo Señor Jesucristo, en Ap 3,14 dice de sí mismo: Esto dice el Amén, el testigo fiel y verdadero, el que está en el origen de las cosas creadas por Dios, vinculando claramente la revelación de su misterio con Is 65,16: Quien haya de ser bendecido en el país, será bendecido en el nombre del Dios del Amén; y quien jure en el país, jurará por el Dios del Amén.
Por todo lo anterior, amén no expresa un simple deseo[7] o un asentimiento débil. Nunca se puede traducir por “así sea” porque pierde su fuerza interior y, con ella, pierde la verdad que expresa .Decir amén supone algo así como una responsabilidad jurada,[8] una renovación pública, comunitaria y litúrgica del compromiso de observar los mandamientos[9] o de practicar la justicia social porque los pobres del pueblo no pueden servir en ningún caso para enriquecer a los más ricos.[10] Inseparable de la confianza, el amén se convierte en aclamación litúrgica. Amén quiere decir: esto es seguro, firme, inamovible; afirmo lo anterior sin temor a equivocarme; esto es tan sólido como Dios mismo quien garantiza su solidez, etc.
Pero hemos entrado ya al mundo del Nuevo Testamento. Cronológicamente hablando, después de Zacarías, a quien corresponde la paternidad del más grande profeta del Antiguo Testamento y último de la cadena de quienes preparan la venida del salvador, a José, el varón justo, corresponde la figura de patriarca de una nueva economía salvadora. Heredero de toda la tradición religiosa del Israel que permaneció fiel a la alianza, sereno y sencillo, admite la irrupción de Dios en su vida como lo admitió Abraham en los albores del Antiguo Testamento. Él es elegido para ser el padre adoptivo de Jesús y garante de la entrada del Hijo encarnado en una familia humana con sus raíces bien hundidas en la historia del pueblo elegido. Como a los grandes patriarcas del Antiguo Testamento, también a él se le exige una confianza a toda prueba en lo que Dios promete. Y él da su asentimiento al misterio cuando le viene revelado el motivo del embarazo de su prometida y asume con valentía y sin aspavientos la misión que le es encomendada. Sus gestos en la conducción de la Sagrada Familia por las vicisitudes normales de la que parecía la historia más normal del mundo, su atención a la Palabra de Dios y su obediencia inmediata a la misma cuando fuese pronunciada de modo particular, su sereno cumplimiento del deber cotidiano del sostenimiento de Jesús y María, hacen de él el modelo de una experiencia de fe que se vuelve arquetípico.
Por esa figura de fe, por lo que captamos de la fe absolutamente emblemática de María, de Pedro, de Pablo, de Juan o de Santiago, y por los demás ejemplos de fe en todo el Nuevo Testamento,[11] es importante que demos también espacio, aunque sea brevemente, al examen de la terminología pistéuō/pístis (creer/fe). Si en el AT descubríamos que no había un solo concepto para la expresión de lo que llamamos fe, es necesario decir que el NT conoce ya la conceptualización de esta experiencia y que sintetiza en la expresión creer todo el complejo de los sentimientos y actitudes que suscita esta experiencia religiosa.
En los evangelios sinópticos el acto de creer está directamente vinculado al milagro y significa predominantemente confiar.[12] Creer es también reconocer a Jesús como el Mesías (cfr. Mc 15,32) gracias a la predicación ungida de su muerte y su resurrección (Hch 2,14-36).
En últimas, en los Sinópticos sabemos que la fe es, ante todo, la iniciación que hace Jesús mismo del discípulo en la experiencia de la entrega total a Dios,[13] es decir, en aquello que Jesús sabe hacer perfecta y sobreabundantemente. En esta entrega se cumplen vivencialmente todas las promesas. Gran parte de esta iniciación a cargo de Jesús se reduce simplemente a animar al discípulo a tomar el riesgo de abandonarse en manos del Padre. Es como si Jesús le estuviese susurrando al oído: “Dame la mano y verás como en todo te irá bien. Acepta mi camino y verás que todo va a salir bien. No importa que no lo puedas calcular todo ahora. No te asombre si ahora no puedes ver todos los pormenores de este asunto. No te acobardes si te parece que vas a dar un paso en la oscuridad y sin garantías. No lo pienses más. No lo dudes porque eso es tener poca fe.[14] Abandónate.”
En los Sinópticos, Jesús no es tanto objeto de la fe (lo cual aparece por primera vez en Juan) cuanto Aquél con quien, por quien y en quien puede llevarse a cabo el acto de fe. Los milagros que realiza o que hace que sus discípulos realicen y las promesas cargadas de un misterioso conocimiento experimental de que las plegarias hechas con fe[15] serán escuchadas, son gracias especiales de la era mesiánica y como superación (mientras que el Esposo está presente) de la noche tensa de expectación y de oración o trabajo sin perspectiva.
En los Hechos de los Apóstoles, el cristiano es cualificado simplemente como “el creyente” (cfr. Hch 2,44: 4,32; 11,21) y la fe es una gracia que Dios concede por medio de la predicación de Jesucristo muerto y resucitado.
Después de Dios, Cristo, Señor, Jesús y Espíritu, fe es el vocablo más usado en el NT: 242 veces y se encuentra ligado al misterio de la salvación.
En la literatura paulina, la fe es conocimiento y aceptación del misterio pascual (Rom 10,9-15) y de la persona de Cristo (Rm 1,17; Gal 2,6; Ef 2,8; Flp 3,9). Y lo mismo ocurre en otros escritos apostólicos (cfr. 1Pe 1,8.21; Sant 2,5). Se realiza así una evolución desde un sentido más subjetivo (el acto de creer) a un sentido objetivo (el contenido de lo que se cree), llegando éste a identificarse con el kerigma fundamental (Rm 10,8; Gal 1,23; 3,2.5; Ef 4,5), como ocurre en los Hechos (6,7) y más ampliamente en las Cartas Pastorales (1Tim 1,19; 4,1; 6,10.12).
En NT no tiene reparo en unir fe y saber, pistis y gnosis, en un mismo acto global del que cree, pero bajo la condición antignóstica de que el crecimiento del saber no debilita la fe, sino que, por el contrario, la robustece. Es incuestionable que, en este mundo, el creyente no podría crecer hasta rebasar el umbral de la fe, por así decirlo, aunque podrá siempre crecer en su fe, desde la fe misma y en la misma fe, mientras profundiza sus conocimientos sobre Dios y sobre la Divina Revelación en Cristo.
En Pablo podemos destacar que el hombre sólo puede entenderse a sí mismo cuando cree, es decir, cuando se comprende a sí mismo como peregrino en el camino que va desde su propia justificación personal por la muerte y la resurrección de Cristo hasta la consumación de su vocación en la definitiva manifestación del Hijo en la parusía. Es interesante notar cómo Pablo habla con absoluta naturalidad del “saber” propio de la fe: Si hemos muerto con Cristo, confiamos (=creemos) que también viviremos con Él, pues sabemos que Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, ya no muere… (Rm 6,8-9); sabiendo que quien resucitó al Señor Jesús también con Jesús nos resucitará a nosotros (2Cor 4,14); pues sabemos que, si la tienda de nuestra mansión terrena se deshace, tenemos una sólida casa construida por Dios (2Cor 5,1). El carácter dialéctico de esta ciencia del amor de Cristo que supera todo conocimiento (cfr. Ef 3,19) que consiste en que uno nada sabe por sí mismo, pero es conocido por Dios en la medida en que le ama (cfr. 1Cor 8,2-3), no impide que exista en nosotros un auténtico conocimiento cristiano (cfr. 1Cor 8,7), una ciencia y una sabiduría (cfr. 1Cor 2,6-7).
En Juan, fe y saber se hallan casi tan estrecha e inextricablemente unidos como en Pablo. El cuarto Evangelio nos muestra, sin embargo, una particularidad cuando menciona unos “signos” por los que la fe puede, por así decirlo, comprobar su veracidad. El primer signo revelador de la identidad profunda de Jesús fue realizado con ocasión de unas bodas en Caná de Galilea (Jn 2,1-11), en las que Jesús convirtió unas tinajas de agua en excelente vino y, con ello, manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en Él. Siguen seis hechos milagrosos que sirven a la intención teológica de San Juan para que un septenario de signos reveladores esboce la fisonomía más propia del Mesías. Más adelante se relata la curación del hijo de un oficial (Jn 4,46-54) que suscita la fe del mismo militar y todos los suyos; y la curación de un paralítico que el Señor encontró al lado de la piscina de Bethesda (Jn 5,1-15) en que se manifiesta que la verdadera parálisis es el pecado y que termina en una revelación de la relación entre el Padre y el Hijo en la cual Jesús osa hacerse igual al Padre; está también la multiplicación de los panes y los peces (Jn 6, 1-14), cuando la gente descubre que éste es ciertamente el profeta que tenía que venir al mundo; seguida por el episodio que resulta imposible ocultar a las multitudes cuando, para alcanzar la otra orilla del lago, camina sobre las aguas (Jn 6,16-22); entonces, al encontrar a los suyos les dice: Soy Yo… no temáis, para seguir inmediatamente con el revelador discurso sobre el pan de Vida. Luego sigue la curación del ciego de nacimiento (Jn 9,2-7) en la que el que había sido ciego se enfrenta con los que quieren tergiversar el sentido del signo, afirmando ante ellos que si este hombre no viniera de Dios no podría hacer las cosas que hace (9,33) y concluyendo con un acto de fe y de adoración profundas: Señor, yo creo. Y finalmente la resurrección de su amigo Lázaro (Jn 11, 32-45), después de la cual muchos judíos que habían venido a visitar a María, vieron lo que Él hizo y creyeron en Él.
Es verdad que en el Evangelio de Juan hay todavía otro milagro, una pesca milagrosa, al final (21,1-14), pero pertenece al llamado Libro de la Gloria (Jn 13-21), que explicita el Libro de los signos (Jn 1-12). Este signo completa la índole reveladora de los anteriores con una nota especial sobre el discípulo amado que reconoce al Señor Resucitado. La concepción joánica del signo es tal que el misterio se abre al que ama más, al que tiende a lo mejor y a lo máximo en el camino del seguimiento, a quien observa con delicadeza contemplativa lo que le viene presentado por la Palabra de Dios.
En conclusión, acerca de los signos de la fe tenemos que decir que son hasta tal punto epifanía inmediata del misterio, que la fe obtenida por medio de ellos equivale prácticamente a una VISIÓN. Pero en Juan son signos que claramente nunca sirven para dejar atrás la fe, sino que la hacen cada vez más profunda. De esta manera, él puede poner pistis y gnosis, simplemente, la una al lado de la otra: Nosotros hemos creído y sabemos que Tú eres el Santo de Dios (Jn 6,69). De manera que la fe también puede aparecer como comienzo del saber cristiano y como camino hacia Jesús: si permanecéis en mi palabra… conoceréis la verdad… (8,31-32); o bien: ya que no me creéis a Mí, creed a las obras, para que sepáis y conozcáis que el Padre está en Mí y Yo en el Padre (10,38).Por eso, a Jesús le es indiferente decir: No se turbe vuestro corazón, creed en Dios y creed también en Mí (14,1), o decir: Si me habéis conocido a Mí, conoceréis también al Padre; desde ahora le conocéis y le habéis visto… el que me ha visto a Mí, ha visto al Padre (14,7-9). Y todo esto es radicalmente diferente a lo que pretenden ver con simple curiosidad circense los judíos en los signos que piden (cfr. 6,30); en este contexto joáneo se trata de lo que se llamamos “contemplación” en la más fina tradición espiritual cristiana, es decir, del tomar contacto con el misterio mismo por el camino de la visión de la gloria (cfr. 1,14) de Aquél que se encarnó y puso su morada entre nosotros. Efectivamente, el verbo que se emplea aquí es el que habitualmente se traduce por contemplar.[16]
La iconografía cristiana clásica presenta a San José al pie de la escena del nacimiento como un hombre maduro y sabio (anciano barbado) que medita los misterios que se presentan ante sus ojos. Él es el que ve más allá de las apariencias sin desestimarlas. Cada detalle es importante para él. Ante sus ojos reposa el que todas las naciones esperaban en la cuna de los brazos de aquélla que fue elegida para concebir virginalmente al que había de nacer de una familia que él tenía que construir y sostener. Su mirada contemplativa es ejercicio de fe que, puesta sobre las páginas del libro santo y sobre la humanidad del Hijo encarnado que le ha sido encomendado, progresa sin mengua, sin pausa, sin límite. Su justicia[17] es la justicia del hombre que vive de su fe.[18]
+ José Miguel Gómez Rodríguez
Obispo de Líbano-Honda
o.a.m.D.g
[1] Se ha dicho que esta forma es “causativa”. Nunca sobra recordar nociones básicas del hebreo cuando se trata de comprender mejor la Palabra de Dios. Los tiempos y modos de los verbos en hebreo pueden agruparse en tres formas. La primera es la forma simple, como en cualquier lengua. Hay dos formas simples: el qal o activo (el mató) y el niphal o pasivo (él fue matado –lo cual exigiría en español decir asesinado); tres formas intensivas, que son el piel o activo-intensivo (él realmente mató, él asesinó), el pual o pasivo-intensivo (él ciertamente fue matado o, mejor, asesinado) y el hithpael o reflexivo (él se mató a sí mismo, lo cual exige decir, en nuestra lengua, se suicidó); y dos formas causativas, que son el hiphil o causativo activo (él hizo matar a…, lo cual exige pensar en formas como él orquestó o confabuló, etc.) y el hophal o causativo pasivo (él fue obligado a matar, que hay que traducir en el contexto, lo obligaron a matar, etc.).
[2] Con preposición le.
[3] Con preposición be. Es la construcción más frecuente cuando se habla de Dios.
[4] Con preposición kî.
[5] BROWN, DRIVER, BRIGGS: A Hebrew and English Lexicon of the Old Testament.
[6] J. Alfaro: Fides in terminología biblica, Greg. (1961) 474.
[7] Podría servir de referencia el conflicto de Jeremías con Jananías, el profeta de prosperidades cuya falsedad queda luego manifiesta. En Jer 28,6 hay un amén ineficaz porque efectivamente es algo deseable, pero no es algo comprobado y sostenido por la auténtica palabra de Dios.
[8] Cfr. el terrible dispositivo de Num 5,22 para determinar si una mujer ha caído en culpa de infidelidad.
[9] Cfr. Dt 27,15-26, cuando el amén sirve para aceptar las maldiciones inherentes a la impiedad.
[10] Cfr. Neh 5,13 donde el amén se usa para corroborar que todos se comprometen con los más pobres.
[11] Cuyo apasionante análisis desborda lamentablemente los límites de este modesto aporte.
[12] Ver, por ejemplo, Mc 2,5; 5,36
[13] En algunos párrafos, especialmente éste y las síntesis de Pablo y de Juan, se sigue muy de cerca la argumentación de Hans Urs von Balthasar en: Gloria - Una Estética Teológica, Tomo 1: La Percepción de la Forma. Ediciones Encuentro.
[14] Como en Mt 14,30-32. Cfr. además Mt 6,30; 8,26; 16,8; Mc 4,40; Lc 8,25.
[15] Cfr. Mt 7,7-8; 21,22; 11,24; Lc 11,9 (y fuera de los Sinópticos: Jn 15,7.16; 16,23; 1Jn 3,22; 5,14; Sant 1,5). El “pasivo teológico, en este contexto, es particularmente importante. La costumbre banal de dar un sujeto y una forma activa a estas expresiones anula una posibilidad interpretativa de máxima profundidad. Aquellas conclusiones: “…se os dará”, “…hallaréis”, “…se os abrirá”, están cargadas de la reminiscencia de una experiencia personal. Quien las dice sabe lo que ocurre porque Él es el sujeto activo que los pasivos ocultan. Él ha estado con el Padre cuando se responden las peticiones, se descubren los misterios a los buscadores y se abren las puertas a quienes las tocan.
[16] ‘ōraō
[17] Cfr. Mt 1,19. En Mt 6,1-18 el Señor ha querido que sus discípulos conserven las “obras de justicia” tradicionales en la piedad judía. Por supuesto que Él les introduce las modificaciones propias de la espiritualidad cristiana. José es varón justo y bienaventurado en todo el sentido de los términos, tanto a la luz del AT como a la luz del NT.
[18] Hab 2,4b; Rom 1,17; Gal 3,11; Heb 10,38.