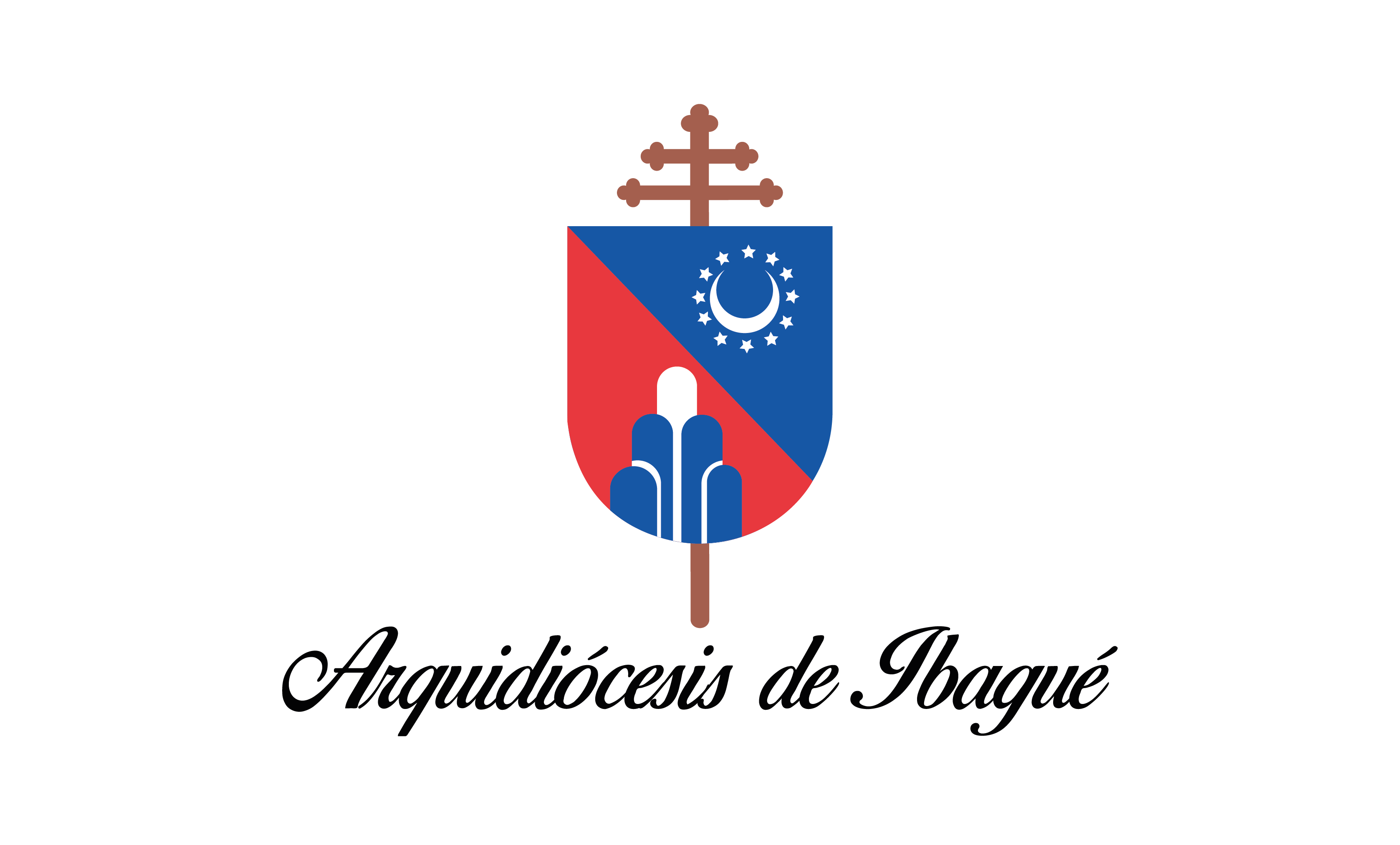2 de Julio 2014. Monseñor, Ricardo Tobón Restrepo. Arzobispo de Medellín, Colombia. Pareciera que, con una amplia aceptación colectiva, la corrupción formara ya parte de la vida normal de la sociedad. Es una realidad que se conoce y se denuncia, pero que también en cierta forma se tolera y se acepta; es un tema de conversación cuando queremos señalar la raíz de muchos males que vivimos, pero se queda en un lenguaje vacío y sin consecuencias. En efecto, la corrupción como que empieza a formar parte de nuestra “cultura”. Tan mal están las cosas, que hace algunos años en un país vecino, un político fue reelegido cuando se presentó con este lema: “Robo, pero hago”. Tal vez, pocos expresen hoy su dignidad con la conocida fórmula: “Pobre, pero honrado”.
2 de Julio 2014. Monseñor, Ricardo Tobón Restrepo. Arzobispo de Medellín, Colombia. Pareciera que, con una amplia aceptación colectiva, la corrupción formara ya parte de la vida normal de la sociedad. Es una realidad que se conoce y se denuncia, pero que también en cierta forma se tolera y se acepta; es un tema de conversación cuando queremos señalar la raíz de muchos males que vivimos, pero se queda en un lenguaje vacío y sin consecuencias. En efecto, la corrupción como que empieza a formar parte de nuestra “cultura”. Tan mal están las cosas, que hace algunos años en un país vecino, un político fue reelegido cuando se presentó con este lema: “Robo, pero hago”. Tal vez, pocos expresen hoy su dignidad con la conocida fórmula: “Pobre, pero honrado”.
Lo más grave es que la corrupción pretende entrar de manera natural en la vida social de éxito. Por eso, no es raro que se termine admirando al corrupto, mirándolo como inteligente y listo puesto que sabe aprovechar las oportunidades y compadeciendo al honesto por ser un apocado que no estuvo a la altura de las circunstancias. Una atmósfera de aprobación y triunfalismo frente a la corrupción es fatal para la sociedad, pues propicia su cultivo, genera nuevas actitudes deshonestas, presenta modelos ganadores, establece procesos exitosos y construye redes de corrupción. En una “cultura” del éxito a cualquier precio, la corrupción encuentra la forma de desarrollarse, justificarse y ser admitida en la sociedad.
Los informes anuales de “Transparencia Internacional” muestran la diversa percepción de la ética pública en distintos países. La corrupción más que aspectos particulares atañe a la vida misma. Es legítimo preguntarnos, ¿puede tener la prudencia para el gobierno un hombre incapaz de dominar sus pasiones? ¿Se le puede confiar una institución importante a un disoluto? Ciertamente, como siempre se ha dicho, es posible distinguir la ética privada de la pública. En la justicia, según Aristóteles, es factible diferenciar entre el cumplimiento del objeto y el perfeccionamiento personal del sujeto. En la parábola evangélica, el juez inicuo hace justicia a la viuda, pero sigue siendo injusto.
La ética, sin embargo, debe llevar a la honestidad de vida. Sin ésta no es posible, en último término, la rectitud y la justicia en la esfera política, económica y social, aunque se multipliquen las leyes; máxime en un país como el nuestro donde la norma se interpreta y se modifica a capricho y la impunidad por diversos caminos está a la orden del día. Por eso la corrupción no tiene necesariamente consecuencias electorales. La ética pública se configura desde la moralidad privada y ésta debe ser la primera garantía para la buena gestión del bien común. El poder y el dinero públicos se vuelven una tentación irresistible para la persona potencialmente deshonesta.
Cuando hablamos de corrupción pensamos de inmediato en dinero; pero la corrupción abarca todas las dimensiones del comportamiento humano porque arranca del corazón de la persona. Como dice el Evangelio: “Todas esas cosas malas proceden del interior y son las que contaminan al hombre” (Mc 7,23). Las diversas formas de corrupción empiezan en la corrupción de la conciencia. Mientras la conciencia mantiene su luz y su sensibilidad hay posibilidad de actitudes honestas, pero cuando se deteriora hasta no distinguir el bien del mal e incluso hasta percibir el mal como bien los caminos de la justicia se pierden. Por tanto, vemos que la corrupción campea no sólo en el mundo de la política, sino también en las empresas económicas, en el ámbito de las comunicaciones y el deporte, en las instituciones y proyectos sociales y aun, donde menos debería estar, en la misma Iglesia.
Una de las peores consecuencias de la corrupción es que genera la desconfianza y el desaliento frente a personas, instituciones y proyectos. Se termina sospechando de todos y pensando que nada vale la pena; así es como la sociedad se va apagando cuando cada uno movido por el escepticismo se aísla y decide no participar ni comprometerse. Este tema debe llevarnos a un serio examen personal, seríamos corruptos si habláramos de él sólo en tercera persona. Hasta qué grado de descomposición personal, institucional y social tenemos que llegar para que digamos: ¡basta! Dostoievski afirmaba: “Más allá de la moral y de la conciencia solo se encuentra el abismo de la locura”. Tenemos que acabar con la corrupción antes de que ella acabe con nosotros.